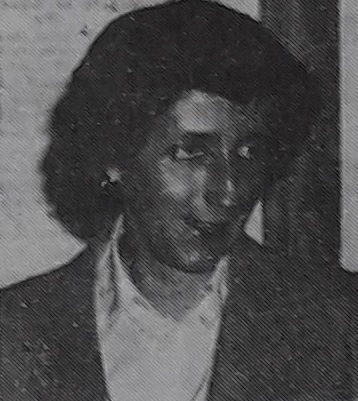
La tragedia de Armero y el compromiso social cristiano
Hace ya un año que en solo una noche Armero se convirtió de una región fértil, próspera y llena de vida en un gran cementerio, angustiosamente apacible con rasgos que revelan una gran tragedia.
Cuando la mayoría de las personas dormía, sobrevino el ruido, la confusión y el río se salió apresuradamente de su cauce. Se veía aproximarse a una gran velocidad arrasando con casas, árboles, animales, vehículos y todas las personas que encontraba a su paso: niños, ancianos, jóvenes y familias enteras que en vano trataban de permanecer juntas agarrándose como podían mientras todo se cubría de lodo. Es muy difícil descubrir el sufrimiento y la angustia de esa noche y de los día siguientes, llantos y gritos en medio de inmensos dolores, observando que los seres queridos eran arrebatados bruscamente por la avalancha y por más esfuerzos que se hicieran iban desapareciendo para siempre.
Cuando al otro día me enteré de lo que había sucedido esa noche, mientras cómodamente dormía, no podía creerlo. Fue necesario oír las angustiosas transmisiones radiales y los relatos de los periodistas y ver las abrumadoras imágenes de la televisión y las macabras fotografías que publicaron los diarios para empezar a entender esta tragedia. A medida que las horas pasaban una inmensa tristeza fue invadiéndonos; era algo irresistible oír las eternas listas de desaparecidos o de personas que buscaban a familiares, las situaciones de alguien quizás más cercano, los informes sobre los javerianos que se encontraban prestando sus servicios en el Hospital Psiquiátrico,el estado de salud de algunos de ellos y las situaciones de otros estudiantes de nuestra Universidad que habían perdido todo.
El dolor humano y la impresión de esos primeros días de la tragedia es algo que nunca podrá borrarse de nuestras mentes. Con el corazón arrugado y los ojos llenos de lágrimas todos tratamos de sobreponernos a ese sentimiento generalizado de impotencia. Algunos se hicieron presentes en las labores de salvamento y de primeros auxilios en la zona del desastre, otros recibiendo las personas damnificadas en el terminal de transportes o en los lugares de recepción, en el barrio El Minuto de Dios, o en los hospitales donde llegaban los heridos.
La gran mayoría de los colombianos, lloramos con nuestros hermanos en el dolor, nuestros corazones sangraron también y nuestras manos se alistaron para ayudar. Colombia entera se movilizó para entregar lo que podía y así los recaudos sobrepasaron los cálculos iniciales.
Sin embargo, para ayudar no se requiere una tragedia de la magnitud de la de Armero. A lo largo de nuestra vida son muchas las situaciones que encontramos de dolor, de pobreza y de sufrimiento. No se necesita un mayor esfuerzo para conocer situaciones de pobreza extrema, de niños trabajadores, de personas inválidas, de padres de familia sin trabajo. Sin embargo nos hemos familiarizado con estos problemas. «La costumbre —decía Becket—es una gran sordina», nos hemos acostumbrado al dolor ajeno y nos hemos vuelto sordos. Se requiere a veces una avalancha que deja 20000 muertos para reaccionar, para privarnos de algo, para incomodarnos un poco y salir de esa rutina del diario vivir.
Todos los días el Señor nos muestra a quien ayudar, «al estilo de Jesús». No se requiere que sea dinero, tal vez una sonrisa, nuestro tiempo, un rato para oír a alguien, una visita, pero siempre podemos entregar algo. A veces se maravilla uno de lo poco o nada que dimos, tal vez fue algo insignificante, y lo mucho que representó para la persona necesitada.
Nuestro Padre nos da la oportunidad de manifestar su amor a los hombres a través del servicio a los demás. Que maravilla poder estar atentos a estas «sugerencias paternales» que se convierten en valiosas oportunidades de compromiso social cristiano.
