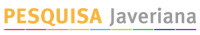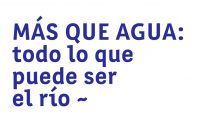~ Por Diederik Ruka Atuq
Conocer la relación histórica de coexistencia entre los ríos y la humanidad nos ayuda a entender cómo muchos ‘desastres naturales’ son en realidad causados por las decisiones de seres humanos.
A través de la historia, mientras la humanidad cambiaba el curso del agua, también cambiaron las maneras de relacionarse con los ríos.
Los ríos no solamente han moldeado la geografía física del planeta. En sus caudales se han expandido religiones, se han mezclado culturas y ha crecido el comercio entre distintas sociedades.
Los ríos permitieron el desarrollo de la navegación, también se utilizaron cómo referente para crear fronteras políticas y a sus orillas crecieron grandes civilizaciones. Antes del desarrollo de las redes aéreas y terrestres, fueron las fluviales las principales vías de comunicación y transporte.
Sin embargo, esa relación ha cambiado. El geógrafo italiano Eugenio Turri sostiene que, con la industrialización, los ríos dejaron de ser “puntos de apoyo” para el desarrollo humano y, ahora las sociedades solo se interesan en los ríos, si acaso, desde un punto de vista económico.
“Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua”.
Fragmento del poema Mirar el río hecho de tiempo y agua. Jorge Luis Borges.
No siempre fue así. Mientras florecían sociedades a las orillas de los ríos, estas desarrollaron maneras distintas de relacionarse con el agua y sus ciclos. La región del Medio Oriente que abarca parte de los actuales Irak, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, Israel y Egipto, irrigadas por los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, es para muchos la cuna de la civilización debido a la aparición de sociedades complejas.
Los sistemas de irrigación que canalizaban el agua de los ríos permitieron el cultivo de la tierra y la producción de alimentos fundamentales para el desarrollo de civilizaciones como la hindú, la china o la maya. La explotación excesiva de sus aguas y biodiversidad, la modificación de los causes y la contaminación química y orgánica nos llevaron hasta al verano de 1858 en Londres, el año del Gran Hedor (Great Stink) en el Támesis o la situación actual del río Bogotá.
Olvidamos convivir con el río.
Viviendo con el agua y en el agua
Transmitido a través de cuentos, canciones y relatos orales, el “hombre hicotea” es una criatura mítica de la cultura popular del Caribe colombiano, particularmente de La Mojana. Se le describe como un ser híbrido, mitad hombre y mitad tortuga que habita en cuerpos de agua como lagunas, ríos y pantanos.
El “hombre hicotea” puede simbolizar varias cosas, dependiendo del contexto cultural. Algunas interpretaciones sugieren que representa la cultura anfibia de los habitantes de esta región, así como su capacidad para la adaptación y resistencia ante las adversidades.
Este relato que surge de las comunidades de La Mojana nos lleva a preguntarnos cómo ellos y otros pueblos prehispánicos lograron adaptarse y convivir con las adversidades de las zonas inundables de los principales ríos de nuestro territorio. ¿Qué podemos aprender de esta relación?
La fiebre de secar lagunas
Desde los primeros contactos hasta el establecimiento de colonias, los ríos desempeñaron un papel crucial en la conquista y exploración de América, África y Asia, actuando como rutas naturales de penetración en el continente y facilitando tanto la comunicación como la expansión de los imperios europeos.
El Río Grijalva, conocido por los Aztecas como el río Mezcalapa, en la actual México, jugó un papel crucial en la expedición de Hernán Cortés en 1519. Después de desembarcar en la costa del Golfo de México, Cortés navegó por el Grijalva para internarse en el territorio azteca.
En la conquista del Imperio Inca, liderada por Francisco Pizarro, el río Guayas en el actual Ecuador fue utilizado como ruta de acceso hacia las tierras altas andinas. La expedición de Pizarro utilizó el río para llegar a la región de Tumbes, que servía como puerta de entrada al imperio.
“En nuestro caso el protagonista fue el río Magdalena, su navegación permitió el control territorial, proporcionando rutas relativamente seguras y directas desde el interior del territorio con el mundo. Fue la frontera entre la provincia de Cartagena y Santa Marta, fue la ruta de la Expedición Botánica, y facilitó el comercio y la evangelización”, explica Katherinne Mora Pacheco, profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana.
Además de servir como ruta de acceso a los territorios, navegar los ríos permitió la cartografía de las nuevas tierras. Las expediciones fluviales permitieron a los colonos europeos mapear las cuencas hidrográficas, identificar y registrar recursos naturales, y establecer puntos de referencia para asentamientos y futuras expediciones.
Según Mora Pacheco, doctora en Historia del Clima, con el cambio de dinastía en la corona española, las nuevas ideas de los descendientes de la Casa de Borbón trajeron a América la ampliación de las áreas agrícolas en el nuevo mundo. Adicionalmente, ‘historias’ de lagunas con fondos llenos de oro impulsaron la desecación de los cuerpos de agua en el continente.
En regiones como la Sabana de Bogotá, el Valle del Cauca, y los Llanos Orientales, la demanda de tierras para cultivos llevó a la desecación de humedales, lagunas y zonas inundables de los ríos.
La domesticación del agua
La construcción del Gran Canal de China comenzó durante la dinastía Sui bajo el emperador Yang Guang en el siglo V a.C. Él ordenó la construcción del canal para conectar las principales áreas agrícolas del sur con Beijing, la capital del imperio, ubicada en el norte.
También conocido como el Gran Canal Beijing-Hangzhou, es una de las obras hidráulicas más extensas y antiguas del mundo. Abarca aproximadamente 1.776 kilómetros y conecta las ciudades de Beijing y Hangzhou atravesando varias provincias.
Este es un ejemplo clásico de “domesticación del agua”, concepto que explica Mora Pacheco como esa serie de intentos por controlar, manejar y modificar los cuerpos de agua. El objetivo es adaptarlos a las necesidades humanas, pero al detenerse a revisarla, como lo han hecho expertos como la académica javeriana, se halla una historia de batallas perdidas, de esfuerzos y recursos desperdiciados.
En un país con una geografía tan diversa como Colombia, atravesada por tres cordilleras en las que predominan los climas húmedos y lluviosos, la gestión del agua ha sido un desafío constante a lo largo de la historia. Más aún, teniendo en cuenta la vasta red hidrográfica en la que se encuentran ríos como el Magdalena, el Cauca, el Orinoco, el Amazonas o el Atrato.
Bajo la premisa de la modernización y en el marco de las nuevas leyes republicanas, comenzaron a desarrollarse diversas obras de infraestructura hidráulica con el objetivo de prevenir inundaciones y aprovechar los recursos hídricos para el desarrollo agrícola e industrial de la naciente república colombiana. Esto incluyó la construcción de diques, canales, embalses y sistemas de drenaje.
Mora considera que, desafortunadamente, esta infraestructura se ha construido ignorando las dinámicas hídricas de los territorios. Esta mirada ha conducido a la sobreexplotación y degradación de los ecosistemas que se abastecen con sus aguas, a la pérdida de biodiversidad acuática y al desplazamiento de comunidades que habitan sus orillas.
Por esta razón, la historiadora de la Facultad de Ciencias Sociales explica que la mayoría de “los desastres nunca son naturales. Es decir, hay un fenómeno natural de por medio, pero el desastre o la calamidad es porque los humanos nos hemos asentado en diversidad de lugares sin hacer gestión del riesgo y sin organizar sistemas de alertas tempranas”.
Para evitar que continuemos cometiendo los errores del pasado, Mora considera esencial adoptar un enfoque más integral y sostenible en la gestión del agua. En lugar de intentar dominar y controlar completamente el agua, la experta javeriana considera fundamental promover una convivencia más armoniosa con los recursos hídricos.
“Más que agua: todo lo que puede ser el río” es un especial periodístico elaborado por el equipo de Pesquisa Javeriana.
Periodistas: Juan Manuel Rueda, Diederik Ruka, Karen Corredor y Miguel Martínez
Montaje web: Miguel Martínez l Creación gráfica: Camila Duque Jamaica
Creación audiovisual: Juan Manuel Rueda y Diederik Ruka Atuq
Editores: Felipe Morales Sierra y Lina Gómez Henao l Dirección Pesquisa Javeriana: Claudia Mejía.

Pontificia Universidad Javeriana
Cra. 7 Nº 40-63, Edificio Emilio Arango Piso 4, Bogotá, Colombia
Tel: (+57) 6013208320 Ext 3442 y 2083
pesquisaweb@javeriana.edu.co