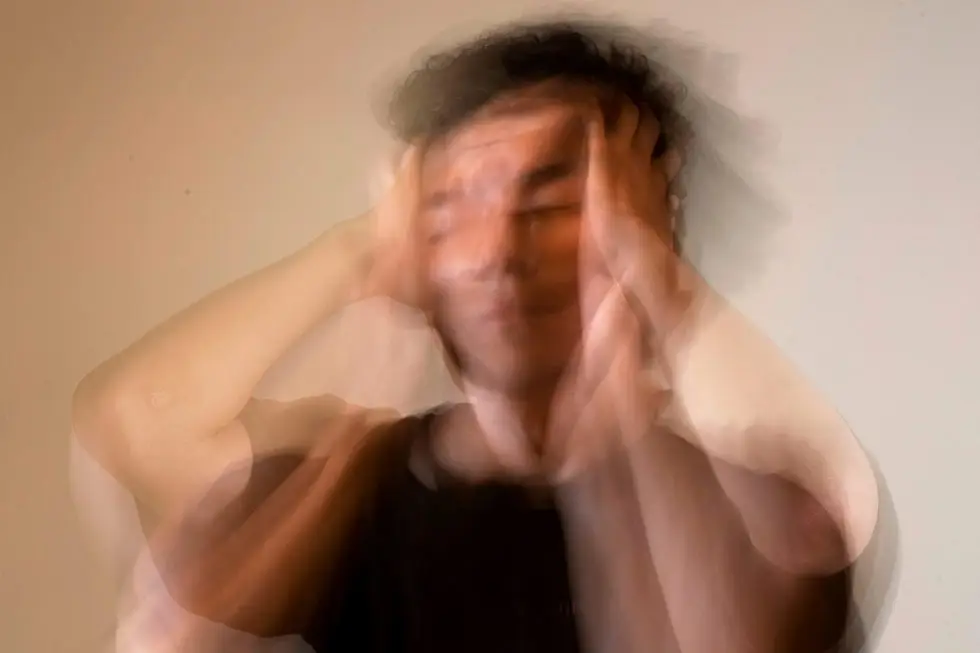Con ese objetivo fue convocado uno de sus conversatorios, a finales de agosto de 2025, en el que tuve la oportunidad de participar moderando una conversación sobre la ternura como resistencia. El diálogo exploró la ternura como una fuerza política y una resistencia activa contra la crueldad impuesta en la masculinidad, pero se volvió más que un conversatorio cuando Lía García propuso una serie de ejercicios de interacción entre el público para materializar la ternura y experimentarla de forma corporal, lo que dejó ver la importancia de los vínculos colectivos y la conexión emocional.
El concepto de “comunidades que cuidan” constituye el núcleo de Laboratorio para Vatos, una iniciativa que surge como respuesta a la crisis de identidad masculina y la soledad que afecta a numerosos hombres. Su fundador, Mikel, relata cómo una potente idea surgida en su terapia personal fue la chispa que encendió el proyecto: “Mi terapeuta me compartió uno de los conceptos más punk que conozco: existen hombres que son agresores por marco teórico”, explica. Es decir, hombres que desde lo discursivo entienden las consecuencias de la masculinidad hegemónica, pero que, en sus acciones, la reproducen.
“Esta reflexión también nos enfrenta a las trampas de la ‘deconstrucción’”, añade Mikel. “Ahí me di cuenta de que no basta con crear simples espacios para vatos, sino que debemos configurar comunidades que cuiden”.
A partir de esa premisa, el laboratorio se dedica a generar actividades y conversatorios orientados a la divulgación de ideas relacionadas con género, masculinidades, feminismos, ternura y estrategias no punitivas. “Es, por así decirlo, un espacio de formación”, añade Mikel, “donde podemos organizarnos y movilizarnos. Y eso está bien bonito”.
Esta aproximación contrasta con un vacío más amplio en materia de políticas públicas. Al respecto, el profesor Tzompantzi advierte que son escasas las acciones dirigidas específicamente a jóvenes urbanos en riesgo de ser captados por narrativas misóginas. A pesar de los esfuerzos institucionales, Tzompantzi subraya que el mayor pendiente sigue siendo la escucha efectiva: “Llevamos años haciendo convenciones, instituciones, etcétera, pero lo que nos está faltando es saber escucharlos”.
La iniciativa del Laboratorio para Vatos representa así un esfuerzo desde la sociedad civil para llenar ese vacío, promoviendo no solo la reflexión, sino también la construcción de redes de apoyo y cuidado comunitario.