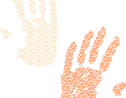Medios, TIC e industrias culturales
Ponencias
- El ecosistema digital, nuevo escenario de relación, implicación y consumo de la radio por parte del oyente-usuario
- Ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de ciudad en Instagram: estudio de caso de la cuenta Bogotá Street Photography
- Comparación de las lógicas de producción de la radio universitaria análoga y digital en Bogotá
- El tratamiento del feminicidio en la prensa escrita colombiana: un paralelo entre redactores de noticias y periódicos
- Televisión y memoria en Argentina: canal Encuentro y la última dictadura militar
- Resignificar la comunicación transmedia
- Análisis comparativo de los recursos digitales inclusivos para la población oyente y no oyente de Ibagué y su impacto en el área comunicacional
- Representaciones de lo colombiano en las series de televisión Narcos (Netflix) y Sin senos sí hay paraíso (Caracol TV)
- Cineco Alternativo en Bogotá: una plataforma de aprendizaje por medio de un proceso de “culturización”
- Comunicación, tecnología y arte. Un análisis exploratorio de la agenda de conocimiento propuesta desde los medialabs
- La paradoja de la información y el acceso a los servicios de la nube en el contexto del big data. Análisis de posibilidades de aplicación a partir de nuevas audiencias: jóvenes universitarios
- Agencias de noticias: una estrategia para la dinamización social de las comunidades
Ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de ciudad en Instagram: estudio de caso de la cuenta Bogotá Street Photography
Ángela Johanna Herrera Roa
Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de pregrado de Comunicación Social y Periodismo con enfásis en Comunicación Digital de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente trabaja como docente en Uniminuto S. P.
Resumen
La presente ponencia es el resultado de una investigación previa que tuvo como propósito analizar la función que cumplen las redes sociales en el complejo establecimiento de narrativas sobre la ciudad. Su punto de referencia fue el caso particular de la cuenta Bogotá Street Photography, inscrita en Instagram, con la cual se pretendió comprender de qué manera esta articulación dinámica genera, transforma, reafirma o reproduce imaginarios de ciudad en los usuarios que interactúan en esta experiencia. En suma, el modo como funcionan las redes sociales en el establecimiento de las narrativas de ciudad no es algo que esté directamente inscrito en sus propiedades tecnológicas; depende, más bien, de la red de relaciones sociosimbólicas (de poder y dominación, la hipermediación [Scolari, 2008]) que desde antes sobredetermina la forma en que nos afecta.
Palabras clave: redes sociales, narrativas sobre la ciudad, Instagram, imaginarios de ciudad.
La imagen fotográfica es hoy un recurso que se trivializa en un mar de capturas desechadas. Sin embargo, en la vaguedad de esta infinita producción de imágenes se producen y reproducen relaciones comunicativas que tienen efectos determinantes en lo que experimentamos como realidad. La presente ponencia, pretende analizar la función que cumplen las redes sociales en el complejo establecimiento de narrativas sobre la ciudad. La polisemia del término “establecimiento” nos permite jugar con la irreductible tensión entre el Devenir y el Ser. Esto es, el término funciona como metonimia de un proceso en consolidación, una dinámica, el acto de establecerse, pero también, significa la ya “reificada” instauración de una estructura institucional (socio-simbólica) en la materialidad física de un inmueble, por ello, establecimiento es tanto el proceso de mediación como el punto de fijación del sentido de realidad, o “punto nodal” como lo llama Laclau (1987, p. 101).
Como resultado del análisis de la información recolectada, las dos grandes temáticas que establecen las coordenadas de esta investigación (las narrativas de ciudad y la mediación de las redes sociales en su establecimiento) encontraron un punto de articulación que, para ser comprendido, se hizo necesario desarrollar dos posturas generales que fueron tendencia durante el proceso de la investigación, las cuales siguen la metáfora que Umberto Eco usa en su obra Apocalípticos e Integrados (1984).
Uno de los datos de mayor interés que se obtuvo tiene que ver con los contenidos que privilegian los usuarios al interactuar con la aplicación Instagram (como dato al margen, un total del 92 % de los encuestados ha utilizado la aplicación, pero el 100 % conocen de su existencia1). Narrar en espacios digitales permite a los usuarios cuestionar la idea misma de su Yo, la autoidentidad del sujeto perceptor, y experimentar de este modo el mecanismo ideológico de su producción: la aparente arbitrariedad de su producción/construcción. Con el surgimiento de la interacción en redes sociales asistimos a la desaparición del límite que separa lo interior de lo exterior. Como lo establece el profesor Carlos Barreneche: “la comunicación socioemocional en entornos tecnológicamente mediados, aunque parezca contradictorio, se fundamenta sobre un fantasma de indeterminación del con quién se está” (2006, p. 2).
Esta misma ambigüedad determina la forma en que los usuarios se relacionan con sus identidades digitales. Por un lado, mantiene una actitud de distancia y de exterioridad, como si solo “jugaran” con falsas imágenes; experimentan la ilusión creada o reforzada por las herramientas que la aplicación pone a su disposición así como los ajustes previos que pueda dársele a las imágenes, como un modo de liberarse, por un momento, de su “identidad” concreta. Por otro lado, la identidad digital que fabrican puede ser también “más ellos mismos” que su propia personalidad en la “vida real” (su autoimagen “oficial”), ya que saca a la superficie aspectos que nunca se atrevería a admitir en la vida real.
Los dos aspectos se hallan, por supuesto, inextricablemente ligados entre sí. El hecho mismo de percibir la propia imagen como un mero “juego” le permite al usuario suspender las inhibiciones usuales que le impiden dar salida a su “lado oscuro” en la vida real y exteriorizar libremente todos sus potenciales libidinales. Sin embargo, también se puede decir que el usuario fantasea con esta versión “oscura” de sí mismo para evitar confrontar su fragilidad en la vida real.
Para especificar aún más lo que hay de falso en la fabricación ficcional del mundo que crea la aplicación Instagram, en tanto proyección idealizada de lo que le gustaría a los usuarios que vean de ellos (lo que Lacan siguiendo Freud (1924) denomina ideal del Yo), se debería distinguir de la simple imposibilidad material de realizar los cambios digitales logrados gracias a los ajustes que permite realizar el dispositivo a la imagen de la falsedad idealizada. Hacer lucir la realidad tal como se produce en las imágenes de Instagram es (probablemente) imposible, pero los escenarios idealizados relacionados con este tipo de experiencias son, sin embargo, “verdaderos” por los conflictos libidinales que expresan.
Para traducir a conceptos los dos polos de esta indecidibilidad, Sherry Turkle (1995) recurre a la oposición entre “esquivar” y “recorrer” las dificultades de la vida real: se puede seguir una lógica escapista y simplemente esquivar las dificultades de la vida real mediante la producción de imágenes fotográficas estilizadas, o bien, se puede usar la realidad digital para descubrir y explorar la inconsistencia y la multiplicidad de componentes de las identificaciones subjetivas por las que optan los usuarios. En este segundo caso, la suspensión de las reglas simbólicas que regulan la actividad en la vida real le permite al usuario escenificar-exteriorizar un contenido reprimido que de otro modo serían incapaz de afrontar.
Con todo, como se mencionó en el marco teórico de la investigación con respecto al modo en que opera la agenda setting de segundo nivel (McCombs, 1994; McCombs y Evatt, 1995; McCombs y Campana, 1996; McCombs y Estrada, 1997), “las redes sociales como Twitter, Facebook y los blogs son un gran amplificador de los medios tradicionales”. Del mismo modo, Instagram define sus contenidos amplificando la agenda intermedial de los medios tradicionales, por ello, las imágenes que predominan en la cuenta comparten similitudes estético-políticas que transitan en la establecida estructura diferencial de lo verdadero, lo bueno y lo bello. A partir de estos consolidados puntos de referencia se configuran las narrativas “hegemónicas” (Laclau, 1987) que serán visibilizadas en el ejercicio de interacción de los usuarios.
En parte, a esto se refiere el término de la opacidad tecnológica (Mora, 2012). La percepción de los entrevistados es bastante reveladora a este respecto. Según ellos, la cuenta analizada funciona apenas como una “herramienta” de difusión cultural: “política y económica poca y cultural mucho al ser encuentros sociales en imagen”; “Ampliar el entendimiento de cada población en distintos lugares del planeta”, etc.2 Pocos cuestionan su papel como “mediador”: “se ve más Instagram que la misma televisión, estamos expuestos a un sin fin de contenido y la gran mayoría obedece a la publicidad. Esta plataforma cumple cabalmente su función que es publicitar nosotros decidimos si ver (política, economía o cultura) todas están.”3
El interrogante que surge tiene que ver, entonces, con la función de las redes sociales como reproductora de imaginarios y narrativas hegemónicas que invisibilizan antagonismos constitutivos de la realidad en la ciudad: ¿no es la progresiva informatización de nuestra vida cotidiana en el uso del Instagram, o de las redes sociales en general, una manera refinada de ceder la voluntad en la medida en que el sujeto se encuentra cada vez más “mediado” y pierde poder de forma casi imperceptible, bajo la falsa apariencia de que lo gana?
Resulta crucial mantenernos en una ambigüedad radical respecto a cómo afecta el exponerse a los contenidos de esta cuenta en el establecimiento de narrativas de la ciudad. La interacción con la cuenta puede intensificar nuestra experiencia concreta de la ciudad, una nueva sensibilidad, nuevas maneras de placer y displacer frente a ella, nuevas prácticas y discursos, nuevos Imaginarios Urbanos en palabras de Silva (2006). Pero, también, abre la posibilidad de que, en el marco de las reglas propias de esta red social, específicamente de la cuenta BSP, se robe literalmente la capacidad productiva del usuario en el establecimiento de dichas narrativas, hasta el punto de que ya no puedan considerarlas como creadas por ellos mismos.
Según la perspectiva de algunos de los usuarios y observadores4, el usuario parece estar irreductiblemente indeterminado en direcciones conflictivas poco claras. Los usuarios simplemente se sumergen en una inconsistente complejidad de múltiples referencias y conexiones. La paradoja, siguiendo a Janet H. Murray en su obra Hamlet en la Holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio (2006), es que esta definitiva e “indefensa” confusión, esta falta de una orientación final, según se lee en los resultados de la investigación, lejos de causar una angustia insoportable, es extrañamente reaseguradora. La misma falta de un punto final de clausura sirve como un tipo de negación que protege al usuario de enfrentar el trauma de su finitud, es decir, los antagonismos concretos que se experimentan en la ciudad.
Es fácil percibir la crucial diferencia entre este “recorrer” en una continua exposición desde diferentes ángulos a las contradicciones y antagonismos, y el “esquivar” en el hipertexto rizomático. Mientras que para la primera modalidad se ponen en escena diferentes narrativizaciones que refieren a algún antagonismo, en último término muchas fallas en intentar dominar la contradicción, el no encontrar un punto definitivo e irreversible en el universo múltiple, el hecho de que siempre haya otros caminos que explorar, es un modo de encontrar refugio en realidades alternativas cuando parece que se alcanzó un punto muerto.
Una primera hipótesis que se arriesga con esta inicial aproximación, es que mediante el uso de dispositivos digitales (redes sociales), con su capacidad de externalizar muchas de las más íntimas fantasías de los usuarios en todas sus inconsistencias, se abre la posibilidad única de escenificar, Murray llama adecuadamente “la puesta en acto como una experiencia transformativa” (Murray, 2006), de “actuar” el soporte idealizado de la experiencia de la ciudad. Podría pensarse que al ser expuestos de forma acritica y repetitiva a estos contenidos idealizados, los usuarios serían reducidos a las limitaciones impuestas por estas fantasías, pero, por otro lado, una externalización de este tipo permite tratar las fantasías ideológicas expuestas de un modo lúdico y así adoptar hacia ellas un mínimo de distancia.
Esto es algo que no depende tanto de la tecnología en sí como del modo en que se inscribe en la sociedad. La función “mediadora” de los dispositivos digitales demuestra la existencia de alguna clase de equivalente de “marco” (o Framer). Para que el usuario se involucre en la cuenta Bogotá Street Photo debe operar dentro de un mínimo conjunto de reglas impuestas externamente y aceptadas como coordenadas o reglas simbólicas.
La paradoja es, sin embargo, que con frecuencia el usuario aun sabiendo muy bien que no está frente a la realidad de inconsistencias y tensiones propias de su ciudad, en el momento en que se confronta a una imagen fotográfica de la cuenta goza de ella como si no hubiera distinción entre estas modalidades de experiencia, o incluso niega que existan las mencionadas coordenadas: “No se hace evidente ningún tipo de limitación hacia las imágenes, parece una cuenta incluyente”5; “Ninguna limitación encuentro en la página”6, etc.
Esto no debe llevarnos a la conclusión apresurada de que esta cuenta es apenas un mecanismo que opera como una defensa contra la “realidad” y sus antagonismos. Como ya se señaló, esta puesta en escena de las fantasías e idealizaciones también abre la posibilidad de atravesar los antagonismos mediante la lúdica exposición de los soportes ideológicos que los mantiene enmascarados.
Mucha de la literatura actual7 considera que uno de los rasgos fundamentales de las condiciones que establecen la articulación entre las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y la forma socio-cultural que se viene forjando es la “interactividad”. Según Scolari, “por lo que respecta a los receptores, del consumo activo, rebelde y contrahegemónico de las mediaciones entramos en otra dimensión donde el usuario colabora en la producción textual, la creación de enlaces y la jerarquización de la información” (Scolari, 2008, p. 116). Sin embargo, uno de los principales hallazgos de esta investigación, es, justamente, el de la engañosa manera en que se ejerce dicho intercambio.
La palabra engagement es precisamente la manera en que dentro de la jerga de análisis digital se intenta comprender, medir y proveer de herramientas para la “maximización” de esta interacción. Aunque el auge de este concepto se da dentro de la publicidad, el término también es usado por analistas de redes enfocados a la comunicación. En el marco de esta investigación, sin embargo, esta herramienta no pareció la más ajustada, debido a que si bien cuantifica la “compulsión” de los usuarios por “interactuar” y vincularse sensiblemente con la propuesta, deja de lado otro aspecto que como señala Slavoj Zizek constituye el reverso inmediato de este “frenesí”:
“Quienes alaban el potencial democrático de los nuevos medios, generalmente se enfocan precisamente en estas características8, en cómo el ciberespacio abre la perspectiva de que una gran mayoría de la gente escape al papel de observador pasivo que sigue un espectáculo escenificado por otros, y participe activamente, no sólo del espectáculo, sino cada vez más en el establecimiento de las propias reglas del mismo... Pero ¿no es, sin embargo, el otro lado de la interactividad la interpasividad?” (Zizek, 2010, p. 263).
La idea de interpasividad (un término inventado por Robert Pfaller) quizá puede proporcionar la clave, o al menos una de ellas, para comprender el modo en que opera esta engañosa “participación” del usuario en el establecimiento de las narrativas de ciudad en las que median las redes sociales. Para Zizek “la característica distintiva de la interpasividad es que con ella el sujeto no deja de estar, incluso frenéticamente, activo, pero desplaza de ese modo hacia el Otro la pasividad fundamental de su ser” (Zizek, 2001, p. 117).
Parece que la celebrada “interactividad” de las redes sociales, se reduce a una frenética tarea por “hacer mucho para que nada cambie realmente”. La estructura misma de las redes permite exponer en público una cantidad inusitada de fantasías reguladas de antemano, que finalmente, no tendrán ningún efecto performativo, constituyen un gesto vacío que ha perdido toda “eficacia simbólica” (Lévi-Strauss, 1996), y cuyo único propósito es impedir que los antagonismos que subyacen a la multiplicación de versiones, emerja definitivamente.
Sin embargo, lejos de ser sometidos y esclavizados a dichas fantasías, las redes sociales, como lo señalamos, también pueden permitir tratar estos soportes ideológicos de modo lúdico y terapéutico, y ganar de este modo, un mínimo de distancia hacia ellos. En resumen, alcanzar un modo de confrontar de forma directa y atravesar estos soportes idealizados pero constitutivos. Por ello, no se trata de ubicarse en la orilla apocalíptica, pero tampoco, celebrar acríticamente una integración, nuestra actual condición de mediadores en la transición a las nuevas maneras de relaciones sociales atravesadas por dispositivos digitales nos permite darnos cuenta de lo que se pierde y de lo que se gana en el proceso (Vouillamoz, 2000; Rheingold, 2002).
Esta ventaja, exige un tipo de actitud en la que nos resistamos al poder de seducción de estos dos mitos, ya que una percepción como esta se hará imposible en cuanto se establezca plenamente de forma articulada la experiencia con las nuevas tecnologías. Tecnología e intercambio de bienes simbólicos (García Canclini, 1995) están inextricablemente entrelazadas. Más precisamente, con lo que tratamos aquí es con un proceso de transición a nuevas formas inusitadas de relaciones socioculturales, en las que la forma misma de los dispositivos digitales anuncia la modificación del horizonte hermenéutico de nuestra experiencia cotidiana.
Referencias
Barreneche, C. (2006) El rostro sintético de la alteridad. Aparte Rei revista de filosofía. En https://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/
Eco, U. (1984), Apocalípticos e Integrados Editorial Lumen. España
Freud S. 1924 Ideal del yo o yo ideal, En: https://agapepsicoanalitico.files.wordpress.com/2013/07/yo-y-ello.pdf
García Canclini, N. (1995). Consumidores y Ciudadanos. Mexico: Grijalba.
Laclau, E. Mouffe, Ch. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI.
Mora, V. (2012) La opacidad tecnológica: lo que no vemos en las máquinas. En: https://lab.cccb.org/es/la-opacidad-tecnologica-lo-que-no-vemos-en-las-maquinas/
Murray, J. (2006) Hamlet en la Holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio. Ediciones Paidós Ibérica
Rheingold, H. (2004) Multitudes inteligentes. Barcelona, España: Editorial Gedisa S.A Scolari, C. A. (2015). Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, semiótica e interfaces. Palabra Clave, 1025-1056.
Silva, A. (2006). Imaginarios Urbanos. Bogotá: Arango Editores Ltda.
Turkle, S. (1995), Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Simon and Schuster, Nueva York.
Vouillamoz, N. (2000), Literatura e hipermedia. Barcelona. España: Páidos
Zizek, S. (2001) En defensa de la Intolerancia
Zizek, S. (2010) El acoso de las fantasías, Editorial Siglo XXI. En https://es.scribd.com/doc/133293764/El-acoso-de-las-fantasias-Slavoj-Z%CC%8Ciz%CC%8Cek-pdf
1 Resultado de las encuestas realizadas a una población-muestra de sujetos entre los 20 y los 30 años, estudiantes universitarios de diferentes carreras de los cuales soy docente y con los que se efectuó el trabajo durante un semestre.
2 Entrevista Luis Alejandro Gómez Niño Fotógrafo (marzo 8 de 2018); Entrevista a Waldor Rueda Fotógrafo (marzo 8 de 2018); Entrevista a Daniela Suárez Medina, Arquitecta (marzo 8 de 2018); Entrevista a Johany Arevalo Valencia, Arquitecto (marzo 8 de 2018); Entrevista a Ana María Herrera, Arquitecta Junior (marzo 8 de 2018)
3 Entrevista a Johany Arevalo Valencia, Arquitecto (marzo 8 de 2018)
4 Resultados de las encuestas y entrevistas, véase en los Anexos.
5 Entrevista a Johany Arevalo Valencia, arquitecto (marzo 8 de 2018)
6 Entrevista a Olmo Uscátegui Ramírez, antropólogo (marzo 8 de 2018)
7 Que como señala Scolari: “construyen su mirada científica a partir de los nuevos espacios participativos de comunicación y de su irrupción en lo masivo” (2008: 115)
8 “actúo recíprocamente cada vez más con ella, entrando en una relación dialógica con ella, al escoger los programas, a través de la participación en los debates en una comunidad virtual, en la determinación directa del resultado de la trama en las así llamadas “narrativas interactivas” (Zizek, 2006, p. 263)