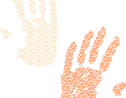Medios, TIC e industrias culturales
Ponencias
- El ecosistema digital, nuevo escenario de relación, implicación y consumo de la radio por parte del oyente-usuario
- Ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de ciudad en Instagram: estudio de caso de la cuenta Bogotá Street Photography
- Comparación de las lógicas de producción de la radio universitaria análoga y digital en Bogotá
- El tratamiento del feminicidio en la prensa escrita colombiana: un paralelo entre redactores de noticias y periódicos
- Televisión y memoria en Argentina: canal Encuentro y la última dictadura militar
- Resignificar la comunicación transmedia
- Análisis comparativo de los recursos digitales inclusivos para la población oyente y no oyente de Ibagué y su impacto en el área comunicacional
- Representaciones de lo colombiano en las series de televisión Narcos (Netflix) y Sin senos sí hay paraíso (Caracol TV)
- Cineco Alternativo en Bogotá: una plataforma de aprendizaje por medio de un proceso de “culturización”
- Comunicación, tecnología y arte. Un análisis exploratorio de la agenda de conocimiento propuesta desde los medialabs
- La paradoja de la información y el acceso a los servicios de la nube en el contexto del big data. Análisis de posibilidades de aplicación a partir de nuevas audiencias: jóvenes universitarios
- Agencias de noticias: una estrategia para la dinamización social de las comunidades
La paradoja de la información y el acceso a los servicios de la nube en el contexto del big data. Análisis de posibilidades de aplicación a partir de nuevas audiencias: jóvenes universitarios
José Luis Vahos Montoya
Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Docente-investigador del grupo Gestión de la Comunicación (GESCOM) y coordinador del semillero de investigación en comunicación organizacional, Se Organiza.
Mery Juliana Moreno Hernández
Estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Resumen
La era digital trae consigo la facilidad de interactuar e informarse de lo que pasa alrededor del mundo en cuestión de minutos. Millones de datos son puestos a merced de compañías que prestan servicios a usuarios que, de manera “consciente”, suministran información con tal de pertenecer a ese mundo web. Sin embargo, ese interés absoluto por ser parte de esa comunidad disminuye la seguridad y consciencia con la que dichas personas suministran la información. La nueva era trabaja bajo el principio de “conectar a las personas”, que, bien o mal, buscan inmediatez y facilidad. Esa agilidad termina siendo un arma de doble filo, pues por más información que pueda adquirir la persona para suplir sus propias necesidades, está contribuyendo a la disminución de libertad y privacidad a costa de pertenecer a un colectivo.
Pero, entonces, ¿sumarse a las personas que proporcionan datos en la web hoy en día bajo los parámetros de la red termina siendo un acto de voluntariedad o de obligatoriedad? En efecto, al pertenecer a esa web, los universitarios aceptan convertirse en un dato más, y dejan de lado las implicaciones que conlleva suministrar información en la red. Así mismo, por satisfacer la necesidad de pertenecer a algo, la manera de dar información pasa a ser una acción inconsciente.
Palabras clave: análisis de datos, TIC, estudiante universitario.
Introducción
La eclosión de la web social no solo trajo múltiples posibilidades de difusión de mensajes y contenidos a una masa crítica potencial, a bajo costo y con un alto impacto. De paso, la web 2.0 generó una expansión sin precedentes en la cantidad de datos que se generan en tiempo real. En la actualidad, consciente o inconscientemente, los usuarios de la red depositan todo tipo de información en repositorios anclados en el concepto de computación en la nube que representan datos masivos de información o Big Data, a través de redes sociales, máquinas, robots, sensores y muchos otros dispositivos y aplicaciones que se utilizan cotidianamente como una consecuencia derivada del Internet de las cosas.
Paralelo a estos desarrollos técnicos de comunicación en información, creció una generación de “nativos digitales” que ha promovidos importantes cambios en el relacionamiento, la concepción del mundo y la forma de consumir productos informativos. Esta generación ha visto y vivido el cambio del statu quo de las industrias culturales y han promovido el surgimiento de nuevos mercados en el entorno global.
No obstante, aparentemente cegados por el esnobismo permanente que ha supuesto la velocidad con la que se han generado los cambios, se pierden rápidamente las dimensiones del riesgo asociado a la pérdida de la privacidad en los datos, la dificultad que implica saber exactamente dónde están y cómo circulan y se reutilizan y mucho menos, realmente quiénes tienen acceso a ellos. Resulta entonces paradójico que, en pro de las libertades individuales de acceso y consumo de información, hoy se está “atado” por unos datos que condicionan, guían y predicen el comportamiento. Este estudio pretende poner en evidencia la naturaleza de los datos en relación con la evolución de los principales hitos de las TIC, la maduración del concepto de Big Data y su estrecha relación con los jóvenes universitarios de hoy.
Metodología
Este estudio obedece a su vez a la parte exploratoria de una investigación en curso denominada “Perspectiva ética del Big Data en el suministro de información por parte del usuario y en el diseño de estrategias de comunicación y mercadeo en empresas de la ciudad de Medellín” adelantada por el Semillero de Investigación en Comunicación Organizacional, Se Organiza, adscrito al G.I GESCOM de la UPB-Medellín.
En tal sentido, este estudio hereda de su investigación matriz, la naturaleza no experimental, en tanto no se pretende establecer una relación causa-efecto, sino más bien el análisis de las acciones y actitudes asociadas al fenómeno del Big Data. Por lo tanto, su alcance es meramente exploratorio con un enfoque cualitativo puesto que se indaga, en principio, sobre los factores relevantes que se interrelacionan entre el Big Data y los jóvenes universitarios. Para dar respuesta a esta fase de exploración, se realizó un estudio de revisión bibliográfica que supuso la lectura y sistematización de 49 artículos de revistas indexadas desde el año 2008 hasta el 2018, una década tomada como ventana de observación para dar cuenta del estado del arte sobre el Big Data. Posterior a esto, se desarrolló un instrumento de encuesta para aplicarse a por lo menos 290 estudiantes universitarios de 29 instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín. Esto supone un abordaje de la muestra con una intencionalidad en la composición de la misma y no basados en una representatividad estadística del universo jóvenes universitarios. Esta última parte aún se encuentra en aplicación y a la fecha no se han reportado datos finales sino avances parciales, lo cual nos lleva a hablar de hallazgos y no de resultados finales.
Cloud Computing, Internet de las cosas y Big Data
Para hablar con propiedad del Big Data, hay que esclarecer la relación evolutiva que ha acompañado ciertos conceptos en la última década. La muy nombrada revolución de la web 2.0 no solo supuso la democratización de la información y la gestión de los contenidos por parte de los usuarios, poniendo en jaque a los otrora monopolios informativos mediáticos, sino que, sin pensarlo, dinamizó modelos económicos y cambió radicalmente las formas de consumir productos de las industrias culturales, pero este fenómeno no se gestó de la noche a la mañana.
Asuntos hoy tan básicos como el e-mail en el fondo, supuso la ampliación de la capacidad de almacenamiento necesaria para alojar toda la información que ahora comenzaba a circular en un entramado de bits, cada vez más más denso. Dicha capacidad se convirtió en uno de los principios básicos del Cloud Computing, al que luego se sumaron otras características como el Software, el hardware y las plataformas como servicio y, por supuesto, la web social. La metáfora de la “nube” para nombrar al entramado de interconexiones se consolidó y permitió la reflexión en torno a la computación en la nube, en la cual, entre muchas características, los usuarios reciben mejoras y actualizaciones permanentes en sus plataformas y servicios sin ningún costo “aparente”. El precio a pagar, como lo indica (Joyanes, 2010 p.19) será la desaparición del “vínculo o la certeza sobre la ubicación física de la información y las condiciones de procesamiento y, en consecuencia, pueden quedar afectadas las garantías de confidencialidad y de seguridad de la información situada en el cloud.” Resulta entonces paradójico que cuanta más información personal se sustrae de los usuarios, estos tienen menos control de ella, aún no se sabe a ciencia cierta si sea un alto costo al final.
Así las cosas, la computación en la nube posibilitó la interacción de distintos objetos conectados a la red a través de plataformas y protocolos que posibilitan esta comunicación. Esto dio paso a la Internet de las cosas en la cual, los objetos están en la capacidad de resolver pequeños problemas haciendo un reconocimiento del contexto en el cual operan y de los gustos y datos que emiten las personas que los usan. Dichos objetos hacen las veces de sensores que, en tiempo real, comunican ubicación y datos sensibles de los usuarios. Con esta información se construyen y edifican ofertas informaciones que llegan a todos los dispositivos conectados a la red, principalmente al teléfono móvil. La llamada ola de objetos inteligentes no es otra cosa que la acumulación de datos de uso que posteriormente es procesada para favorecer patrones de consumo, tal como lo indican (McAfee et al., 2012, p.4) “using big data leads to better predictions, and better predictions yield better decisions”. Aunque no queda claro quienes toman las mejores decisiones, las compañías o los usuarios. Una paradoja más.
Estado del arte
Tal como se mencionó al inicio de este escrito, este estudio supuso la elaboración de un estado del arte sobre el Big Data, y para ellos se tomó como referencia investigaciones generadas entre el decenio 2008-2018. A continuación, se hace una breve síntesis en la siguiente matriz:
Tabla 1. Estados del Big Data en la ventana temporal de observación 2008-2018
|
Síntesis |
|
|
2008-2012 Desarrollo técnico y riesgo informacional |
Se hace evidente la facilidad para almacenar los datos, pero la dificultad para analizarlos. También se empieza a hacer hincapié en la dificultad para poner un límite a la privacidad, pues las herramientas de análisis del momento no permiten diferenciar fácilmente los límites de lo público y lo privado, solo son datos. Herramientas para analizar los datos como Excel son obsoletas por el volumen de datos y combinaciones posibles. Se visualiza un gran potencial en el Big Data pero se requiere inversión en TI y capital humano para sacar el máximo provecho. También se vislumbra el Big Data como una gran oportunidad de negocio, pero se pone en evidencia los riesgos de intrusión y pérdida de privacidad. Los algoritmos permitirían analizar mucho mejor la información. Se vislumbra un escenario retador y promisorio para la industria y el mercado en la medida que puedan analizar en poco tiempo grandes volúmenes de información. |
|
2013-2016 Big Data como una Posibilidad en mercados, políticas y perfiles laborales. |
La velocidad, el volumen y la variedad de los datos comienzan a edificarse como las variables nucleares del Big Data. (3V) En el plano organizacional, se habla con urgencia de la Gestión del talento humano, en tanto para la fecha no existen profesionales idóneos para hacer lectura de los datos arrojados por las distintas plataformas. Desde el mercadeo, se avanza mucho en el estudio y configuración de la personalización de los productos y de las ofertas centradas en el usuario. También se prevé un uso potencial en materia de políticas públicas, relacionando el Big Data con la gestión de los gobiernos y la posibilidad de parametrizar las intervenciones del estado para hacerlo más eficiente. De igual forma se pone en evidencia el aumento en el volumen de datos asociados a la explosión de aplicaciones móviles que tipifican con mayor exactitud al consumidor al tiempo que se hacen las primeras reflexiones sobre la ética en estos escenarios. |
|
2017-2018 Big Data como una realidad en construcción. |
Se empiezan a hacer evidentes amenazas y riesgos asociados al Big Data, de hecho, algunos usuarios sienten preocupación por sentirse observados y monitoreados en todo momento, no obstante, los usuarios más jóvenes no parecen advertir estos riesgos. También, el Big Data deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad en los gobiernos que ya hoy toman decisiones basados en la analítica de los datos. En las industrias culturales, la medición del rating sigue siendo la moneda de cambio para medir su acceso en tanto el Big Data aún no se asociado como un instrumento universalizado. Desde una perspectiva ética, se pone de en tela de juicio la finalidad última del Big Data pues en el análisis, las personas se reducen a simples números, perdiendo la esencia de porqué se hacen las cosas. Finalmente, es un hecho la aplicación del Big Data en algunos renglones de la economía: financiero y seguros, consumo retail, turismo, telecomunicaciones, servicios tecnológicos, industrias culturales, salud y medios de comunicación. |
Fuente: elaboración propia
Nueva tecnología, nueva audiencia
Gracias a los cambios tecnológicos, las nuevas generaciones transformaron sus métodos de aprendizaje debido a los patrones que generaba la red. La comunicación entre personas se transformó a tal punto que las llamadas o encuentros personales no eran suficientes; es así como esa necesidad de estar conectados mostró resultados impactantes pues la cantidad de datos masivos que día a día se generaban según Marr, B. (2017) en el libro Data strategy: cómo beneficiarse de un mundo de Big Data, Analytics e internet de las cosas, en el 2017 cada dos días se generaban tantos datos como se había hecho desde el principio de los tiempos hasta el 2003, sumado a esto se espera que en el 2020 la suma de datos crezca de 5 a 50 zettabytes.
La web 2.0 cambió la forma en la que las personas intercambiaban ideas. Las redes sociales fueron un punto clave para enganchar a esta nueva audiencia que, de manera directa, reflejaron los cambios expuestos en las plataformas. Debido a esa inmediatez con la que se buscaba movilizar la información, los mismos nativos o millennials comenzaron a exigir información variada y en tiempo real pues ya su forma de interactuar permitía que buscarán un sin número de ideas a través de lo digital. Así mismo, la migración de la imprenta a las computadoras evolucionó junto a ellos, por consiguiente, la mayoría crecieron ajenos a algunos dispositivos tecnológicos que poco a poco evolucionaron hasta crear tal inmersión en la cultura que se convirtió en una parte fundamental de la misma.
Las dinámicas generacionales cambian en la medida que su contexto se lo exija. La generación de los años 60 y 70 en el periodo de la posguerra conocida como los Baby Boomers se caracterizaban por el individualismo, la ambición por una vida de lujos, riqueza, y bienes materiales que de manera intrínseca conllevaba a formar una familia. Era una época donde las instituciones, las estructuras jerárquicas, las relaciones netamente de oficina y los tiempos laborales medidos, garantizaban el status social el cual querían alcanzar. La nueva generación X (1960- 1980) implantó una nueva dinámica social donde el trabajo en exceso era algo que no iba de acuerdo a los parámetros de la misma, pues en sí, buscaban un equilibrio entre el trabajo y la recompensa caracterizándose por su competitividad, crecimiento rápido y buenas propuestas; una de las premisas claves para entenderla, se centra en los workaholic o adictos al trabajo, que de manera determinante, mostró lo valioso de esta generación en la forma en la que cerraban negocios.
En consecuencia, de la nueva revolución, la generación Y o millennials (1980-2000) dio un giro de 360 grados. Partiendo de la idea que son un grupo de personas que nacieron y crecieron con la evolución de la tecnología, cambiaron las dinámicas sociales al integrarse a la red. Es allí donde se crean las micro comunidades globales — situación que proporciona aún más información y datos— y que en sí misma, promueve la idea de esta generación por el aprendizaje didáctico.
Uno de los aspectos que mejor describe a esta nueva generación es la necesidad por unificar la pasión con el trabajo, pues por un parte buscan la autosatisfacción personal a través de un trabajo que “se adapte a ellos” permitiéndoles continuar con ese propósito de vida que los mueve día a día y por la otra, están más orientados al emprendimiento que como explica (Alvarez, E., 2014) en el portal especializado Colombia Digital, son personas orientadas a las respuestas creativas y a problemas sin respuesta.
La velocidad con la que se mueve el mundo marca sus relaciones interpersonales a tal forma de necesitar un constante feed back; dividen su trabajo respecto a sus horarios, hecho que promueve que estén interconectados la mayor parte del tiempo que de una u otra forma, expresa y denota la flexibilidad con la que trabajan y así mismo, fomenta su dinámica de trabajo: autónoma, participación colectiva, construcción de ideas en diversos espacios y curiosidad fácil de satisfacer en la red.
Para entender el contexto de la migración de datos y su nuevo modus operandi se debe exponer la evolución de la web 3.0 que incluye la web semántica cuya labor es gestionar en el buscador palabras naturales que agilicen la información, por consiguiente, busca que sea mucho más personalizada para el usuario y de la misma forma, lo guíe en la manera más eficiente de encontrar lo que él quiere en el momento que lo quiere.
En una unión de ideas, la transformación de la web y la nueva forma de consumo de los nativos digitales, crearon en la industria un nuevo modelo de negocio donde cada día se presenta un nuevo reto para conquistar a los millennials. Según (Neira, E., 2015) en el libro La otra pantalla Redes sociales, móviles y la nueva televisión, los nativos digitales poseen más de un dispositivo conectado a la red, pues gracias a su interés por un gran volumen de información, la web debe brindar contenidos que se puedan adaptar a diferentes dispositivos y de igual forma, deben darle la disponibilidad al usuario de recibirlos en cualquier momento o lugar. Esto desde otra perspectiva, implica consecuencias directas en las nuevas generaciones, pues como menciona la autora, su umbral de atención ha descendido lo que conlleva a que lo que consuma en la red, debe cautivarlos de tal forma que no quieran migrar a otra página.
Principales hallazgos y recomendaciones
Si bien no se puede hablar de conclusiones en tanto la investigación aún está en curso, sí se pueden adelantar algunas consideraciones importantes como resultado del estudio documental y la aplicación del pretest en parte de la muestra seleccionada.
El Big Data se ha analizado con suficiencia desde una perspectiva técnica, priorizando la funcionalidad de los algoritmos en virtud de extraer análisis en tiempo real para la toma de decisiones por parte de las empresas que hacen uso de ellas, en detrimento de reflexiones que aborden el tema desde una perspectiva social asociada a los riesgo inherentes a este tipo de actividades, por ejemplo el límite a las libertades individuales por la inducción a comportamientos y conductas, la pérdida sistemática y “voluntaria” de la privacidad de la información.
Desde la perspectiva netamente comunicacional, los abordajes son insuficientes en buena medida por la poca compresión que se evidencia del tema desde las ciencias sociales, lo cual pone de manifiesto la necesidad de un abordaje más holístico e interdisciplinar para la formación de profesionales que puedan atender las demandas de análisis de información, sin perder la perspectiva de lo ético y lo humano sobre lo técnico e instrumental.
Desde ya se vislumbra un nuevo perfil laboral al cual pueden adecuarse los comunicadores sociales y periodistas, pues en buena medida, se prevén necesidades de competencias laborales como lecturas de entornos, capacidad de análisis de información, la contextualización de los datos, la correlación de variables, la generación de contenidos, y se aprecia la experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa, el manejo de herramientas o software de datos, entre otras. Todas estas competencias pueden ser potenciadas desde la academia en los distintos pregrados o en posgrados.
La iniciativa por parte de las empresas de personalizar la información para los usuarios, es una muestra del uso directo de las redes sociales, especialmente en las “micro comunidades globales cuyo fin es la creación de un espacio abierto donde cada individuo establezca su identidad digital y así mismo, contribuya a la nueva forma de crear contenidos que se vean reflejados en la promoción y nuevos productos que salgan al mercado.
La dicotomía de los datos parte del hecho que, si bien se personaliza la información y suple las preferencias de las audiencias a la hora de consumir algún producto y/o servicio, de la misma forma se induce al prosumer a usar nuevas plataformas que exigen la adquisición de datos para brindar o dar el servicio, y es derivado a este planteamiento donde surge la cuestión si realmente el suministro de los datos es bajo una voluntariedad o una obligatoriedad.
Referencias
Alvarez, E. (02 de enero de 2014). Colombia digital. Recuperado el 12 de 10 de 2018, de La generación del Milenio o Generación Y : https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/6210-la-generacion-del-milenio-o-generacion-y.html
Iruela, J. (20 de Mayo de 2015). Qué es la web 3.0. Recuperado el 14 de Octubre de 2018, de Revista Digital INESEM: https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/que-es-la-web-3-0/
Joyanes Aguilar, L. (2010). Computación en nube (Cloud computing) y centros de datos: la nueva revolución industrial¿ Cómo cambiará el trabajo en organizaciones y empresas. Sociedad y Utopía: revista deficiencias sociales, (36), 111-128.
Marr, B. (2017). Data Strategy: cómo beneficiarse de un mundo de Big Data, Analytics e internet de las cosas. Bogotá, Colombia: ECOE EDICIONES. 01
McAfee, A., Brynjolfsson, E., Davenport, T. H., Patil, D. J., & Barton, D. (2012). Big data: the management revolution. Harvard business review, 90(10), 60-68.
Neira, E. (2015). La otra pantalla: Redes sociales, móviles y la nueva televisión. Barcelona, España: Editorial UOC, 26-27.
Gráficos y Tablas
Tabla 1. Estados del Big Data en la ventana temporal de observación 2008-2018