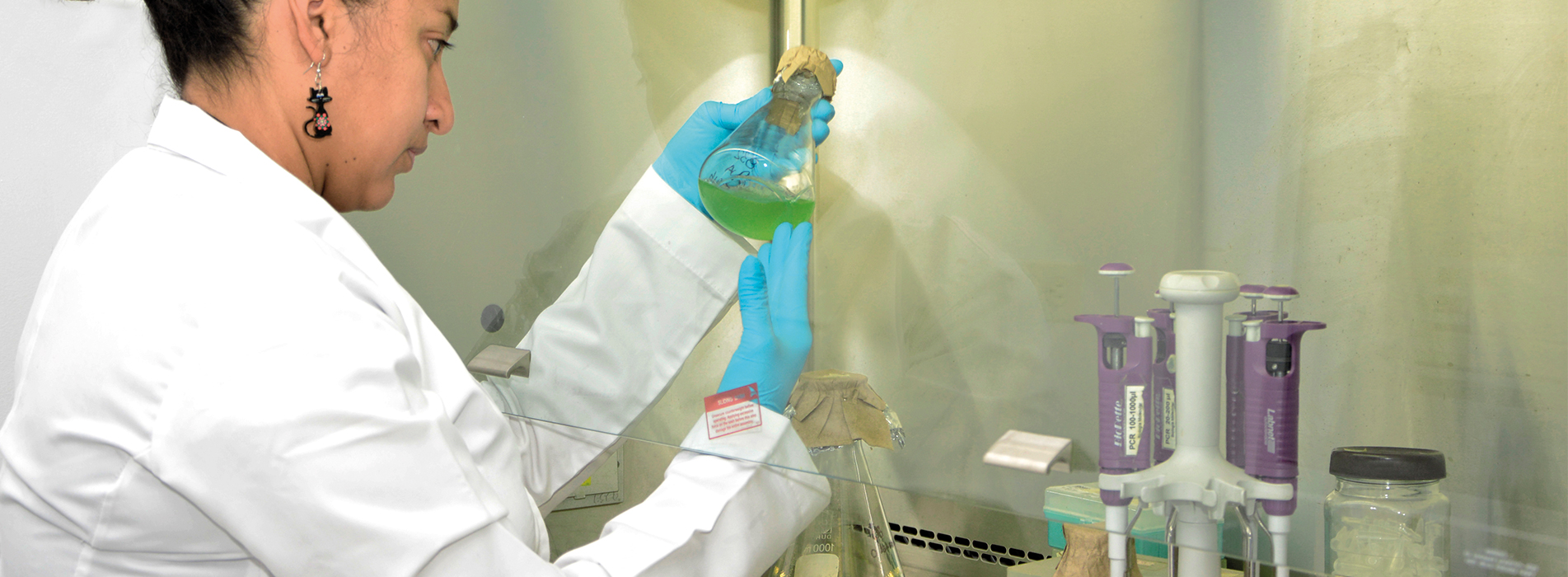
La Facultad de Ciencias, de la juventud a la adultez
Iniciaban los años 90 cuando todos los profesores de la Facultad de Ciencias fuimos convocados a una reunión organizada por el entonces decano, Ernesto Pachón, quien nos informó la decisión de convertir a la Facultad en una Facultad de investigación. Para lograrlo necesitaba que los profesores aprendiéramos a ser investigadores, es decir, nos solicitó obtener el título de doctorado e iniciar procesos formales de investigación. Para tal fin la Universidad nos daría cinco años de plazo, lo que significaba que luego de ese tiempo quien fuera doctor podría continuar con su trabajo y quien no lo fuera podía buscar nuevos horizontes.
La sorpresa generó la polarización de los profesores en tres grupos: aquellos que por su edad ya no entrarían a un programa de este tipo, un segundo grupo que sí podrían lograrlo, pero que, por sus condiciones familiares o personales, no les interesaba y un tercer grupo conformado por los profesores más jóvenes que rápidamente nos pusimos a buscar alternativas. Vale recordar que la generosidad de la Universidad con sus becas nos permitió escoger doctorados dentro y fuera de la Universidad y dentro y fuera del país. Con esto, cinco años después, la Facultad de Ciencias comenzó a consolidarse como la unidad con el mayor número de doctores de toda la institución.
Pero tener doctores no era lo único que se necesitaba para empezar a publicar y a tomar posición en los rankings mundiales como una universidad de investigación. También se requería de laboratorios bien dotados. Para eso, recuerdo con mucha alegría cómo, desde el Departamento de Microbiología, realizábamos eventos internacionales donde invitábamos grandes científicos de todo el mundo. Con esto, conseguimos cada año no solo mayores conocimientos e importantes posibilidades de internacionalización, sino también dinero para remodelar los laboratorios del primer piso del edificio Felix Restrepo, S.J.
Fue en ese momento cuando encontramos que en el Félix no solo habitábamos profesores, estudiantes y personal administrativo; entre nosotros también había un gran número de roedores que habitaba el subsuelo del edificio 50 en un espacio de unos 60 cm de alto localizado entre el piso del edificio y el suelo. Conocer a nuestros inquilinos, además de sorprendernos, nos ayudó a explicar los múltiples sonidos que se generaban en las noches, los cuales ya los habíamos atribuido a los fantasmas provenientes de las niñas, que en alguna época formaron parte de las facultades femeninas.
Los retos de ser pioneros
Es que la Facultad ha cambiado mucho. En mis épocas de estudiante no existía el edificio Jesús Emilio Ramírez, S.J., en su lugar había una casa medio prefabricada donde quedaba la cafetería, lugar donde cabíamos todos los estudiantes de la zona y donde realizábamos torneos de ping pong en las dos mesas que ocupaban la mitad del espacio. Saliendo de la cafetería había un camino de piedra que conducía a una gran Virgen localizada en la mitad de un jardín central de donde emergían dos caminos que nos llevaban a dos de los edificios más viejos de la Universidad, el Félix Restrepo, S.J. y el Carlos Ortiz, S.J. Para esos tiempos tampoco existían los edificios 53 y 54, allí había dos casitas que más tarde se convirtieron en el bioterio y el herbario de Ciencias.
La Facultad se convirtió en una cuna para crear y desarrollar conocimiento.
Retomando el momento en el que la Facultad se convirtió en una cuna para crear y desarrollar conocimiento, pero ya con Carlos Corredor como decano (1993 – 2002), se abren las carreras de Microbiología Industrial y de Microbiología Agrícola y Veterinaria en 1994. Estos programas se propusieron para formar profesionales que se desempeñaran en las áreas de salud animal y agro, así como en la industria para solucionar problemas en alimentos y en la producción de biológicos; pues la fortaleza de la carrera de Bacteriología era la salud humana. Grandes éxitos y mucho trabajo llegaron a la Universidad con el programa de Microbiología Industrial y varios problemas e inconformismos generó el de Microbiología Agrícola y Veterinaria lo que llevó a su cierre unos años más tarde.
Este crecimiento fortuito nos llevó a contratar en un solo momento, más de 12 nuevos docentes, varios de los cuales se encuentran todavía entre nosotros. Para ese entonces se abrió el Doctorado en Ciencias Biológicas y las maestrías en Biología y Microbiología se unieron en un solo programa que fue la Maestría en Ciencias Biológicas.
No sabía qué sucedía en otras facultades mientras nosotros vivíamos tantos cambios, solo recuerdo un día la llegada de Nelson Contreras, decano de la Facultad de Odontología, quien nos pidió cupo para 14 de sus profesores quienes también debían pasar a ser investigadores en odontología. Lindas épocas en las que les dábamos clase a los que más tarde nos recibían en sus consultorios.
La llegada de Carlos Corredor fue un momento complejo, pues nos sacó de nuestro espacio de “confort” al institucionalizar el ciclo básico en todas las carreras de la Facultad de Ciencias. Este ciclo impartido en los primeros cuatro semestres era algo parecido a lo enseñado en el college gringo y que de alguna manera también se confundía con el curso integrado al que asistimos unos veinte años atrás los estudiantes que cursábamos programas académicos de la Facultad. Este ciclo contaba con una filosofía que pocos entendimos, lo cual se evidenció con el retorno a la manera clásica de la enseñanza de las ciencias un par de años más tarde. Nunca tuvimos claro si este ciclo básico fue bueno o malo, pero sí logramos aprender la importancia de la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y el trabajar bajo presión, pues de una Facultad tranquila pasamos a una llena de nuevas metas y de obstáculos para lograrlas. Bonito, pero difícil, fue el paso del doctor Corredor por la Decanatura, del cual solo tengo agradecimientos y agitados recuerdos.
Las decanaturas de las doctoras Ángela Umaña, Ingrid Schuler y Concepción Puerta nos llevaron a retomar la tranquilidad y a consolidar varias de las obras iniciadas de los eventos anteriores, con gobiernos más pausados y con menos gasto de adrenalina, al menos adrenalina colectiva.
retomar la tranquilidad y a consolidar varias de las obras iniciadas de los eventos anteriores, con gobiernos más pausados y con menos gasto de adrenalina, al menos adrenalina colectiva.
La historia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, de la que desconozco sus primeros diez años, se parece a la vida desde el momento en que nos damos cuenta de que vamos a ser grandes, resolvemos tomar un rumbo donde las hormonas interfieren y confunden nuestro crecimiento y llegamos a la juventud, época con dudas e intentos por lograr ser los adultos que queremos y que quieren nuestros padres. Una vez entramos a la etapa de adultos jóvenes, consolidamos nuestros esfuerzos en trabajos que nos permiten formar una nueva familia que, a medida que crece, se va abriendo nuevos caminos para dejarnos en una aparente calma, pero con la tranquilidad de llegar a los 50 años con muchas tareas realizadas y con buenos aportes para que la Universidad continúe compitiendo por las altas posiciones dentro de los rankings de las mejores universidades del mundo.
