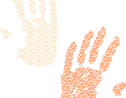Comunicación y educación
Ponencias
- Comunicación, memoria e identidad. El caso del Colegio de Ciencias y Humanidad (CCH), UNAM, México
- La resemantización como lugar de enunciación: una posibilidad de construir biografías colectivas
- Experiencia de formación binacional en educación superior mediada por entornos virtuales de aprendizaje desde Colombia y Uruguay
- La radio universitaria, potenciadora de competencias comunicativas
- Para una visión de la inclusión y educación desde la comunicación
- Modelo de construcción del aprendizaje en el aula a partir del “eduentretenimiento”
- Alfabetización en TIC en adultos mayores en la zona veredal de Chitacomar, en Chinácota, Norte de Santander, 2019
- Construcción de convergencias en la Escuela Manantial, de Charco Rico
- Reexistencias en el sur del Tolima
- Chihiscua: pintando desde nuestro municipio
- Estrategia para el uso pedagógico del video en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cúcuta, Norte de Santander
- La escritura dentro de El Taller de Prensa Escuela: memoria y acción para la convivencia
- Desde la escuela. La perspectiva conceptual de Marco Raúl Mejía acerca de la comunicación-educación en Colombia
Reexistencias en el sur del Tolima
Jorge Parra
Licenciado en Etnoeducación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con experiencia de trabajo territorial en el sur del Tolima con comunidades indígenas y campesinas, en temas de agroecología y recuperación de la memoria.
jmparrac27@gmail.com
Laura Cala Mejía
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Central de Bogotá. Cuenta con experiencia en agroecología, fortalecimiento de procesos comunicativos y creación de narrativas en comunidades indígenas. Acompañante de procesos organizativos de las comunidades indígenas pijao en el suroriente del Tolima.
lauracalamj@gmail.com
Resumen
En el ámbito de las luchas que acontecen más allá de lo escrito, hemos hallado el camino de nuestras resistencias. Cuentos, relatos, músicas, danzas de palenques; rituales del agua, susurros del viento, rumores de la montaña; cascabeles ancestrales, carrizos y gaitas que nos revelan modos de existir y resistir en el mundo. Nuestra resistencia pertenece al ámbito de otras realidades que en esta cultura se tornan imperceptibles, pero que para las comunidades originarias y raizales constituyen la totalidad de sentido, el fundamento de la vida misma. Ante la necesidad de hallar un ritmo y un estilo en la escritura, hemos decidido seguir las huellas trazadas en estos caminos; quizá así encontremos otras maneras de nuestra resistencia, otra manera de narrar el flujo de nuestras vivencias. Si hemos decidido escribir es porque lo más próximo nos interpela. Es así como se entretejerán estas líneas con los caminos de la vida y la desolación que se siente en el sur del Tolima, quienes pese a todo siguen resistiendo; que generan ruidos desde su existir, y que, al escucharlos, permiten reinventarse otros mundos posibles, aquellos que han intentado ser silenciados desde las políticas de la muerte, porque construyen otra forma de habitar este pequeño instante de vida. Por ello, estas líneas se acompañarán desde la mirada de la necropolítica1, pero, así mismo, desde la poesía, la música y algunas historias de aquellos que nos acompañaron por estos territorios… Esas voces y vidas que permiten la existencia de estas páginas… Estos serán nuestros lugares de enunciación.
Palabras clave: reexistencias, narrativas, memoria.
Introducción
Desde la mirada de las re-existencias este escrito no será un tratado donde se desplieguen los conceptos que desde la teoría política han servido para comprender las dinámicas de los mundos de la muerte, sino que será más una invitación para acercarse desde el pensamiento, pero también desde aquellos que puedan caminar estos territorios que por muchos han sido nombrados como parte de una Colombia profunda, olvidada, abandonada, pero que pese a todo, hacen parte de quienes desde la digna rabia, luchan por un lugar digno para los pueblos del color de la tierra2. Aquellos de los que Arturo Escobar cuenta que vienen desde la ola creada por los condenados de la tierra en defensa de sus territorios ante la avalancha del capital global neoliberal y la modernidad individualista y consumista.
Aquellos que hacen parte de otros mundos que han sido posibles a pesar de la guerra y sus silencios. Se narran desde el sur del Tolima, estos cuentos que hacen ruidos y posibles re-existencias.
“Aquí ya estamos celebrando, las semillas han unido nuestras manos, tenemos una misma huella, vamos por los caminos llevándolas o dejándonos llevar por ellas, van caminando con nosotros a la minga para el trueque y ser dispuestas en la huerta, la terraza de quien abre las puertas para dejarlas entrar a su tierra y a su vida.”3
Junto a la oralidad ritual de los pueblos originarios y las músicas del mestizaje, he logrado comprender lo que significa habitar el Sur. En la ciudad sólo he aprendido a huir del avasallador estruendo de las Locomotoras, de sus formas privatizadas, de su herencia de explotación.
Esa resistencia se oculta en el Sur, habita en un mundo que imagino sagrado, y busco entre las ruinas del destierro y las lápidas de la muerte. Cada vez que vuelvo sobre esta escritura, no dejo de sentir que en el fondo se trata de repasar maneras de resistir (a) (en) los mundos de la muerte, y a eso llamo re-existencia.
Sus resistencias son mis formas de re-existencia; sus luchas son mi último aliento, este Sur mi último refugio, la última morada, este lecho en el que he vencido a la muerte, mi única nota.
Metodología
Desde las epistemologías del sur se viene comprendiendo, narrando, otras formas de habitar, maneras que han sido silenciadas por ser un obstáculo para las concepciones de desarrollo que se tienen desde el mundo occidental, es por ello, que el método (camino) que acompañó esta escritura se basa en la idea de Boaventura de Sousa Santos de que la justicia social global no es posible sin una justicia cognitiva global, para ello será necesario entonces, pensarnos y narrar otras historias, maneras de concebir el tiempo no desde el lineal progreso, sino desde cíclico, el de la tierra y comprender entonces, esos otros mundos posibles.
Cuerpo del documento
Al caminar este Sur se dispone el cuerpo, la mirada, el escuchar las historias que recrea este lugar, sus montañas, ríos y sus gentes, tierras que se hicieron conocer por el señalamiento a nivel nacional, como tierra de liberales, de guerrillas, de rebeldes, de facinerosos y de comunistas; la República Independiente de Marquetalia.
Se presenta un aire cálido, amable y susurrador, tal vez el viento guarda los secretos y los recuerdos de lo vivido en estos largos y en ocasiones estrechos, húmedos y salados años de guerra. Sal de lágrimas que corrieron por el rostro, por la piel y por el suelo, como un fuerte aguacero de llantos inconsolables que fueron a encontrarse con las aguas del río ATÁ; el río que marca y acompaña el camino de Gaitania hasta Marquetalia, camino que se entrecruza y alberga a los campesinos e indígenas Nasa, que aprecian el río con respeto, con miedo, con nostalgia…el río convertido en tumba, río que guarda las vidas y los nombres de muchos que aún son recordados, que se niegan a desaparecer y que aún son esperados.
Se recuerda el color de la camisa que llevaban puesta el día de su partida; ese color que no palidece, que permanece vivo en la memoria de madres, padres, esposas, vecinos, que los vieron salir a cumplir con una cita, un llamado. Esos que aún esperan después de tantos años. El susurro que se siente no sólo es triste, alberga esperanza de encuentro, de abrazo, de noticia, de cuerpo, de alguna razón del sitio donde encontrar y poder recoger algo o todo.
Pero en algunos instantes esta espera se convierte en una condena, cansados de esperar sin esperanza alguna, muchos deciden adoptar otros cuerpos, otros brazos, otras piernas, así como lo relata el cuento de Jorge Eliécer Pardo (2011), Sin nombres, sin rostros ni rastros; los ríos y mares de Colombia han sido testigos de esta guerra, han sido tumbas; a estos ríos y a estos mares, les reclaman sus hijos, hijas, esposos, padres y madres, al no tener respuesta, toman otro cuerpo y les dan un nombre, otra historia, los entierran para poder tener un lugar donde llorar, rezar, porque sus vidas se han aquietado desde su desaparición. Acogen un cuerpo maltrecho, miradas de horror, rabia, dolor.
El río-vida albergó la muerte, sus pescadores en busca de alimentos, se cruzaron con estas vidas silenciadas, arrebatas, lanzadas a un escenario visible ante todos para generar temor y dolor. Aquél río ya no era un lugar para estar, el miedo y a la vez el consuelo de encontrar otro cuerpo, interrumpió estos lugares de vida; pero también, pese a todo y dando paso a esas otras formas del habitar, a esos otros lugares y aconteceres de la guerra, allí donde se persiste y se re-inventa el existir, estos ríos albergaron aquellas vidas que eran rechazadas, señaladas, puestas ante todos como un peligro; estos ríos acogieron y abrazaron estos cuerpos, estas muertes y juntos al agua-vida, sangre y agua, se convirtió en un lugar para recordar a aquellos que ya no estarán; ante tanta guerra, éste es un refugio de paz.
Ese día las miradas de la gente me decían que era nuevo, extraño, porque en Gaitania todos se conocen, pero no sentí rechazo ni dudas, sólo un ¿quién será? Esa semana conversando con el vecino, el señor Domingo -de la manera más tranquila- me dice:
-Mijo, mire pal frente ¿si ve esa casa vieja?
-Sí, la veo, ¿de quién es?
Era el cuartel de la policía. Nueve muertos, uno lo prendieron vivo y otro se salvó… hace años ya. Esa casa desde eso está sola, es morada del silencio y de miedos de los que saben lo que pasó ahí.
La historia no me sorprende sólo a mí, el señor Domingo la recuerda con la conmoción de estar escuchando los gritos del hombre que bañaron en gasolina y corrió por el pueblo
…la imagen me llega y se queda…
La casa desde entonces está sola, casi derrumbada, es una huella de las prácticas de los mundos de la muerte. Pero aquella casa vieja, abandonada, en verdad no está sola, lleva consigo las marcas de la guerra, la intención de dejar en la memoria de un pueblo lo cruel e inhumano, no sólo la muerte, sino cómo hacer morir para que no se olvide. Por el contrario, se teme que la zozobra se convierta en compañera de noches de ese mundo de la muerte.
En este territorio la guerra ha sido un medio para desplegar la soberanía. Achille Mbembe despliega la política como un trabajo de muerte, aquí en Gaitania parece que imperara:
“(...) La percepción de la existencia del Otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi potencial de vida y de seguridad; he ahí, creo yo, uno de los numerosos imaginarios de la soberanía propios tanto de la primera como de la última modernidad (...)” (2011: 20)
Aquí las palabras no valen, las personas sólo llevan en las manos un nombre y sus silencios. El poder soberano se ejerce desde el dejar morir y hacer morir; en el primero, por la ausencia absoluta del Estado.
En Colombia hay fronteras internas que permiten demarcar desde este poder soberano quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no. En la Colombia profunda se deja morir; territorios aislados que se han construido desde lo que la naturaleza provee, trochas y caminos que se han ido construyendo en el andar, escuelas abandonas, puestos de salud dejados a la deriva, acá no llegan muchos, en ese olvido consciente del Estado se van erigiendo otros poderes por el control territorial, se disponen entonces a hacer morir, se decide quién puede vivir y quién debe morir
…el señor Domingo termina diciendo:
“Mi hijo menor -que ya es un hombre-, no puede sentir pólvora, no le gusta diciembre, no duerme, suda toda la noche, vive conmigo, nos jodieron con esa forma de echar plomo”4…
Después de la guerra, si queda vida después de ella y si esa vida que queda se puede llamar vida, (porque queda el dolor de vivir tras la muerte), cada sonido, cada olor, cada paisaje, recordará aquellos momentos donde la muerte le ganó a la vida.
La sensación de que me conocieran de siempre se contagia y su calor es conocido, no son extraños, en su caserío, las casas hechas en tabla son de colores -una junto a la otra-, el recorrido con la vista es acogedor, pero justo ahí, al lado de la tienda, una casa en ruinas. Ruinas por la explosión de una bomba, allí no se recobró el aliento, se aquietó el caminar. Aquí hasta la experiencia del caminar se va esfumando.
“En una mañana, al salir de la escuela, a la hora del descanso, una explosión sorprendió una vida de apenas 4 años y junto a ella, 3 personas más. El único cuerpo que quedó fue el de la niña que calló al frente en ese potrero, de los otros no quedó nada. Los pedazos de estas vidas, las dejaron expuestas hasta el día siguiente. San Miguel quedó en silencio”.
Así es que cuenta, lo sienten, lo ven mientras lo cuentan, ellos, los vecinos de esta niña, este padre, esta casa, aún lo sienten.
…Recordar este relato es como volverlo a vivir…
Allí, otra huella, un paso más de este desacogedor mundo de la muerte; aquí, ese espacio de la casa-bomba -ese lugar que irrumpe lo hermoso de las casas de colores-, es un territorio del silencio y otredades, no aquellas que se respetan sino las que generan incertidumbres y peligros para algunos, esas vidas marginadas que las dejan a la deriva, esas que se juzgan y a la vez se justifica su muerte.
Estos procesos de legitimación pasan por la construcción de redes imaginarias. Roger Bartra (2013) habla sobre los procesos de legitimación y cohesión en un modelo de normalidad, éste crea franjas marginales de terroristas, sectas religiosas, enfermos mentales, desclasados, indígenas, déspotas, minorías sexuales, guerrilleros y toda clase de seres “anormales” que amenazan con su presencia.
Es así como la legitimidad del Estado pasa por crear nuevas incertidumbres para erigirse como el que provee la seguridad nacional. Ya se siente el peligro estando entre nosotros. Esos territorios otros no hacen parte de la historia por contar. Es por esto que la resistencia y la intención de estas palabras, es que aquellas vidas y muertes que no han sido contadas, que han querido ser borradas generen ruido y vida en este presente que nos interpela, aquellos recuerdos están intactos, como está intacto el recuerdo de la niña, que el abrigo de la lluvia y la mirada de su hermano acompañaron su cuerpo toda la noche. La lluvia tampoco permitió que sólo la mirada de su hermano fuera su abrigo, y así como escribió el poeta Hölderlin (1998),
“(…) el invierno, mágico peregrino rodeó con nubes y sueños dorados el corazón femenino”
El frío que recorre mi cuerpo y mi pensamiento de sólo escuchar o imaginar la mirada de un hermano inconsolable, dejan en mi rostro la rabia y el llanto de lo impresionante que puede ser el despojarse de lo humano en aquellos que no dejaron recoger a la niña (el ejército nacional de Colombia) en los brazos de muchos que quisieron hacerlo…
…sólo llanto, rabia y tristeza…
¿Dónde se quedó el amor por el otro en esos momentos? era el pequeño cuerpo frágil de 4 años que la vida había abandonado, para su hermano lo era todo, era la VIDA.
Unos días después, conversando con Miguel Ángel el hermano de la niña, una ráfaga de viento frío nos enmudece al escuchar y recordar lo que él vivió esa noche, sin darnos cuenta las tres horas de camino para llegar hasta la finca donde él vive se convirtieron en llanto, esa noche como ninguna otra y nunca antes el camino fue un camino de llanto.
En lengua quechua la palabra huacayñán significa los caminos por donde recorren las lágrimas, esas que se detuvieron y aquellas que no se pudieron contener. El pintor Ecuatoriano Oswaldo Guayasamín narra en 103 cuadros esos caminos de llanto, los rigores de la existencia; el grito, el llanto, la desolación y el desamparo.
Entre 1946 y 1952 Guayasamín pintó la síntesis del tiempo que le tocó vivir, 50 años después, en este país cercano a su geografía, nuestras madres, padres y abuelos siguen llorando por aquellos que desaparecieron sin una última palabra. Porque sus voces son aquellas que silenciaron, son esas miradas que les prohibieron ver, son esas vidas que intentaron ocultar. Ellos no son sólo memoria, son muerte-vida que nos convocan para no olvidar, para luchar por la palabra que ha sido arrebatada y esa lucha también es una disputa por la historia.
Este caminar se presta para que cada paso me ayude a comprender que este momento presente que se vive sin enfrentamientos, sin bombas, sin desaparecidos, sin órdenes, sin favores, les alberga aún un miedo más profundo, de poder ahora soñar, saludar, reír y encontrarse.
Es la oportunidad que tal vez siempre quisieron, fue su anhelo… nada está tranquilo, ahora que tienen tiempo todo se nubla, le temen a ese tiempo que les pertenece, es su tiempo; tiempo para la tristeza y el rito; tiempo para la búsqueda, para cambiar de rumbo sin saber a dónde, para quedarse sin Estado, un miedo a saber que puedes volver, un miedo a saber que te pueden buscar, un miedo al abismo, al vacío político.
Después de medio siglo de resistencia a la guerra y con la guerra, ésta le enseñó a caminar, a pensar y a sentir a muchas generaciones. Se cultivó la libertad a costa de la represión, se construyeron narrativas, formas de ver la vida, desde lo cruel e inhumano que puede llegar a ser la guerra.
Y es que pareciera que en algunos territorios esa vida entre y con los demás se hubiera ido y hasta el momento ha tardado en volver. Vida que implica miradas, palabras, complicidad. Pero es que después de tantos años que en Gaitania se ejerció el miedo como forma de hacer política, generó vidas desesperadas, donde la desconfianza fue sepultando aquella solidaridad y posibilidad de construcción colectiva que se necesita en el ejercicio de la política, entendida ésta como un estar entre nosotros. Este miedo conllevó entonces a legitimar la muerte en muchas ocasiones. En palabras de Giorgio Agamben:
“Es como si toda valorización y toda politización de la vida implicase necesariamente una nueva decisión sobre ese umbral más allá del cual la vida dejara de ser políticamente relevante, y no es ya más que vida sagrada y, como tal puede ser eliminada impunemente” (2010: 176)
Este sentimiento de desconfianza, de pérdida de toda vida pública; porque la muerte se adueñó de estos espacios de conversación, de juego, de plazas donde el comercio y la solidaridad permitían el estar juntos, generó que poco a poco fueron deshabitando sus territorios, sus casas.
Las montañas y ríos fueron testigos de aquella vida en el inxilio; sentimiento que se alberga por la pérdida de su territorio en el territorio mismo, tener que habitar aquellos territorios porque no tuvieron otra posibilidad o porque simplemente su arraigo a él, no se los permitió, aquel inxilio que el poeta Juan Manuel Roca (2014) describe como la pérdida del país dentro del país mismo, tener que habitar en la periferia como un único territorio posible, sentirse ciudadano de ninguna parte, exiliado de sí mismo, pertenecer a un no-lugar.
¿Cómo se vuelve a habitar tras vivir la muerte?, ¿cómo será aquél mirarse a los ojos, conversar, después de que sus paisajes y sonidos se tornaron en estruendos de bombas y fusiles? La guerra deja enmudecidos a quien la vivió y la sintió, pobres en experiencias comunicables, para Walter Benjamin (2008) el arte de narrar está llegando a su ocaso; la experiencia que se transmite de boca en boca, son los acontecimientos para la narración, ¿qué queda entonces, cuando ya las palabras no alcanzan para contar lo qué pasó?
Los narradores son aquellos que tienen consejos que dar para el oyente, no respuestas a interrogantes sino propuestas para la continuación de una historia, después de dejar hablar a las situaciones llegarán los consejos que se entretejen con la vida, la sabiduría albergará aquella comunicación de experiencias dignas por contar...
…¿Qué consejos entonces se darán después de vivir la guerra?
Estos paisajes quedaron marcados desde aquél mayo del 64 con la operación Marquetalia, pero la naturaleza también hace de las suyas y aquellas huellas que dejaron los bombardeos y metrallas han estado siendo abrazados por los pastos, la maleza y el cañero que logró pintar de verde ese paisaje ausente. Y es este entramado verde que dona un tono mágico para que el vecindario de Marquetalia, la “República independiente” que se detiene y mira la marca, el estigma con el que son mirados desde afuera; guerrilleros, bandidos que se oponen al desarrollo; pero aquí lo que se urde con la vida derrumba esa mirada, la enfrenta y la habita para así reivindicar con ese día a día la vida campesina, que se respira y se siente en las ásperas manos que se saben tornar suaves a la hora del ordeño, de acariciar la ubre de sus vacas, de acariciar sus hijos antes de salir a estudiar; aquí no hay enemigos ni opositores de la locomotora del desarrollo, aquí existen campesinos que resistieron, que resisten y luchan por la vida, con la vida, armados con azadones, picos y machetes para arar la tierra que es su propia vida, su lucha es por sembrar y cuidar donde siembra, por trabajar para vivir…
Conclusiones
No sé cuándo fue mi partida, ahora sé que voy de regreso, el camino de regreso es por el camino viejo, ese que permanece y no sabe de distancias, que siempre lo acerca todo, por el camino que nunca se olvida en esos tiempos de Kairos, aquél tiempo que no se mide por la duración de un minuto o una hora, sino aquél acontecimiento que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, aquél suceso que en muchas ocasiones pasa sin darnos cuenta, es aquél tiempo del rito, del amor, aquél que no se mide, sólo se siente, es el tiempo que hace y no el que sólo pasa. Es aquel tiempo que me permitió habitar en aquél sur, sur que, desde el pensamiento ambiental,
“(…) Lo narra y se vive como una hermosa palabra que también expresa desarraigo, tristeza y soledad, es una palabra-lugar ritual. Habitar-sur es habitar en las márgenes, en el enigma, en la magia. Habitar-sur es habitar en el silencio de la razón, en la trama misma de la vida en su plenitud simbólico-biótica, no como dueños de la tierra, sino como hijos, como un hilo en la compleja trama de la vida... como cuerpos-tierra” (Noguera, 2009: 94)
Habitar este sur del Tolima y narrar hasta donde las palabras me permiten es poder reconocer los rostros del poder, del Estado, de miedo, ausencia, dolor, de rabia, impotencia y de lucha. Rostros que se han naturalizado o normalizado. Ésta es la realidad de la vida campesina, de la catástrofe.
Será entonces mi declarada intención, escuchar y re-conocer los rostros que gritaron con mis manos perturbadores llamados, que develaron los miedos y angustias que se acallan con la normalización de cada paso que da la guerra en estos mundos de la muerte…
…Rostros que llevan años resistiendo el yugo de tantas formas y maneras de dominación…
Nadie ve, nadie tiene ojos para ver el cansancio de la guerra, de la resistencia, nadie escucha o quiere escuchar los sonidos de la guerra, las voces pérdidas o desaparecidas… muchos comen, se alimentan de lo que cultivan las manos de estos rostros en este mundo campesino que siembra en los surcos que la guerra deja a su paso, surcos regados con la sangre de tantos que no se pudieron ni llorar, que se fueron quedando sólo en el recuerdo de algunos.
Esa mirada que se pierde, que extraño, se perdió con el discurso de la paz en este sur del Tolima, como se transita de una vida en medio de la guerra y la zozobra, a una vida en medio de la soledad y la zozobra, es ese estar y sentirse solo el que dispone, da forma a territorios de silencios, donde no pasa nada, donde el asombro se desvanece y se presenta como una intencionada confusión y tal vez, necesitamos del tiempo y que éste pasara para poder comprender esa experiencia y tal vez, sólo el tiempo brinde de nuevo la confianza para reparar los hilos rotos y decir, narrar con palabras, acciones y hechos, esto que se siente pero que no se nombra
…La catástrofe que deja tanta barbarie no sólo nos rodea, nos toca, nos hace volver a iniciar con marcas que no se agotan, nos cambian de piel.
…Es que la barbarie nos quitó la mirada y nos arrebató la vida misma con ella…
Referencias
Bartra, R. (2013). Territorios del terror y la otredad. México: Fondo de Cultura Económica.
Benjamin, W. (2008). El Narrador. Santiago de Chile: ediciones/metales pesados.
Hölderlin, F. (1977). Hölderlin Poesía completa. Barcelona: Ediciones 29.
Mbembe, A. (2011). Necropolítica. España: Melusina .
Pardo, J. E. (2011). Sin nombre, sin rostros ni rastros. Jardín de Freud, Bogotá.
Roca, J. M. (25 de Septiembre de 2014). Sílaba. Recuperado el 02 de Abril de 2018, de Sílaba: https://silaba.com.co/resena/elogio-de-la-poesia/
Serres, M. (2004). El contrato natural. Valencia: Pre-Textos.