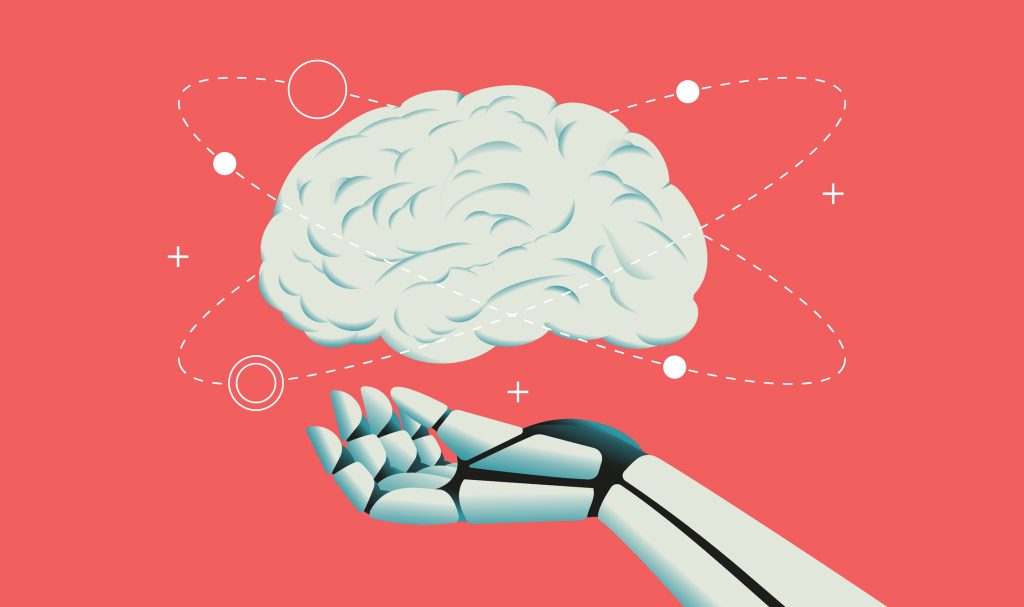Probablemente a esta hora del día usted haya hecho una que otra búsqueda en Google para salir de alguna duda. Quizás haya interactuado con algún modelo de lenguaje de gran tamaño (o LLM por sus siglas en inglés) o herramienta de inteligencia artificial para ser asistido en alguna tarea rutinaria, como la respuesta a un correo formal.
Esta revolución de algoritmos que emulan el lenguaje —en sí, nuestra tecnología biológica más revolucionaria — se siente acelerada y abrumadora. Labores diarias que tomaban horas ya se han transformado y algunos roles podrían ser reemplazados. Varios de estos cambios están ocurriendo donde se produce el conocimiento y se aprende a pensar críticamente: en las universidades.
Enseñar entre algoritmos
Puede percibirse que no necesitemos, por ejemplo, entender de análisis de datos o conceptos teóricos sofisticados para usar una herramienta basada en IA, pero justamente lo que más importa ahora es el criterio para usar la herramienta y potenciar nuestro trabajo, explica el profesor Luis Manuel Silva director del departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. “Irónicamente, es cuando más necesitamos saber de algo”, comenta.
El criterio del que habla Silva es una de las habilidades que se adquieren en la formación universitaria. Las aulas se han transformado por la presencia de la inteligencia artificial en todas sus formas, aunque esta tecnología lleve bastante tiempo habitando la academia.
Silva ha integrado la IA a diferentes facetas de su labor en la universidad. Desde la creación y revisión de contenidos pedagógicos, diseño de exámenes y de retroalimentación. En su criterio, la evaluación debe orientarse a preguntas sobre cosas que no dependan solamente del lenguaje, sino a esas habilidades que se adquieren con la experiencia y que el modelo de lenguaje no puede resolver solo.
“Para mí es muy importante que lo usen (las herramientas de IA) porque esta tecnología llegó para quedarse”
Luis Silva
Gabriel Suárez, filósofo y profesor del Centro de Formación Teológica, considera que la integración de la IA como herramienta pedagógica es importante para facilitar el acceso y comprensión de lecturas complejas. Este apoyo de clase debe darse desde la promoción del uso crítico de la herramienta porque “yo les doy ocho páginas y el ChatGPT trabaja sin problema… pero ¿cuál es el punto crítico?”, puntualiza el profesor. En otras palabras, ¿cuál es el proceso de reflexión que transita el estudiante para conectar con el conocimiento que está leyendo? Porque la IA puede facilitar la enseñanza, pero no sustituye la reflexión ni el pensamiento teológico.
Al respecto hay muchas perspectivas. Alexander Caicedo señala que, en Ingeniería Electrónica, la IA se ha convertido para los estudiantes en una fuente de aproximación a los temas de la carrera. Aunque destaca la necesidad de supervisión y orientación en el uso “sí hay que enseñarles a los estudiantes cómo usarla, porque si no terminan creyendo que todo lo que dice es verdad”, y es clave desarrollar habilidades críticas para usar e implementar los resultados proporcionados por la IA.
Respecto a las evaluaciones, la IA no ha generado grandes cambios, pues estas dependen de productos tangibles que deben ser construidos por los estudiantes, explica Francisco Calderón, también profesor del departamento de Ingeniería Electrónica de la Javeriana. Sin embargo, el profesor resalta la mejora en la calidad de la redacción de tesis y trabajos. “Yo me quejaba mucho de que mis estudiantes escribían como hablaban. Ahora la calidad de escritura ha mejorado muchísimo”, asegura, y sostiene que la IA puede convertirse en una aliada para superar esas dificultades del proceso académico.
De manera similar, en las clases en ingeniería industrial la IA ha sido incorporada como una herramienta de apoyo, “los estudiantes ya vienen con cierto manejo… y la usan como una calculadora sofisticada” comenta Jorge Alvarado, profesor también de la Facultad de Ingeniería. Alvarado ha adaptado sus evaluaciones para que integren herramientas como ChatGPT, manteniendo el foco en la interpretación de los resultados más que en el desarrollo manual de las evaluaciones.
A Deyanira Moya, la aparición de la IA en las aulas de clase la ha llevado a repensar sus prácticas pedagógicas en el campo de los estudios del lenguaje. “Los estudiantes traen las herramientas al aula de clase, ellos son quienes usan estas herramientas y me muestran”, dice, y con ello el tabú inicialmente percibido hacia la IA se va disolviendo en la cotidianidad de su uso y se convierte en una parte orgánica del aula. Lo importante aquí, explica Moya, es hacer explícitos los límites de estas herramientas y el impacto que puede tener en nuestro trabajo.
Jaime Cuéllar, también docente del departamento de Comunicación señala que los modelos de lenguaje como ChatGPT se están volviendo parte del trabajo cotidiano académico, docente y administrativo y coincide en que su uso en docencia debe acompañarse de pensamiento crítico. “Si uno simplemente confía en la herramienta y depende completamente de ella, quizás no le va a sacar el mejor potencial”, sostiene.
De la pregunta al prompt (de investigación)
Respecto a la producción de nuevo conocimiento Luis Silva destaca las oportunidades que surgen con la IA para potenciar el diseño de investigaciones, pero explicita la necesidad de una formación técnica para orientar correctamente los modelos pues, “cuando lo hacen mal, lo hacen mal… el modelo te da una advertencia general de que puede estar equivocado y eso es todo” comenta Silva. Es decir, se debe asumir el uso de estas herramientas como un escenario de colaboración y corrección entre inteligencias humanas y artificiales.

El potencial de la IA para asistir el desarrollo investigativo a través de la redacción de textos, la generación de ideas y la organización de documentos aporta valor a la generación de conocimiento, explica Alexander Caicedo. Pero su uso sin experticia puede llevar a problemas. “Como asistente de investigación es una belleza”, pero su uso sin criterio no permite discernir si lo que genera el modelo tiene o no sentido dentro de la lógica amplia de un proyecto o de una línea de trabajo, concluye el investigador.
Jorge Alvarado considera que en esta línea lo ideal es construir una cultura de corresponsabilidad académica. Un ejercicio de transparencia que deje claro que aporta la herramienta y que aporta el humano, porque “hay que ser el copiloto, y para ser copiloto usted tiene que saber del tema”, pues hay que estar presente tanto en el despegue como en el aterrizaje de ellos procesos que se llevan a cabo con estas herramientas, comenta el profesor.
En esto coinciden Deyanira Moya y Jaime Cuéllar, cuando hablan de lo fundamental que es usar estas herramientas con una mirada crítica porque “la IA puede decirte qué se dice, pero no por qué se dice ni desde dónde se dice”, explica Moya. Esto es clave en trabajos de investigación que involucran fenómenos sociales y tecnológicos que “se desarrollan mejor cuando uno es crítico” puntualiza Cuéllar.
¿Producción académica automatizada?
Gabriel Suárez alerta sobre el riesgo de deshumanización y pérdida de identidad bajo las lógicas de los algoritmos que vienen del norte global. “Todos tenemos filtros epistemológicos… si nosotros no alimentamos la IA desde diversas perspectivas, seguiremos por el lado por el que vamos”, dice. En ese sentido, su llamado es hacia un trabajo interdisciplinario que represente realmente la diversidad que nos caracteriza.
Adicionalmente, es necesario reforzar la noción de la ética en el uso de la IA y la manera como nos hacemos responsables de lo que producen los modelos, explica Francisco Calderón. Más allá de reformular las buenas prácticas, añade, es necesario dejar claros los criterios de plagio y responsabilidad en la academia.
Asimismo, se hace necesario repensar la manera en que se otorgan incentivos de producción académica. Ahora es posible contar con un flujo de producción acelerado por la IA y “hay muchas posibilidades de caer en prácticas investigativas no muy buenas”, comenta Luis Silva, por lo que es necesario considerar si el incentivo debe seguir en la publicación o migrar hacia el proceso y los impactos de cada investigación.
“Si yo utilizo una IA para generar contenido… yo soy el responsable profesionalmente de todo lo que se genere” Francisco Calderón.

Entre lo global y lo propio
La IA democratiza el acceso al conocimiento, “porque puedo tener acceso a información que antes estaba más regulada como el acceso pago a un artículo, ahora simplemente pregunto y la IA probablemente se entrenó con ese artículo y ya conoce el contenido y las conclusiones”, comenta Francisco Calderón. Así puede ayudar a reducir brechas educativas si se capacita adecuadamente a docentes y estudiantes en su uso, complementa Alexander Caicedo.
Aunque en la actualidad el panorama se sienta confuso también es importante mantener la fe en las nuevas generaciones. “Ese temor que tenemos de que ya no es vigente nuestro trabajo nos lleva a transformarnos”, apunta Deyanira Moya, y, en ese sentido, es necesario, “seguir creyendo en los y las jóvenes”.
Quizás no sea posible dilucidar en una o varias conversaciones la manera en que la IA seguirá transformando la academia, nuestra forma de vivir y ver el mundo. Sin embargo, es necesario pausar de vez en cuando y reposar por un momento el optimismo tecnológico y el pesimismo existencial que siempre han movilizado nuestro vínculo con la tecnología.