Son las 10:45 de la mañana y Magnolia está sentada en la sala de espera del hospital departamental mientras mueve su pie al ritmo de las manecillas del reloj. A sus 40 años y con dos pequeños a su cargo, su mayor preocupación es llegar a casa. Está nerviosa. Quizá porque los dejó solos, porque no tiene dinero para pagar el arriendo que vence ese mismo día o, tal vez, porque está a punto de recibir una noticia que cambiará su vida. Anuncian su nombre en alto, se pone de pie e ingresa al consultorio mientras el doctor toma entre sus manos un sobre blanco y, en él, la frase: resultado de cáncer de cuello uterino por biopsia para detección del Virus de Papiloma Humano (VPH), positivo.
Magnolia hace parte de los 36 casos en cada 100.000 mujeres que presentan cáncer de cuello uterino anualmente en Colombia, según un estudio de la Universidad del Rosario, ya que al tratarse de un virus de transmisión sexual su patrón de propagación depende de la ubicación geográfica de la población; en el caso de Colombia, ocurre en las áreas cercanas a los ríos navegables, zonas de frontera –como el golfo de Urabá y la serranía del Baudó– o regiones con bajo acceso a educación y servicios de salud. Estas condiciones incrementan la probabilidad de que una mujer sea portadora del VPH y, posteriormente, desarrolle cáncer de cuello uterino, tal como lo indica el Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia de 2017.
“El cáncer de cuello uterino es un problema de países en desarrollo, de países pobres como lo son la mayoría de lugares donde se desarrollan enfermedades infecciosas, y esta es la situación que se presenta para Colombia”, asegura Raúl Murillo, director del Centro Javeriano de Oncología y exdirector del Instituto Nacional de Cancerología (INC), quien llama la atención sobre las implicaciones del cáncer: “Es una enfermedad asociada a la pobreza y a las deficiencias socioeconómicas de la nación”.
Por eso, para comprender por qué Magnolia y aproximadamente 528.000 mujeres presentan esta enfermedad anualmente, es importante tener presente que, además del factor ‘promiscuidad sexual’ en comunidades es necesario que se presenten otros co-factores para que esta progrese hasta el desarrollo de la enfermedad incluyendo la paridad, el tabaquismo, las infecciones concomitantes y el uso de anticonceptivos orales entre otros.
Una persona con deficiencia inmunológica es más propensa a ser portadora de virus. Por eso, Juan Manuel Anaya, del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario, indica que “un paciente con enfermedad autoinmune tiene el riesgo de disminuir diez años de sobrevida respecto a una persona sin complicación autoinmune de su mismo sexo y edad”. Esta es una cifra alarmante considerando que el estimado de vida para las mujeres en Colombia es de 81 años, según el estudio anual sobre la Carga Mundial de la Enfermedad (GBD), y que el cáncer de cuello uterino afecta, principalmente, a las poblaciones más alejadas y pobres del país, al igual que a las mujeres del régimen subsidiado de salud.
Si bien factores como el consumo de anticonceptivos orales, el tabaquismo y el número de hijos están relacionados con el desarrollo de cáncer de cuello uterino, el VPH es una causa necesaria pero no suficiente para su aparición. Al menos 12 genotipos del virus, de los 40 que existen en su especie, están asociados directamente con el desarrollo de estas lesiones malignas. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social indica que el serotipo (microorganismo infeccioso) número 18 del VPH causa aproximadamente el 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.
Por eso, no debe ser extraño considerar que este virus de transmisión sexual fue la segunda causa de muerte de mujeres en Colombia entre 2007 y 2013, según el Instituto Nacional de Cancerología, y el responsable de al menos el 12% de todos los cánceres producidos en mujeres en el mundo de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud.

El eterno debate
A pesar de que el cáncer de cuello uterino es un asunto que preocupa a los expertos por la tasa de mortalidad en mujeres, 7 de cada 100.000 personas en el país, según cifras oficiales, también se ha convertido en un tema de debate ético y académico sobre la implementación de la vacuna contra el VPH.
De acuerdo con Francisco Yepes, profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, “como en toda vacuna y medicamento, la eficacia y la seguridad son criterios fundamentales para la aprobación de su uso”. Sin embargo, “…la evidencia para la decisión del país no es robusta ya que se fundamentó en un estudio de costo-efectividad realizado por la Universidad Nacional de Colombia, basado en una serie de supuestos epidemiológicos y poblacionales que están por ser verificados”.
Hay quienes sugieren que esta vacuna no garantiza una efectividad comprobable, como tampoco tiene efectos positivos en el organismo de una mujer luego de su aplicación. Respecto a este tema, Yepes afirma que entre los argumentos de quienes cuestionan la seguridad de la vacuna se encuentran al creciente número de casos clínicos de enfermedades autoinmunes iniciadas después de su aplicación, reportados en la literatura; los estudios experimentales que comprueban el efecto disparador de fenómenos autoinmunes por parte del aluminio; y “la magnitud inusitada de los efectos adversos de las vacunas contra el VPH documentados en los sistemas de reporte de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Japón”, dice.
Un caso relacionado con los efectos de la vacuna es el que ocurrió en Carmen de Bolívar en 2014, cuando más de 200 niñas presentaron reacciones adversas como desmayos y adormecimiento de extremidades. Ante esto, el Instituto Nacional de Cancerología presentó un documento en el que asegura que “los hallazgos y la diversidad de factores sociales, ambientales y culturales que hacen parte del entorno en el cual se desenvuelve la población de niños y adolescentes en el municipio, no aportan la suficiente evidencia para afirmar que la fuente común de exposición que explique la presencia del cuadro clínico se deba a la administración de la vacuna contra el VPH”.
Por eso hay quienes afirman que es necesario intervenir rápidamente en la sociedad, especialmente en las comunidades de zonas vulnerables que no tienen acceso a la educación o a centros de salud para reducir la tasa de muerte por cáncer de cuello uterino.
“El país lleva haciendo citologías por más de 50 años tratando detectar las lesiones precancerosas tipo NIC3 (el estado más desarrollado del VPH), a fin de tratarlas y evitar que progresen a cáncer”, explica Murillo, quien también asegura que “la aparición de síntomas tras la aplicación de la vacuna no es evidencia suficiente de sufrir efectos adversos, ya que podría estar asociado a cualquier evento o antecedente previo cercano a la inoculación”.
Comprender las implicaciones individuales, sociales y culturales que se originan por portar el VPH –como le ocurrió a Magnolia–, o por ser diagnosticado con cáncer de cuello uterino, es una de las tantas razones por las cuales el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, junto al Hospital Universitario San Ignacio y el Instituto Nacional de Cancerología – ESE, organizaron el simposio internacional Debates en torno a la salud pública: El control del cáncer, una mirada desde la academia, que tuvo lugar en la Javeriana los días 6 y 7 de febrero.
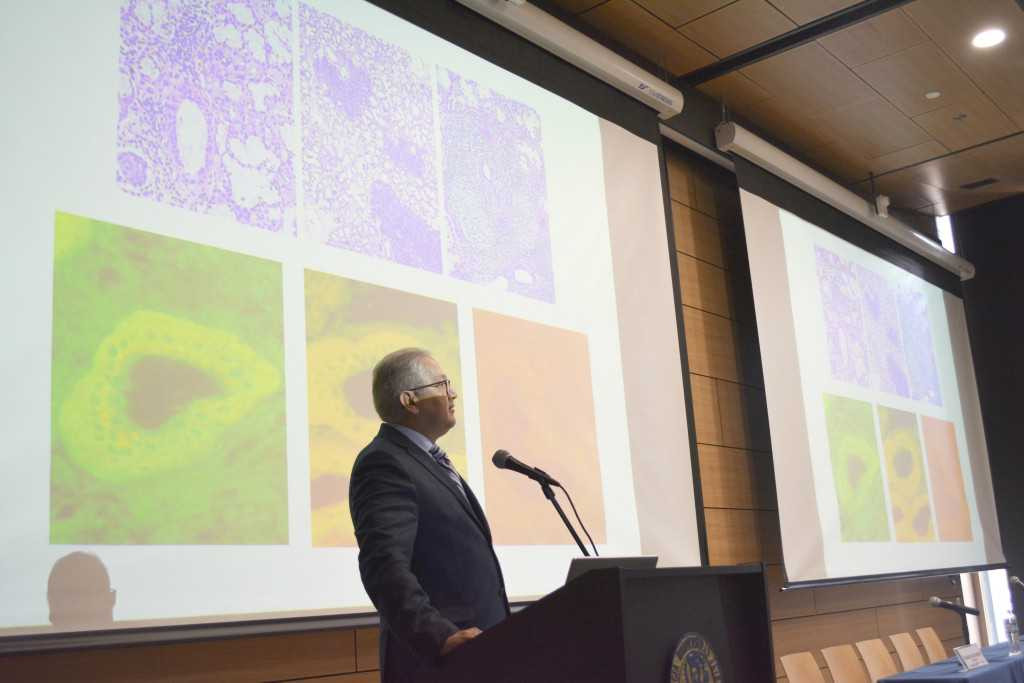
En ese espacio, investigadores nacionales e internacionales debatieron los logros y retos en términos del control del cáncer, las controversias sobre la vacunación contra el VPH, el porqué de las enfermedades autoinmunes y sus implicaciones sociales, y la efectividad y seguridad de las vacunas contra el cáncer de cuello uterino.
El simposio también sirvió de escenario para hacer un llamado al Gobierno e instituciones promotoras del cuidado de la salud con el fin de prestar atención a la creciente tendencia de víctimas que deja el cáncer de cuello uterino en el país, al igual que el importante rol que debe desempeñar un profesional de la salud al momento de recomendar o no el uso de la vacuna. Cabe destacar que al menos un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual al día y aproximadamente 290 millones de mujeres están contagiadas con el virus del Papiloma Humano, de acuerdo con la OMS.
Pero más allá de la frialdad de estas cifras, la realidad muestra que mujeres como Magnolia, que trabaja y cuida de su familia todos los días sin recibir una compensación a cambio, y que, entre muchos proyectos, espera estar presente en el paso de sus hijos a la adultez, deben enfrentarse no solo a la incertidumbre de no cumplir este sueño sino también al estigma social por contraer una enfermedad de transmisión sexual.








