Bastante se ha dicho sobre la necesidad de conocer mejor la biodiversidad colombiana para aprovecharla en beneficio del mejoramiento de nuestra calidad de vida. De hecho, los indígenas que habitan las selvas y bosques tropicales lo vienen haciendo desde hace siglos. El conocimiento de estas personas, heredado de generación en generación, es el resultado de años de uso de las plantas en distintas formas y de la observación de sus efectos hasta encontrar la mejor manera de aprovecharlas.
El Grupo de Investigación en Fitoquímica de la Pontificia Universidad Javeriana, Gifuj, liderado por Rubén Darío Torrenegra, también contribuye al conocimiento de la biodiversidad colombiana por medio de estudios científicos, para revelar ‘poderes curativos’ de las plantas. Sus integrantes se han centrado en el aislamiento e identificación de la estructura química de los metabolitos secundarios —compuestos que producen las plantas cuyas propiedades biológicas son útiles para el desarrollo de fármacos, antibióticos, insecticidas o herbicidas, entre otros—.
El altiplano cundiboyacense: fuente de materia prima
Jorge Robles, miembro del grupo y director del Departamento de Química de la Javeriana, comenzó sus estudios sobre plantas de la familia Burcerácea, específicamente con especies endémicas del Amazonas, cuando realizaba sus estudios de doctorado en Escocia, y hoy en día con especies de la misma familia localizadas en el altiplano cundiboyacense.
Por su parte, Alba Nohemí Téllez, también con un doctorado de la Facultad de Ciencias de la Javeriana, estudia especies de la familia de las asteráceas recolectadas en los páramos de esa misma región.
En ambos casos se hicieron ensayos para determinar los ‘poderes curativos’ de estas plantas frente a bacterias, hongos o células tumorales y se aislaron e identificaron los compuestos activos responsables de esas acciones. De ahí que los resultados obtenidos en cada estudio bien merecen que nos detengamos a contar cada historia.
Resbalamico o palo santo para tratar infecciones y prevenir inflamaciones
En estudios anteriores sobre las plantas de la familia Burserácea, se habían identificado compuestos con actividad antimicrobiana (capacidad para acabar con hongos y bacterias) y marcada actividad antiinflamatoria (capacidad para prevenir la inflamación cutánea). Esto animó al doctor Robles y su equipo a indagar sobre estas propiedades en las plantas del altiplano cundiboyacense.
Los viajes de Jorge Robles a los municipios de Agua de Dios, Tocaima y Viotá sirvieron para conversar con los campesinos sobre los usos y nombres que dan a las plantas de las especies Bursera simaruba y Bursera graveolens.
La Bursera simaruba se caracteriza porque descama, de ahí los apelativos populares como caratero, taca-naca, indio desnudo, indio en cuero, resbalamico o resbala mono; y la Bursera graveolens es conocida popularmente como caraña, palo santo, sasafrás o tatamaco.
Robles encontró que en esta región las utilizan para limpiar heridas, mezclando las hojas de la burserácea con alcohol; para combatir la tos y las infecciones respiratorias, por medio de vaporizaciones; para tratar las infecciones y quemaduras de la piel, por medio de emplastos, y el dolor de estomago, tomándolas en forma de té.
Para identificar los compuestos activos presentes en las plantas B. graveolens y B. simaruba, los investigadores realizaron diversas preparaciones a base de un extracto de cortezas y de hojas de cada una de ellas con otros elementos, y las pusieron en contacto con hongos y bacterias. Las sustancias que presentaron actividad biológica frente a uno y otro tipo de hongo o bacteria también les sirvieron para identificar los compuestos que la causan.
Se trabajó con hongos como Fusarium oxysporum, causante de la enfermedad de Panamá que, entre otros síntomas, marchita las hojas de las plantas como los claveles, hasta causar su muerte, y Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes, responsables de infecciones en la piel, pelo y uñas. También realizaron ensayos, entre otras bacterias, con Staphylococcus aureus, un patógeno humano que puede causar infecciones en la piel y partes blandas del cuerpo, provocando desde orzuelos, neumonía y artritis hasta gastroenteritis.
Con la Bursera graveolens se realizaron estudios que mostraron una actividad antiinflamatoria de similar nivel de eficacia (70%) al de la crema comercial indometacina.
Los resultados mostraron que ambas plantas inhiben más eficazmente las bacterias que los hongos. La actividad antimicrobiana y la actividad antiinflamatoria presentes en las dos especies están relacionadas con tres compuestos del tipo triterpeno que trabajan mejor juntos (en sinergia) que separados. Estos derivados triterpenicos fueron el ácido elemónico, el ácido alfa-elemólico y un derivado de este.
Se ratifica el conocimiento tradicional
Los resultados de estos estudios corroboran los usos que los campesinos de la región cundiboyacense dan a estas plantas. El doctor Robles “espera que estos hallazgos hagan eco en las comunidades rurales y sirvan para apoyar y justificar el uso de estas plantas en la medicina tradicional, particularmente para el tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas”. Asimismo, Robles propone que la información obtenida sirva para que los pocos campesinos que hoy están talando los árboles se convenzan de las ventajas de crear cercas vivas con estas especies endémicas para evitar su desaparición.
El desarrollo de productos medicinales que contengan estos compuestos activos aislados e identificados requeriría estudios adicionales en colaboración con la industria farmacéutica, entre otros, para comprobar su acción en personas que tuvieran esas afecciones
Planta promisoria en el tratamiento del cáncer
Si se combina un alto compromiso por generar conocimiento sobre la biodiversidad de nuestro país —que se presume tiene un sinnúmero de compuestos activos promisorios para el mejoramiento de la salud humana— y por otro, la necesidad urgente de brindar soluciones para una enfermedad de impacto negativo mundial como es el cáncer, ¿qué se obtiene? Una alianza estratégica de mujeres que se propusieron desarrollar el programa de investigación sobre “la biodiversidad colombiana como fuente de nuevos fármacos en oncología”, con el propósito de buscar compuestos bioactivos citotóxicos, antitumorales y anticancerígenos.
El grupo de investigadoras —integrado por Alba Nohemí Téllez del Gifuj de la Javeriana, y en representación del Laboratorio de Biología Experimental del Instituto Nacional de Cancerología, por Tulia Riveros y Clemencia de Castro que finalizó la investigación desde la Fundación Universitaria San Martín— identificó el efecto citotóxico de compuestos obtenidos de especies vegetales estudiadas por el Gifuj sobre células tumorales de seno, de laringe y próstata proporcionadas por el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional del Cáncer de los EEUU.
La investigación tuvo dos componentes. La primera parte realizada desde el Gifuj consistió en realizar un estudio químico de cinco plantas colombianas, de las cuales se aislaron doce sustancias a las que se les evaluaron sus efectos citotóxicos y antitumorales. Entre todos los compuestos aislados y estudiados, el compuesto natural acetato de longipilina de la planta Espeletia killipii —un tipo de frailejón nativo del páramo cundiboyacense— presentó la mayor actividad citotóxica siendo el que mejor estimula la muerte de células tumorales. Este antecedente fue una buena razón para profundizar los estudios fitoquímicos y biodirigidos de esta planta con potencial citotóxico.
La segunda parte de la investigación consistió en estudiar a profundidad la acción del compuesto acetato de longipilina, que las investigadoras llamaron EK-7, en células tumorales de seno, laringe, próstata y pulmón. Los resultados demostraron que la molécula es muy tóxica para las células tumorales, pues de la totalidad de células vivas más del 50% eran conducidas a muerte celular.
Este resultado dio pie para pensar en este compuesto como promisorio en el desarrollo de fármacos para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, todavía era necesario comprobar si cumplía con ciertas condiciones indispensables para continuar con los estudios sobre su viabilidad en el tratamiento de esta enfermedad.
Se confirman los hallazgos
Las investigadoras pudieron determinar que el compuesto no es genotóxico; es decir, que aunque afecta las células tumorales no daña el ADN y, por lo tanto, no existe riesgo de que cause mutaciones que podrían desencadenar en el desarrollo de más células cancerígenas.
Por otra parte, en un trabajo de maestría que hizo parte del proyecto, se verificó que el compuesto activo no afectara células normales al exponer células de tiroides, testículo, epitelio bucal y linfocitos de donantes sanos a la molécula EK-7; y se confirmó que la concentración mínima de acetato de longipilina necesaria para afectar a las células tumorales no daña las células normales provenientes de tejidos sanos y sangre periférica, o sea, del resto del organismo.
En una investigación posterior, desarrollada con recursos de la fundación canadiense Terry Fox, que apoya la investigación en cáncer, las investigadoras comprobaron que este compuesto actúa por la vía de la proteína NF-kB haciendo que las células tumorales mueran por apoptosis, es decir, que tienen una muerte programada donde se desencadena un proceso de autodestrucción de las células, sin afectar tejidos vecinos.
Con los resultados obtenidos en estos ensayos se comprueba que el acetato de longipilina es una molécula líder y promisoria como fármaco en oncología. Según las investigadoras, “a la molécula ya se le hizo todo lo que se pudo en el país” ya que el siguiente paso para avanzar en esta vía consiste en desarrollar ensayos en animales y humanos para probar su viabilidad en la cura del cáncer y los efectos del compuesto en el organismo. Lo que les da pie para pensar que el país tiene una trayectoria promisoria en este campo y se requiere el desarrollo de políticas públicas e infraestructura que permitan continuar y aprovechar el camino recorrido a través de este tipo de investigaciones.







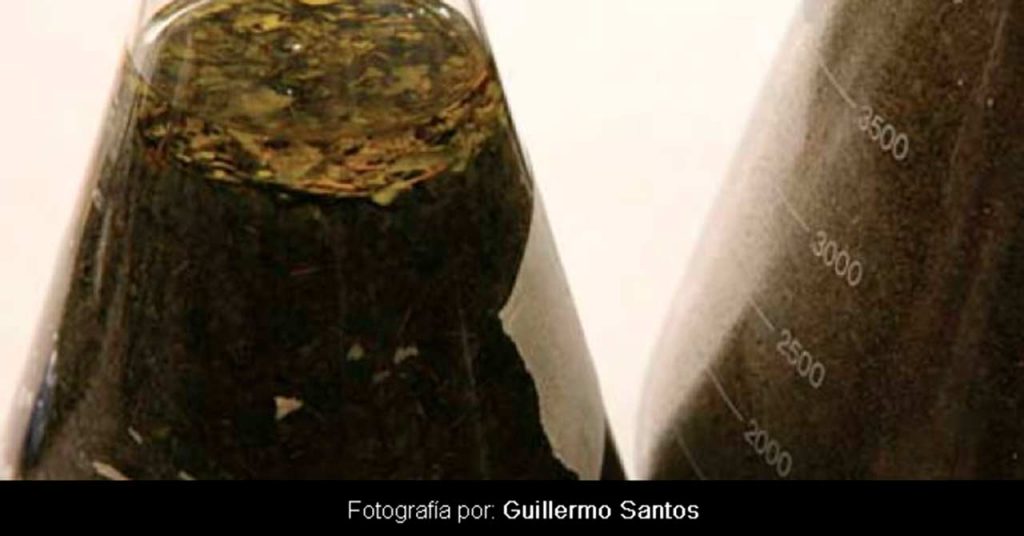
1 comentario
buenas .noches gracias por su atencion prestada . pueden colaborar con esta pequeña planta que no se donde puedo conseguir ……. se llama la cortza de simarruba.. espero pronta colaboracion y su respuesta pronta gracias mi nombre es martha luz osorio