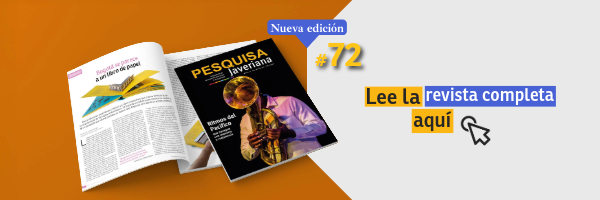Los pueblos afrodescendientes están en todos los países de América Latina y el Caribe. La razón es sencilla: en todos hubo esclavización de africanos desde el siglo XVI al XIX. Es más, uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, lo que se traduce en más de 153,7 millones de personas, según los censos nacionales.
Hasta hace menos de un año, no se tenía claridad sobre dónde estaban o qué problemáticas afrontan. En el marco de la COP16 de Biodiversidad se publicó el Atlas afrodescendiente: territorios ancestrales y tierras colectivas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, una investigación amplia que aporta información rigurosa sobre su localización, qué ecosistemas habitan y los conflictos que viven estos pueblos en sus territorios.
En definitiva, no es un informe cualquiera. No solo recopila investigaciones en 15 países de la región, sino que presenta el estado de reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes y demuestra la importancia de estas en la lucha contra el cambio climático, pues hace una sobreposición con áreas de gran importancia para la regulación y mitigación de este fenómeno y explica cómo aportan al esfuerzo de la conservación. Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela son los países incluidos en esta versión.
Para Johana Herrera, directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana e investigadora en este proyecto, los pueblos afrodescendientes son un sujeto político de suma importancia para la historia de los países, pero históricamente excluidos e invisibilizados por el contexto de racialización que se vive desde su esclavización, siglos atrás.
¿De quién es la tierra?
El atlas muestra la presencia de tierras y territorios afrodescendientes en los 15 países estudiados, en los cuales se identificaron más de 32 millones de hectáreas de tierras rurales en donde se asientan estos pueblos. Explica la profesora Herrera que una de las características de estos es que entienden, en su mayoría, que el territorio es propiedad colectiva.
Para el caso colombiano, se registraron alrededor de 6 millones de hectáreas en el Pacífico colombiano. Sin embargo, más de 500 comunidades siguen esperando el reconocimiento y la titulación colectiva de sus territorios. Según Herrera, “es un derecho de carácter fundamental que sigue en vilo y que debe preocuparnos. Son comunidades que a la fecha no tienen seguridad de la tenencia de la tierra.
Las implicaciones que ello puede tener para sus procesos de organización, planeación de su vida y su participación social son incalculables”. Esto debido a que “los territorios son el espacio para el ejercicio del ser afrodescendiente. Sin ellos no hay vida ni identidad cultural. Nuestros territorios actualmente son vulnerados, amenazados, sus recursos naturales depredados y las prácticas tradicionales de producción y los conocimientos ancestrales disminuidos”, explica la investigación.

De las 32 millones de hectáreas de los países estudiados, solo se encontraron 8 millones tituladas colectivamente, mientras que otras 5 millones están en proceso de reconocimiento. Estas corresponden a territorios colectivos, comunitarios o familiares reconocidos por los Estados bajo los marcos jurídicos y legales que les otorgan derechos de propiedad y uso de tierras a estas comunidades. Solo Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras y Nicaragua contemplan estos derechos en la región.
Territorios afrodescendientes de Latinoamérica en riesgo
El Atlas afrodescendiente, además, presenta información científica que enciende las alarmas respecto al futuro de estos territorios. En algunos países, especialmente de las subregiones andina y centroamericana, las comunidades afrodescendientes rurales se encuentran asentadas en zonas privilegiadas de conservación ambiental, y muchos territorios aún albergan una rica biodiversidad, recursos hídricos abundantes y profusos recursos naturales, especialmente minerales.
No obstante, la investigación identificó 645 áreas protegidas, divididas en 84 áreas privadas, 445 de manejo gubernamental, 92 de manejo no gubernamental y 24 de protección comunitaria en sobreposición con tierras y territorios afrodescendientes. Esto resulta problemático porque en dichas zonas de manejo especial, por ley, no es posible llevar a cabo labores de subsistencia, como agricultura o ganadería. Por ello, se proponen acciones institucionales concertadas para las demarcaciones que permitan realizar actividades conjuntas de conservación.
Otro factor que impactará negativamente los territorios ancestrales afrodescendientes es el cambio climático. Aunque todos los territorios del planeta, sin excepción, tendrán aumentos extremos de temperatura, los de asentamiento afrodescendiente tienen la mayor vulnerabilidad a sufrir impactos negativos: inundaciones, sequías, incendios forestales, aumento del nivel del mar, muerte de ríos y zonas de humedales, pérdida de biodiversidad, bajos recursos alimentarios y hasta hambrunas y desplazamientos, aclara la investigación.
Los expertos que participaron en el estudio proyectan que el 75,8 % de los territorios de asentamientos sufrirán un aumento de la temperatura media mayor a 7 ºC: “No solo eso, sino que, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el nivel medio del mar podría aumentar entre 30 y 150 centímetros en las próximas décadas. Con esto, poblaciones costeras, que en su mayoría son afrodescendientes, perderían las tierras y el acceso a fuentes de alimentación, medios de transporte y de sustento económico”.

Diálogo de saberes para una ciencia mejor
Más allá de identificar las problemáticas que enfrentan, este trabajo es enfático en reconocer los saberes que han construido estos pueblos durante siglos. “Este estudio tan amplio nos permitió evidenciar que los afrodescendientes tienen unas formas de vida que son compatibles con la conservación. No hay una racionalidad individual sobre los recursos naturales, ni una vocación de arrasar[los] […]. Han coexistido con esos ecosistemas biodiversos durante mucho tiempo y han participado activamente en el mejoramiento de esa biodiversidad”, complementa la profesora Herrera, doctora en sostenibilidad.
Una estrategia importante para evitar la destrucción de la biodiversidad de los territorios afrodescendientes es la mitigación de la pobreza, el fortalecimiento organizativo, la garantía de los derechos colectivos y la acción eficaz del Estado contra los agentes externos depredadores, explica la investigación.
Finalmente, concluye que el gran reto que enfrenta la humanidad es la sostenibilidad. Por ello, se ha desarrollado una serie de intercambios entre la academia y las comunidades, pues todos los conocimientos son valiosos para llegar a este objetivo. Por esa razón, a lo largo de esta y otras investigaciones, se promueve el diálogo de saberes, de manera que se nutran todas las partes: “Nosotros tenemos experiencia creando sistemas de información geográfica, contrastando datos o en imágenes satelitales, pero son las comunidades las que saben sobre el bosque húmedo o el manglar. En ese diálogo horizontal es que podemos crear información mucho más confiable”, señala Herrera sobre las enseñanzas que le deja este proyecto.
Para leer más:
Rights and Resources Initiative (RRI), Proceso de Comunidades Negras, Coordenaçao Nacional de Articulaçao das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Brasil y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC), de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024). Atlas afrodescendiente. Territorios ancestrales y tierras colectivas afrodescendientes. Autores. https://es.scribd.com/document/782536399/Atlas-Afrodescendiente-2024
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Atlas afrodescendiente: territorios ancestrales y tierras colectivas afrodescendientes en América Latina y el Caribe
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Johana Herrera Arango
CO-INVESTIGADORES: Elías Helo Molina, Organizaciones
del movimiento social afrodescendiente de las Américas, Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por su sigla en inglés), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Coalición Internacional por la Defensa de los Territorios, Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Universidad Javeriana
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2022 – actualmente