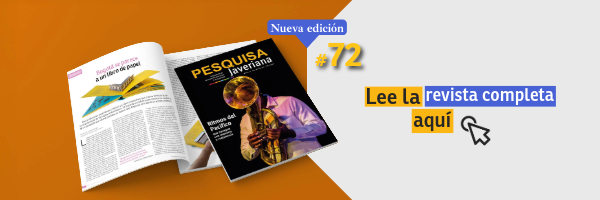El riesgo de una nueva crisis sanitaria no es solo un recuerdo lejano. Brotes recientes de monkeypox, la amenaza de la Influenza H5N1 y el aumento de la fiebre amarilla en varias regiones del mundo demuestran que los patógenos siguen teniendo ventaja sobre nuestra capacidad de respuesta. En un mundo atravesado por zoonosis crecientes, movilidad global y ecosistemas cada vez más presionados, la duda dejó de ser si habrá otra pandemia y se transformó en la certeza de que llegará. El verdadero desafío está en prever el próximo virus y, sobre todo, en determinar qué tan preparados estaremos cuando aparezca.
La más reciente pandemia del COVID-19 mostró con claridad que la improvisación cuesta vidas, recursos y confianza social. En ese sentido, construir una memoria institucional independiente, capaz de documentar lo que funcionó y lo que fracasó, más que un ejercicio académico, es la vía para convertir la experiencia en una hoja de ruta que disminuya el impacto de la próxima crisis. Con esa convicción nació Ágora, un esfuerzo colectivo e interdisciplinario para investigar y generar evidencia rigurosa sobre la respuesta sanitaria a la pandemia en Colombia.
El proyecto ofrece a la ciudadanía información confiable y una guía concreta, con el fin de soportar la toma de decisiones en salud pública y planear estrategias efectivas para enfrentar los desafíos de la postpandemia y futuras epidemias.
La Alianza Ágora no fue únicamente la revisión de lo ocurrido, sino un esfuerzo por articular capacidades dispersas. Durante más de 30 meses, el proyecto vinculó a más de 60 investigadores de distintas disciplinas y universidades del país —la Pontificia Universidad Javeriana, los Andes, la Industrial de Santander y el Rosario— junto con la Cuenta de Alto Costo y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y la financiación del Ministerio de Ciencias.
Se estructuró en cinco líneas de acción que abordaron aspectos tan diversos como el modelamiento epidemiológico, el análisis territorial de los sistemas de vigilancia, la evaluación económica de la atención del cáncer, las capacidades sanitarias y tecnológicas, y la comunicación del riesgo. No obstante, por su peso específico durante la emergencia y las lecciones que dejaron para la preparación futura, en este artículo se profundiza especialmente en dos de ellas: la gestión e integración de los datos para la toma de decisiones y las estrategias de comunicación en salud pública.
El tiempo contra los datos
En una epidemia, el primer desafío más que controlar al virus, es ganarle tiempo. Durante las primeras semanas del COVID-19, el contagio se expandía a una velocidad que dejaba poco margen de maniobra. Ante ese escenario, Colombia decretó un confinamiento nacional. Fue una medida temprana y decisiva, pues el país tenía apenas cinco mil camas de cuidados intensivos y, sin ese freno, el sistema habría colapsado en cuestión de semanas. Según Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Javeriana y de la Alianza Ágora, esa decisión “salvó a Colombia de una catástrofe de la que habría tardado años en recuperarse”.
El problema fue que esa rapidez inicial no se sostuvo. No existía, y no existe, un plan de gestión de la pandemia a mediano y largo plazo. Lo que vino después fue un vaivén de cierres y reaperturas generales, muchas veces definidos con datos incompletos o tardíos. Mientras los reportes de hospitalizaciones y contagios llegaban con tres o cuatro días de retraso, el virus ya se expandía a otras regiones. Esa disincronía llevó a un desafío en la asignación de recursos en tiempo real, evidenciando la necesidad de sistemas de información ágiles y confiables. Esto pasó no sólo en Colombia, sino en la mayoría de los países.
Una de las conclusiones centrales de los investigadores es que Colombia no carece de datos, pero sí de integración. Durante la pandemia, las bases de vacunación no se cruzaban con hospitalización, la mortalidad no se vinculaba con la movilidad y las pruebas llegaban tarde, restando eficacia a las decisiones. Para superar ese vacío, Ágora creó un lago de datos de salud pública, una infraestructura soportada en Hadoop y Spark —plataformas que permiten procesar enormes volúmenes de información de manera ágil— que consolida en tiempo real más de 4.300 millones de registros.
Con este sistema es posible conocer con mayor exactitud aspectos como el efecto de la vacunación a nivel territorial, seguir la trayectoria de grupos poblacionales desde su nacimiento y estimar el riesgo de mortalidad asociado a enfermedades previas. Gracias a ello, Colombia podrá contar por primera vez con un mapa vivo y confiable de la epidemia. No obstante, su alcance trasciende la emergencia: este lago de datos sienta las bases para un repositorio nacional capaz de fortalecer el sistema de salud, no solo frente a futuras crisis, sino también en lo relacionado con la atención cotidiana y sus profundas inequidades históricas.
La comunicación como herramienta de salud pública
Si los datos permiten ver la epidemia, la información bien comunicada permite actuar. Como advierte Cucunubá, uno de los errores más graves se debió a no decir desde el inicio que la temporalidad de la pandemia sería prolongada. “No preparar psicológicamente a la población puede deteriorar la confianza y desgastar el cumplimiento de las medidas”, afirma la también doctora en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas.
A esta falta de claridad inicial se sumaron mensajes opuestos que circularon en el camino, desde “el tapabocas no sirve” hasta “la vacuna protege al cien por ciento”. La evidencia científica evoluciona, pero cuando ese cambio no se explica, muchos lo perciben como contradicción o engaño. Por eso, en crisis sanitarias es clave comunicar la incertidumbre de manera explícita, explicar por qué cambian las recomendaciones y anticipar posibles giros. Cucunubá lo resume así: “La incertidumbre implica aceptar que la evidencia señala posibilidades y siempre hay margen de error. La ciencia no brinda certezas absolutas, ofrece la mejor evidencia disponible en el momento, pero puede cambiar hacia el futuro”
En paralelo, los resultados de Ágora afirman que las redes sociales —en particular Instagram— se consolidaron como canales principales de información, incluso por encima de los medios tradicionales. Más del 60% de los colombianos se informaron principalmente en estas plataformas, que se volvieron infraestructuras críticas para orientar comportamientos. Sin embargo, el análisis de más de 2.700 publicaciones de entidades oficiales mostró un escaso uso de mensajes empáticos, poco tono conversacional, mínima corrección activa de desinformación y apenas un 2% de contenidos relacionados con salud mental.
Las lecciones de Ágora apuntan a un cambio de enfoque, una comunicación en salud pública menos vertical y más dialogante. No basta con transmitir datos; se necesita un marco estructural que incorpore la salud mental, aproveche el potencial interactivo de las redes y enfrente activamente la desinformación. La comunicación no es un accesorio, debe asumirse como parte de la infraestructura esencial de la respuesta sanitaria.
Más allá de la pandemia
Más que recordar la emergencia, se trata de actuar diferente la próxima vez. Para Cucunubá, documentar lecciones, aciertos y errores es un “acto de responsabilidad colectiva” que debe traducirse en instituciones ágiles, sistemas de datos interoperables y una comunicación que preserve la confianza social.
Este trabajo deja un rumbo claro sin pretender agotarlo. Actuar distinto exige un plan de respuesta rápido y acordado con la sociedad y un sistema de datos interoperables en tiempo real que ayude a fortalecer cada uno de los frentes no solo de una emergencia sanitaria si no del sistema de salud en general. Todo ello requiere instituciones que aprendan, recursos sostenidos, cooperación científica y una comunicación honesta que preserve la confianza. La tarea es urgente, proteger el mañana.

Para leer más
Título de la Investigación: AGORA: Alianza para la Generación de evidencia sobre COVID-19, su Respuesta y lecciones Aprendidas para la postpandemia y futuras epidemias
Investigadora principal: Zulma M. Cucunubá
Co-investigadores: más de 60, pertenecientes a 6 instituciones, con aliados en otras 10.
Periodo de investigación: 2022-2025
Página web del proyecto: agora-colombia.com
Libro de resultados: Cucunubá, Z. M., Mosquera-Perea, C. M. & Nicholls, S. (2025). COVID-19 en Colombia : evidencia y lecciones para la post pandemia y futuras epidemias. Editorial Javeriana.