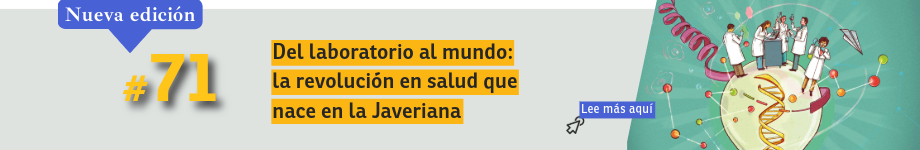Los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas más biodiversos, productivos y complejos del planeta, están en peligro: el 50 % de ellos se ha perdido y las predicciones para el futuro no son esperanzadoras, pues si no se toman acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global que las acompaña, hay un alto riesgo de acabar hasta con el 90 % de los que quedan, sentencia el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento sobre este fenómeno.
El Parque Nacional Natural Utría (PNN Utría), ubicado en Chocó, al borde del océano Pacífico, es un ejemplo de esta tendencia. Los parques nacionales naturales de Colombia han enfrentado dinámicas de deterioro y amenazas que hacen imperioso intensificar los esfuerzos para restaurar los ecosistemas coralinos y terrestres.
Con esta urgencia en mente surgieron los proyectos de implementación de las estrategias de restauración ecológica de ecosistemas coralinos y terrestres definidas en el PNN Utría. Esta labor es liderada por el investigador Mateo López-Victoria, director de la carrera de Biología en la Javeriana, seccional Cali, y quien cuenta más de diez años dedicado a ofrecer evidencia científica para contrarrestar el deterioro de la flora y la fauna en las costas colombianas.
Igualmente, participaron en los proyectos de investigación María Gabriela Quirama, Héctor Chirimía González, Laura Isabel Giraldo y Julián David Berrío, de la misma universidad. Por parte del PNN Utría estuvieron María Ximena Zorrilla, jefe de Área Protegida del parque, y Élmer Rentería, profesional en restauración terrestre, quienes trabajaron de la mano con Isidoro Tapi y Elvin Conde, enlaces indígenas de la comunidad Emberá. Esta fue una muestra de trabajo colaborativo y de cómo la academia puede aportar para la transformación y protección de los ecosistemas.
¿Por qué el PNN Utría?
Este parque natural es un escenario ideal para la restauración ecológica activa, pues cuenta con el marco jurídico para implementar conservación a perpetuidad. Adicionalmente, su aislamiento garantiza, en cierta medida, llevar a cabo actividades de restauración sin interferencia humana y, además, cuenta con personal técnico y profesional capacitado. Por ello, el PNN Utría se planteó la meta de restaurar al menos una hectárea de arrecifes coralinos. Con la colaboración de la Javeriana, esta labor se ha realizado en 0,06 hectáreas de áreas coralinas, con más de 13.000 fragmentos de coral sembrados, correspondientes a ocho especies distintas.
La tarea de implementar procesos de restauración ecológica en esta región no se limita a
los ecosistemas acuáticos, sino que incluye también los terrestres. De esta manera, se intervinieron esos ambientes que circundan los asentamientos indígenas dentro del PNN Utría con el objetivo de hacerle frente a la pérdida de hábitats y de biodiversidad.
Los investigadores trabajaron con Parques Nacionales Naturales y con dos comunidades indígenas Emberá: Boroboro y El Llano. Para llevar a cabo las labores de restauración, se empleó la siembra de árboles nativos en dos viveros, cada uno con capacidad para 3000 plántulas, y el trasplante directo en las parcelas donde se ha realizado la rotación de cultivos, una práctica agrícola ancestral.

Esta rotación implica trabajar una tierra y luego, cuando esta se ‘cansa’, pasar a otra. Lo que hicieron los investigadores fue acelerar el proceso de recuperación de los terrenos ‘cansados’ y trabajar junto con las comunidades, de modo que la próxima vez que estas regresen a determinado sector, siembren sus cultivos entre árboles nativos, de modo que se pueda garantizar una mayor sostenibilidad del cultivo y prolongar la fertilidad de la tierra.
Restauración de arrecifes: dos aproximaciones
La restauración de arrecifes de coral se ha llevado a cabo a través de dos aproximaciones. La primera consistió en la construcción e instalación de guarderías de coral y, la segunda, en el trasplante de corales a estructuras tridimensionales de enriquecimiento genético. La técnica de restauración utilizada en el marco del proyecto es la propagación asexual. En este caso, por fragmentación: “Los corales tienen la capacidad de regenerarse a partir de fragmentos. Si se les desprende una rama, esta puede dar origen a un nuevo clon de la colonia madre”, explica María Gabriela Quirama, profesional en restauración ecológica del proyecto.
Para llevar a cabo el proceso de restauración coralina a partir de la reproducción asexual, los investigadores identificaron colonias de oportunidad. El proceso de restauración pierde sentido si se fragmentan corales de una colonia que ha crecido bastante y que está bien anclada al sustrato —el fondo del arrecife—, pues se estaría arrebatando una colonia de muchos años. Lo que sí tiene sentido es buscar colonias sanas que se han rodado y están sueltas en el arrecife, y, a partir de estas, llevar a cabo la reproducción asexual asistida.

Dos caminos para la conservación coralina
1. Guarderías de coral: una vez se identifica una colonia sana, esta es llevada a las zonas de guardería y ahí, usando tijeras de corte quirúrgico o sacabocados de impacto, se fragmentan los corales. Cuando los investigadores tienen el fragmento pueden emplear dos técnicas diferentes: pegarlo sobre una base y disponer dicha base sobre una mesa, o colgarlo, como en un tendedero.
Estos fragmentos pasan de 10 a 12 meses en las guarderías, lo que permite su mantenimiento y crecimiento bajo condiciones controladas, y luego son trasplantados a su arrecife de destino. Hasta el momento, el proyecto con el PNN Utría ha logrado instalar 15 guarderías de cinco tipos diferentes de coral.
2. Estructuras tridimensionales de enriquecimiento genético: Cuando los corales han crecido lo suficiente, se acomodan en las estructuras tridimensionales, en unos domos de gran tamaño utilizados para crear hábitats que promuevan la regeneración de los arrecifes y permitan el crecimiento de los corales de manera sostenible.
Además de fomentar la cobertura coralina de los parches degradados del arrecife, estas estructuras artificiales también aportan refugio para la biodiversidad marina, en este caso, morenas, langostas, cangrejos, entre otros organismos de variados tamaños. El proyecto, a 2024, reporta la instalación de nueve estructuras.

El verdadero problema de la restauración es social
Históricamente, la estructuración de planes de conservación ha estado centrada en los organismos y la ecología, pero para López-Victoria, doctor en Biología, el punto más sensible de la restauración es la gente, “es decir, las tensiones que ha producido la degradación de los ecosistemas”. En ese orden de ideas, el abordaje de la Javeriana, desde sus proyectos de investigación, ha sido trabajar ese componente socioeconómico, político y ético de las problemáticas de la restauración ecológica, sin restarle importancia al componente ecológico en sí.
López-Victoria ha trabajado en proyectos de restauración ecológica desde hace más de diez años. Comenzó con una aproximación técnico-científica en el PNN Gorgona y luego en Parques Nacionales Naturales de Colombia vio la necesidad de implementar los resultados en el Chocó. Es así como, a través del macroproyecto nacional “Un millón de corales por Colombia”, los investigadores pudieron escalar el conocimiento que habían generado en Gorgona y aplicarlo en procesos de restauración ecológica en el PNN Utría.
Con el componente social en mente, los investigadores establecieron la capacidad local instalada como un resultado igual de importante que los logros de restauración alcanzados hasta el momento: 20,2 hectáreas en proceso de restauración, 15 guarderías de coral, nueve estructuras 3D y dos viveros con capacidad para 3000 plántulas. De modo que los hallazgos que enorgullecen a los investigadores en este aspecto son la participación de 45 indígenas en el proceso, la socialización de talleres de restauración ecológica, la formación en buceo profesional de un indígena Emberá y la capacitación de un equipo de la comunidad en jardinería de coral.
“Nos interesa crear esa capacidad y apoyar a las comunidades y a Parques Nacionales Naturales. Los verdaderos multiplicadores de metros cuadrados y de hectáreas [restauradas] no somos nosotros, porque no vivimos allá, no habitamos el territorio ni lo conocemos como ellos”, afirma el biólogo e investigador javeriano.
Sin duda, ambos objetivos, el social y el ecológico, son indispensables. Sin este último componente no se estarían asegurando los servicios ecosistémicos que ofrece el PNN Utría, pero sin involucrar a la comunidad no sería posible garantizar que, a largo plazo, estén en capacidad de usar de manera sostenible esos recursos. Así pues, la prioridad de los investigadores es dejar esa capacidad instalada en el proceso.
María Gabriela Quirama asegura que “la restauración ecológica es un llamado a la acción para toda la humanidad. No es una tarea exclusiva de los profesionales en el ámbito académico y científico, sino una responsabilidad compartida que nos involucra a todos. Cada persona, desde su rol en la sociedad, puede contribuir a la recuperación de los ecosistemas. Hoy en día hay muchas formas de involucrarnos para cuidar nuestra casa común”.
Por su lado, López-Victoria concluye: “Nosotros llevamos milenios abusando del planeta Tierra. La restauración ecológica es la alternativa porque la conservación ya no alcanza. Si nosotros no hacemos un proceso equivalente en absolutamente todos los demás lugares que utilizamos del planeta, no va a ser suficiente para nosotros y hace rato que no es suficiente para los otros organismos, los que se están extinguiendo en tiempo real todos los días”.
Para leer más:
Título de la investigación: Implementación de acciones de restauración ecológica en el PNN Utría, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del Sinap nacional.
Investigadora principal: Mateo López Victoria
Coinvestigadores: María Gabriela Quirama, Julián Berrío Rojas, Héctor Chirimía González, Laura Isabel Giraldo Herreño, Élmer Rentería, Elvín Conde y María Ximena Zorrilla.
Grupo de investigación Conservación y Biotecnología Grupo de investigación Ecología de Arrecifes Coralinos Facultad de Ingeniería y Ciencias Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali
Periodo de la investigación: 2024