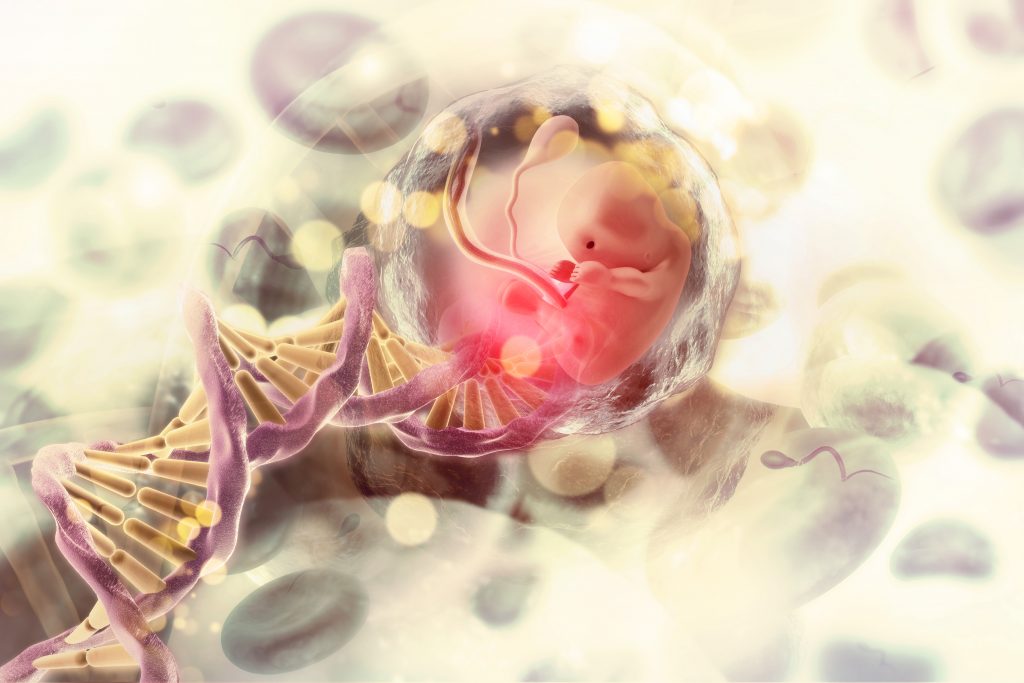Existen aproximadamente 9.000 enfermedades que se producen por alteraciones en la información genética. Estas modificaciones, en la medicina, son llamadas defectos congénitos. “Condiciones como el paladar hendido, extremidades faltantes, afectaciones en el corazón o riñones, o más dedos en la mano, entre otros, son diagnósticos difíciles para las familias”, relata Ignacio Zarante, director del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana.
También docente, Zarante lleva más de tres décadas investigando estas condiciones. Veinte años atrás, inspirado por una propuesta similar en Argentina, propuso crear un sistema de vigilancia para estas enfermedades en Bogotá. Su iniciativa hoy ha salvado cientos de vidas de niños y acaba de recibir el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar 2025 en la categoría de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, uno de los premios científicos más prestigiosos del país.
El premio destacó: “El aporte principal de este trabajo es mostrar que la vigilancia epidemiológica, combinada con tecnología y acompañamiento clínico, puede transformar la atención de los defectos congénitos en países de ingresos medios. Además de generar nuevo conocimiento científico —incluyendo el descubrimiento de genes implicados estos defectos—, esta experiencia ofrece un modelo replicable en otras ciudades y países, demostrando que la investigación en salud pública puede salvar vidas y mejorar la equidad en la atención”.
Los defectos congénitos en Bogotá
Biológicamente, los defectos congénitos tienen una explicación evolutiva. “La biología está todo el tiempo tratando de crear seres diferentes. Ante un posible cambio en el ambiente, mientras más diferentes seamos todos, más probabilidades tenemos de sobrevivir como especie”, explica Zarante
Lo que biológicamente podría significar una ventaja, desde el punto de vista médico puede ser doloroso y complejo.
Los defectos congénitos ocurren durante la gestación y pueden afectar la estructura, función o metabolismo del organismo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen aproximadamente 8 millones de niños con algún defecto congénito en el mundo, y cerca de 303.000 recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida por estas condiciones.
En Colombia, las cifras también son preocupantes. Los defectos congénitos han sido identificados como la segunda causa de mortalidad infantil en el país. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2006, fueron responsables del 20,8% de las muertes en menores de un año.
“En Bogotá en este momento, el 5% de los niños que nacen tienen un defecto congénito mayor. Esto no es un problema pequeño”, sostiene Zarante. Esto quiere decir que, en Bogotá, nacen aproximadamente 180 niños con alguna de estas condiciones cada mes. Algunos no sobrevivirán más allá de sus primeros días de vida. Otros requerirán cirugías complejas, tratamientos prolongados y seguimiento médico de por vida.
Las malformaciones más frecuentes y graves son las cardiopatías congénitas, que representan el defecto congénito más común a nivel mundial. Datos de SaluData Bogotá muestran que, durante el primer semestre de 2025, el 54,2% de las muertes en menores de cinco años por defectos congénitos fueron causadas por cardiopatías, lo que confirma que las afecciones del corazón son la principal causa de mortalidad por malformaciones en este grupo de edad.
Uno de cada 33 niños en edad de lactancia presenta alguna cardiopatía congénita, de acuerdo con la OMS. En muchos casos, estas malformaciones requieren cirugía durante el primer año de vida. Sin tratamiento oportuno, la mitad de los niños con cardiopatías complejas no sobrevive más allá de los primeros meses de vida. Fue este panorama el que llevó al investigador javeriano Ignacio Zarante a buscar una manera de prevenir tantas muertes.
Veinte años de vigilancia a los defectos congénitos, un trabajo silencioso
En 2001 Zarante recorrió la ciudad con un grupo de enfermeras para capacitar al personal médico de los hospitales que atendían partos. La idea era simple: llenar unas fichas con información de cada recién nacido. “Todos odiamos llenar fichas porque es una tarea muy administrativa, muy cansona”, admite Zarante. Sin embargo, con el pasar de los años, el sistema se consolidó, se digitalizó y se convirtió en un modelo de vigilancia epidemiológica que ha desarrollado en alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá.
Esta revisión de caso a caso permite a los especialistas diagnosticar las enfermedades en una etapa temprana para iniciar el tratamiento cuanto antes, lo cual aumenta las posibilidades de recuperación y evita muertes de los recién nacidos. Los resultados de esta estrategia han sido significativos. Entre 2018 y 2024, la tasa de mortalidad en menores de cinco años por defectos congénitos en Bogotá pasó de 53,8 por cada 100.000 nacidos a 32,4 por cada 100.000. Esto representa una reducción del 39,8%, según datos de SaluData Bogotá.
“Hemos logrado que se mueran menos niños por defectos congénitos paulatinamente en estos últimos 20 años, ese es el logro más importante” Ignacio Zarante
Los datos muestran tasas más altas en poblaciones vulnerables: menores de sexo masculino, población indígena, hijos de madres no aseguradas al sistema de salud e hijos de madres mayores de 35 años.
Detección temprana, la clave para salvar vidas
“Hoy en día, aunque el número de nacimientos han disminuido en el país, nacen más niños con defectos congénitos”, señala Zarante. A pesar de ello, la estrategia de vigilancia ha demostrado durante dos décadas, que la mejor forma de prevenir las muertes infantiles a causa de estas condiciones es su detección temprana.
El problema es que Colombia tiene un rezago significativo en tamizaje neonatal. Este es un examen de laboratorio que se realiza a los bebés durante las primeras horas después de su nacimiento, y que permite identificar de manera temprana datos alterados que pueden sugerir la presencia de una enfermedad.
Existen dos niveles de tamizaje: el básico detecta 6 enfermedades. El ampliado detecta 3 grupos de enfermedades más. Colombia cuenta con un marco legal para implementar el tamizaje metabólico neonatal básico. Sin embargo, seis años después de su aprobación, no hay una estructura definida del Programa de Tamizaje Metabólico. En la práctica el único que se practica ampliamente es el que detecta una enfermedad: el hipotiroidismo congénito.
“Colombia y Haití son los peores países de la región. Solo tamizamos una enfermedad. Tenemos la Ley 1980 de 2019, según la cual deberíamos tamizar seis enfermedades más, pero todavía no hemos logrado que salga la resolución y que se implemente”, denuncia Zarante.

En la actualidad hay tratamiento para muchas de estas enfermedades que les permite a los pacientes tener una buena calidad de vida, pero el acceso a estos tratamientos depende crucialmente del diagnóstico temprano. “Si es una enfermedad neurodegenerativa y se diagnostica tarde, ya la neurona que se muere no se puede revivir”, advierte.
A esto se suman algunas barreras del sistema de salud, que, a pesar de contar con instituciones de alta calidad y cirujanos experimentados, tiene el problema de la fragmentación, como explica el investigador. “Aunque somos el único país de la región en que los exámenes de genética están cubiertos por los planes de salud, muchas veces un niño que debería operarse en Bogotá es enviado a Cali o Bucaramanga porque por temas administrativos, no se logra hacer el contrato”, señala.
Relata también que, durante el embarazo, en algunos casos se requieren ecografías quincenales, pero las autorizaciones para estos exámenes se dan cada dos o tres meses. Estas demoras por causas administrativas terminan afectando los tiempos de atención y tratamiento, lo que por supuesto, va en detrimento de la salud y calidad de vida de los pacientes.
Mientras tanto, Ignacio Zarante y su grupo de investigadores del Instituto de Genética Humana, en la Facultad de Medicina de la Javeriana, siguen trabajando en investigación. Han publicado unos 50 artículos científicos sobre este tema. El programa también ha desarrollado herramientas digitales como el Atlas de ECLAMC, una página web en la que médicos y profesionales de la salud pueden encontrar información actualizada sobre los defectos congénitos.
Además, ofrecen un seguimiento continuo de cada niño diagnosticado con una de estas enfermedades pues buscan una atención médica oportuna. También están desarrollando herramientas digitales de inteligencia artificial para lograr un diagnóstico aún más temprano.
Para Zarante el premio Alejandro Ángel Escobar, además del reconocimiento, representa una reivindicación para quienes trabajan en salud pública. “Es una reivindicación de ese grupo de gente que trabaja todos los días muy duro y que realmente le cambia la vida a las otras personas, le cambia la vida a esas familias que tienen hijos con defectos congénitos”, puntualiza.