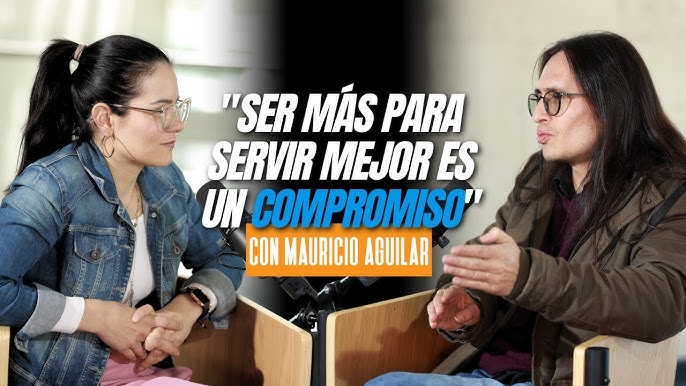Durante su infancia, en la Bogotá de los años 80, el único acercamiento de Mauricio Aguilar a la naturaleza era a través del pasto, los pinos y los eucaliptos. Ahora, dos décadas después, este ecólogo y profesor del departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana dedica su vida a lo que él compara, entre muchas metáforas médicas, con ayudar a la naturaleza a cicatrizar sus heridas.
En un nuevo capítulo de Desde Ático, el video podcast del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, Aguilar conversó con Claudia Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias. El profesor Aguilar compartió su visión sobre la restauración ecológica en Colombia, un campo que va mucho más allá de simplemente plantar árboles. “La restauración es el proceso de ayudar. No se trata de que los científicos sean los héroes salvadores, sino acompañantes de un proceso natural”, describió.
Su interés en este campo surgió cuando era estudiante de ecología y descubrió el concepto de la sucesión ecológica, que resume como el proceso de cicatrización de la naturaleza. Al adentrarse más en ello, descubrió que las actividades humanas, en muchos casos, eliminan los mecanismos que tiene la naturaleza para restablecerse por sí misma.
En un viaje por carretera entre Bogotá y Armenia descubrió una Colombia transformada. “Lo que uno encuentra es un mar de potreros y de pronto unos sitios de recreo. Y yo me preguntaba ¿en dónde está esa biodiversidad si nos dicen que Colombia es el país megadiverso del mundo?”, relató. En ese momento encontró su camino pues comprendió que, aunque el ser humano cause tantas transformaciones en los ecosistemas, con ciencia y dedicación, es posible mejorar estas condiciones. Desde entonces se ha dedicado a entender e investigar la restauración ecológica.
Restauración ecológica desde las comunidades
El profesor Aguilar explicó que existen iniciativas de restauración dentro de las propias comunidades. Y puso como ejemplo su experiencia con el manglar de Rincón del Mar, en la costa caribe colombiana. Durante unas vacaciones con su esposa, un guía turístico local le contó una historia de transformación comunitaria. “Ese manglar era el botadero de basura más grande de Rincón del Mar. Allí terminaban televisores, neveras, carros y el manglar se estaba muriendo”, rememoró, “pero después de un tiempo, los mismos habitantes del pueblo decidieron recuperar su manglar”.
Los residuos sólidos impedían el flujo de agua dulce y salada, fenómeno vital para la supervivencia del manglar. Así que empezaron a limpiarlo y quitar todo tipo de residuos. “Esa sola acción hizo que la sucesión ecológica, o sea esa cicatrización del manglar, empezara”, explicó el investigador. Cuatro o cinco años después, cuando volvió a visitar el lugar, evidenció que los ciclos normales del manglar estaban recuperados.
Lo más impactante para el profesor Aguilar, fue que no era una iniciativa estatal, no fue desarrollada por expertos, ni demandó grandes presupuestos. Simplemente una comunidad organizada y dispuesta, fue suficiente para el restablecimiento del ecosistema.
Barbas Bremen, de potreros a bosque
Otro ejemplo de cómo la ciencia puede trabajar junto con las comunidades ocurrió en el Eje Cafetero. Concretamente en la reserva Natural Barbas Bremen, ubicada entre los municipios de Filandia, Circasia, Salento (Quindío) y Pereira (Risaralda). “Esta conecta prácticamente desde las nieves perpetuas del Parque de los Nevados, hasta el bosque seco tropical que llega al río La Vieja”, explicó.
El problema era que dos áreas protegidas —Bremen y el cañón del río Barbas— estaban separadas por una carretera y por usos históricos del suelo que interrumpían la dinámica natural: ganadería, agricultura y plantaciones forestales. Un grupo de investigadores del Instituto Humboldt, junto al profesor javeriano Luis Miguel Renjifo, identificaron que ese sitio era clave para la conectividad ecológica. Junto a la comunidad iniciaron planes de restauración.
“Yo conocí esos corredores cuando eran un potrero. Más de veinte años después uno puede decir que es un bosque”, afirmó en la conversación. Para Aguilar, el verdadero éxito no solo fue la recuperación del ecosistema, sino la apropiación comunitaria del proceso.
“Las personas de Filandia, al ver cómo se empezaba a reconstruir ese bosque, impidieron la instalación de torres de energía y otros proyectos que afectaban el trabajo de restauración, lo cual demuestra una apropiación ciudadana y sentido de pertenencia con el territorio”, relató. Por ello lo considera un legado técnico y científico que se suma al impacto social y ecológico.
Más allá del árbol: una visión integral
El profesor Aguilar es crítico con la idea de que plantar árboles resolverá todos los problemas ambientales. Recurrió al adagio popular: el árbol no deja ver el bosque. Tampoco deja ver el problema. Usando otra analogía médica explicó: “La revegetación o la reforestación es el acetaminofén de la restauración. Es lo que todo el mundo formula. Sin embargo, a veces el problema está en el suelo, en las interacciones biológicas, en los usos del territorio”, explicó. Y añadió: “El árbol también utiliza agua, el árbol pesa y en un talud puede generar erosión, entonces no siempre la revegetación o la reforestación son la solución”.
Por eso insistió en que la restauración debe ser transdisciplinar. “Es un proceso que también necesita ingenieros, abogados y, fundamentalmente, a las comunidades”, agregó el investigador. Además, Entiende que su rol como investigador no es ser el centro del proceso sino ser un acompañante. “Quien hace el trabajo de parto es la madre. El médico está acompañando, está asistiendo ese proceso. Eso es lo que hacemos nosotros en la restauración”, explicó, con una nueva metáfora médica.
Restauración ecológica, una tarea de todos
A pesar de los éxitos puntuales, el docente reconoce frustraciones profundas en el panorama general. “Colombia se ha comprometido a restaurar millones de hectáreas, pero llevamos 380.000 hectáreas confirmadas. Además, es muy difícil saber cuál de todas estas realmente ha tenido éxito porque en Colombia no se hace monitoreo a la restauración. Es como si uno hiciera una cirugía y mandara al paciente para la casa y no volviera a saber nada más”, lamentó.
En su opinión, las metas gubernamentales suelen ser ambiciosas e irreales, dictadas más por cálculos electorales que por diagnósticos técnicos serios. “A veces me levanto y digo: ‘no tengo ganas de hacer nada. Este país va para la destrucción total’. Pero al mismo tiempo, cuando llego acá y escucho a los estudiantes con todas sus emociones, o me voy al campo y escucho a las comunidades campesinas, yo digo: ‘No, no los voy a dejar solos’”, dijo con un toque de esperanza.
Su apuesta y objetivo, es llegar a diálogos amplios en los que académicos, comunidades y autoridades de todos los niveles, gremios, empresas privadas, sector energético y extractivo, puedan pensar el país a futuro. Cree que solo así, se logrará llegar a buenos resultados en materia de restauración y generar metas ambientales sensatas.
Finalizando la charla, cuestionó el rol y las formas de los académicos y científicos. “Los que trabajamos en restauración o en biodiversidad no tenemos la razón completa. Mas allá de los conceptos, debemos pensar cómo entran esos conocimientos a la realidad del país y cómo podemos materializarlo en un contrato, cómo nos puede entender un abogado o una campesina”, manifestó.
Puede ver la conversación completa a Aguilar aquí: