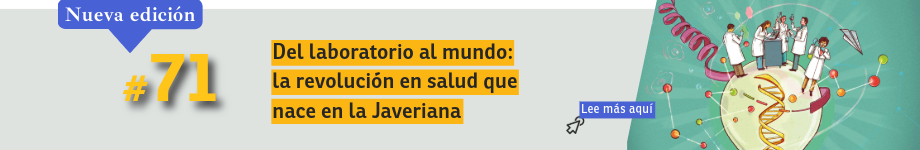En las alturas montañosas, los páramos desempeñan un papel crucial en la regulación hídrica del país. Dentro de este ecosistema estratégico —ubicado por encima de los 3 000 metros sobre el nivel del mar— la ganadería sigue siendo una actividad esencial para muchas comunidades rurales. Sin embargo, la preservación de estos territorios enfrenta tensiones crecientes: la Ley de Páramos, diseñada para armonizar producción y conservación, no se ha materializado en el terreno, y su limitada implementación, sumada al avance de la crisis climática, pone en jaque tanto los medios de vida campesinos como la salud del ecosistema.
Un equipo del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana investigó cómo pequeños productores ganaderos de los municipios de Sibaté y Pasca enfrentan los retos del cambio climático. A través de un análisis que combinó estudios climáticos y entrevistas participativas, se identificó que las formas actuales de producción ganadera presentan una baja capacidad de respuesta frente a la crisis ambiental y que, en muchos casos, contribuyen al deterioro del entorno natural. Estos hallazgos reabren una discusión clave: ¿cómo avanzar hacia modelos sostenibles sin excluir los derechos, conocimientos y formas de vida de las comunidades que habitan y dependen de los páramos?
La resiliencia: más que solo resistencia
Desde la agroecología, la resiliencia se define como la capacidad de los sistemas de producción para enfrentar, resistir y recuperarse de un evento de variabilidad climática.
“En este caso, la principal perturbación que se estudió fue el clima, explicado a través de incrementos o disminución de temperatura y de precipitación”, indica Victoria Eugenia Guáqueta, profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y una de las investigadoras principales del proyecto.
Así, se realizó un análisis climático retrospectivo que abarcó dos décadas. En Sibaté, se observaron aumentos de más de 1 ºC en la temperatura media y una reducción generalizada de las lluvias. En Pasca, aunque algunas zonas registraron más precipitación, también se identificaron temperaturas elevadas. Pero medir el clima no era suficiente: ¿cómo evaluar la resiliencia de estos sistemas?
Para responder a esta pregunta, se adoptó un enfoque basado en el marco de medios de vida, una metodología que analiza el acceso de las personas a cinco tipos de recursos clave (capitales): físicos (infraestructura), económicos (ingresos, ahorro), naturales (agua, bosques), humanos (conocimientos, mano de obra) y sociales (redes, instituciones). El estudio evaluó cómo interactúan estos capitales y cómo influyen en la capacidad de adaptación que tienen a las precipitaciones extremas o a las sequías prolongadas.

Los resultados evidencian una situación crítica: la mayoría de los productores ganaderos presenta alta fragilidad socioambiental y limitada capacidad de adaptación ante los cambios del entorno. Si bien el índice de resiliencia muestra que los capitales económicos, físicos y sociales son los más influyentes para hacer frente a las transformaciones ambientales, la percepción general entre los ganaderos es que estos recursos no resultan funcionales, pues deben destinarlos principalmente a cubrir necesidades inmediatas, no a prevenir riesgos o reducir vulnerabilidades. “Queríamos entender con qué cuentan hoy y qué de eso realmente les sirve para enfrentar los desafíos actuales. Lo que encontramos es que los recursos son escasos y no están siendo usados con una visión de largo plazo”, señala Guáqueta.
En épocas de lluvia, los encharcamientos provocan enfermedades fúngicas —infecciones causadas por hongos— en el ganado, lo que suele combatirse con fumigaciones que pueden dañar el ambiente. En tiempos de sequía, los productores deben comprar forraje, lo que afecta su economía. Estas prácticas, comunes para los habitantes del páramo, y que hacen parte de los capitales o recursos clave estudiados, lejos de ser adaptativas, perpetúan una lógica de corto plazo centrada en la productividad. Como advierte Guáqueta:
“Cuando un sistema opera en detrimento de la base ecosistémica que lo sostiene, inevitablemente colapsará y perderá su identidad”.
Hacia una ganadería sostenible
La ganadería en los ecosistemas de páramo ha sido objeto de un marco regulatorio cada vez más riguroso. Ejemplo de ello es la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, la cual promueve una gestión integral de estos territorios y está orientada a la reconversión de prácticas productivas de alto impacto —como la ganadería tradicional—, con el fin de adoptar modelos más sostenibles, o a reubicarlas en zonas de menor altitud.
Carlos Sarmiento, experto en páramos y quien ha asesorado al Instituto Humboldt y al Ministerio de Ambiente, destaca unas bondades de la política de páramos y señala las limitaciones en su ejecución: “Esta ley representa un avance importante al reconocer que en los páramos habitan comunidades con tradiciones y derechos productivos. Además, establece que los ministerios de Ambiente y Agricultura, junto con los institutos de investigación, deben definir qué actividades son de alto o bajo impacto y cómo abordarlas. Aunque la intención es buena, ya han pasado siete años y el país aún no ha logrado definir claramente qué se puede o qué no se puede hacer”.
En el marco del estudio javeriano, se identificó un modelo ganadero extensivo, caracterizado por el pastoreo libre, una baja densidad animal y mínima infraestructura. Aunque sustentado en conocimientos tradicionales, el manejo de estos sistemas termina siendo inapropiado y ha contribuido a la degradación del ecosistema de páramo. “Encontramos propietarios con 60 o 70 cabezas de ganado que pastan libremente, sin mayor control ni cercas”, señaló la experta, lo que evidencia la necesidad de repensar estas prácticas heredadas.

Transitar hacia una ganadería sostenible en estos ecosistemas implican superar la lógica extractiva que históricamente ha definido la actividad. Los sistemas silvopastoriles representan una alternativa promisoria. Estos integran árboles, pasturas y ganado en un mismo espacio productivo, lo cual favorece la biodiversidad, mejora el bienestar animal y reduce los impactos ecológicos.
“En contextos de alta montaña, donde la radiación solar y las heladas son comunes, las coberturas vegetales ofrecen protección térmica y resguardan las fuentes hídricas”, explica Guáqueta. Entre las estrategias contempladas se incluyen la reducción de la carga animal por hectárea, la implementación de cercas vivas para proteger los cuerpos de agua y la diversificación productiva con cultivos tradicionales.
La sostenibilidad ganadera en páramos exige superar decisiones individuales y replantear la resiliencia tradicional, que, pese a favorecer la subsistencia, les ha dado continuidad a prácticas perjudiciales. “El ordenamiento territorial debe articular las funciones ecológicas con las dinámicas productivas locales”, concluye la investigadora. Solo una planificación integral permitirá avanzar hacia sistemas que aseguren medios de vida dignos, sin comprometer la integridad ecológica de los ecosistemas.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Respuestas adaptativas y resiliencia de pequeños productores ganaderos ante la variabilidad climática en el páramo Cruz Verde-Sumapaz, Colombia
INVESTIGADORES: Julio C. Postigo, Victoria Eugenia Guáqueta Solorzano, Edna Castañeda, César Enrique Ortiz Guerrero
Grupo de investigación Patrimonio + Hábitat + Territorio
Grupo de investigación Institucionalidad y Desarrollo Rural
Departamento de Desarrollo Rural y Regional
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales
Pontificia Universidad Javeriana