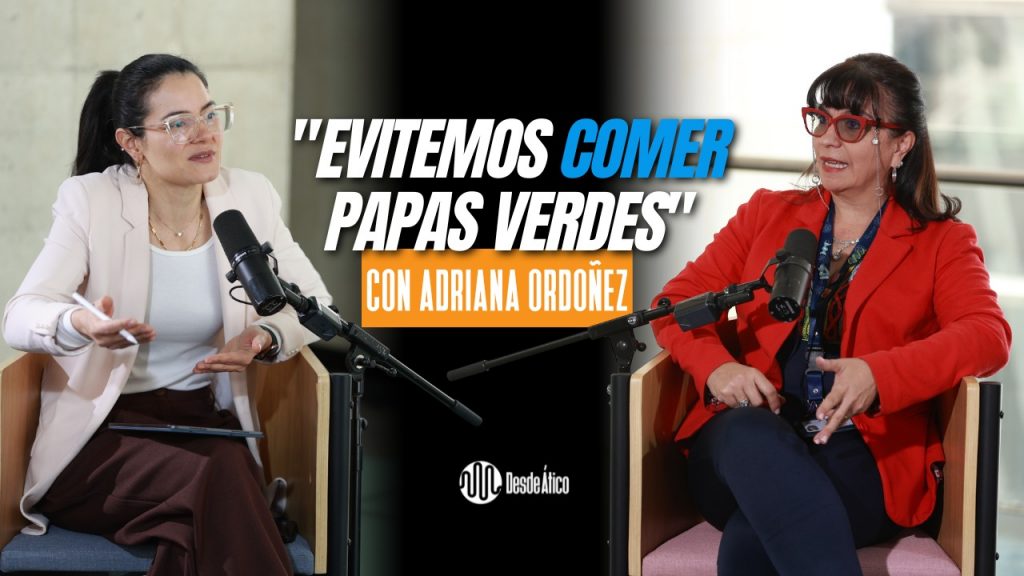Cuando Adriana Ordóñez reprobó la materia de Genética durante su pregrado de Bacteriología, no imaginó que décadas después estaría dirigiendo de una de las clases más populares de la Pontificia Universidad Javeriana, con casi 100 estudiantes que intentan entender cómo funcionan los genes. Tampoco que su investigación la llevaría a alertar sobre un peligro oculto que puede estar en cualquier supermercado o plato.
Hoy, como profesora titular del Instituto de Genética Humana, de la Pontificia Universidad Javeriana, combina conocimientos de la genética con la filosofía, estudia enfermedades huérfanas poco atendidas y lidera una cruzada científica contra las papas verdes. En esta nueva entrega de Desde Ático, el video podcast del Centro Ático de la Universidad Javeriana, Claudia Rivera conversó con la profesora Ordoñez sobre su trayectoria como docente, investigadora y motivadora de nuevos profesionales.
“Para mí, la genética era chino, reprobé porque no entendía mucho”, recuerda Ordóñez al sobre su paso por el pregrado. Sin embargo, su mentor Jaime Eduardo Bernal –genetista y fundador del instituto donde ella está vinculada actualmente–, la motivó a trabajar allí y a hacer una Maestría con énfasis en Genética. De una forma poco convencional y por un gusto que traía desde el colegio, también hizo una Maestría en Filosofía. Quería entender qué nos hace únicos como individuos, y encontró la respuesta en la intersección entre ambas disciplinas.
Basada en la teoría del filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce, Ordóñez explica su forma de investigar la genética. Este se basa en tres niveles: el gen como unidad mínima de información, la relación de los genes con sus pares y la relación que tienen con su ambiente. “El gen solo, sin considerar su relación y el entorno, no te dice casi nada”, afirma en la conversación. “Es como tratar de entender una orquesta escuchando solo un instrumento”, agregó.
Enseñar con empatía
La experiencia de haber reprobado marcó su forma de enseñar. Ordóñez creó la asignatura electiva Teoría Básica de Genética Humana, que no solo cuenta con estudiantes de medicina, también participan jóvenes de ciencias sociales, derecho, ingeniería o arquitectura, lo que, por supuesto, genera unos debates mucho más amplios y profundos, como ella misma lo explica.
Ha hecho de su clase un espacio bien particular. Usa películas de ciencia ficción como Gattaca y X-Men o episodios de Los Simpson para que quienes participan queden con nociones más cercanas de cómo se comportan los genes. “No importa de dónde vengas, todos podemos emocionarnos con la genética”, asegura la profesora Ordoñez en Desde Ático.
En la conversación sostuvo que su objetivo no es formar médicos que simplemente diagnostiquen, sino profesionales que comprendan y respeten la diversidad genética. “Quiero que mis estudiantes desarrollen empatía hacia las familias que enfrentan enfermedades raras”, dice.
Un buen ejemplo de ello es su investigación en enfermedades huérfanas. Se trata de enfermedades cuyas características son tan extrañas y las padecen pocas personas en el planeta que la industria farmacéutica no invierte en ellas, no se conocen a profundidad y no tienen un tratamiento certero. Un ejemplo es el Síndrome de San Filipo, una condición hereditaria en la que los niños carecen de una enzima que degrada ciertos carbohidratos. Sin esta enzima, las sustancias se acumulan en las células e impiden su normal funcionamiento. “A la fecha no existe tratamiento clínico. Entonces, mi rol no es curarlos, es uno más humano: traducir los conceptos genéticos a las 46 familias que hemos ubicado en Colombia para que entiendan qué está pasando con sus hijos”, relata la investigadora.
La papa verde, un riesgo latente
Pero quizás su investigación con mayor impacto social tiene que ver con un alimento que puede estar en cualquier plato: las papas que presentan coloración verde. El trabajo investigativo de la profesora Ordoñez apunta a que estas podrían causar defectos del tubo neural en bebés. Esta estructura embrionaria dará lugar a la médula espinal y al cerebro de los bebés durante el embarazo y los defectos en su formación pueden causar malformaciones como la espina bífida o cerebros incompletos.
Si bien el ácido fólico o vitamina B9 antes del embarazo previene estos defectos, el trabajo de la profesora Ordoñez evidencia que algo tan común como una papa verde puede ser un factor de riesgo para generar estas condiciones. Cuando las papas se exponen mucho tiempo a la luz, producen sustancias tóxicas como mecanismo de defensa. Estas toxinas se concentran principalmente en la cáscara y le dan ese color verde.
Ordóñez trabajó con células en el laboratorio y demostró que estas sustancias son tóxicas y pueden causar daño al embrión durante las primeras semanas de desarrollo, justo cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. “Mi misión no clínica es alertar al mundo que no coman papas verdes”, afirma la investigadora. Los hallazgos de la investigación de Ordóñez demuestran que la exposición a la luz en las papas es más común en grandes supermercados de cadena que en plazas de mercado o tiendas de barrio.
No obstante, la investigadora manifiesta que la papa se puede comer de forma segura. Si está verde, se debe pelar muy bien, removiendo toda la cáscara. Además, estas sustancias tóxicas se inactivan a altas temperaturas, por ello es fundamental una buena preparación. “No se trata de dejar de comer papa, sino de ser conscientes del riesgo y tomar precauciones simples”, aclara Ordoñez.
Su estrategia de difusión va en varias vías. Publica en revistas científicas para públicos especializados, también visita comunidades en diferentes puntos de Bogotá y, sobre todo, confía en el poder del voz a voz de sus 250 estudiantes cada semestre. “Si cada uno de ellos le cuenta a su familia, a sus amigos, estamos multiplicando el mensaje exponencialmente”, asegura.
Para la profesora Ordoñez, lo que distingue su trabajo es un enfoque muy humano. Ya sea traduciendo conceptos genéticos complejos para familias con niños enfermos o alertando sobre los peligros de las papas verdes, su investigación busca un impacto directo en la vida de las personas. “La ciencia no puede quedarse en el laboratorio. Tiene que llegar a las casas, a las cocinas, a las conversaciones familiares. Tiene que servir para que la gente tome mejores decisiones”, afirma en la conversación.
Reprobar una materia hace décadas fue un impulso para proponer nuevas formas de enseñar la ciencia. Ahora sigue formando a nuevas generaciones de científicos que entienden que la genética es una herramienta para comprender y mejorar la vida de las personas y las comunidades.
Vea aquí este capítulo de Desde Ático completo: