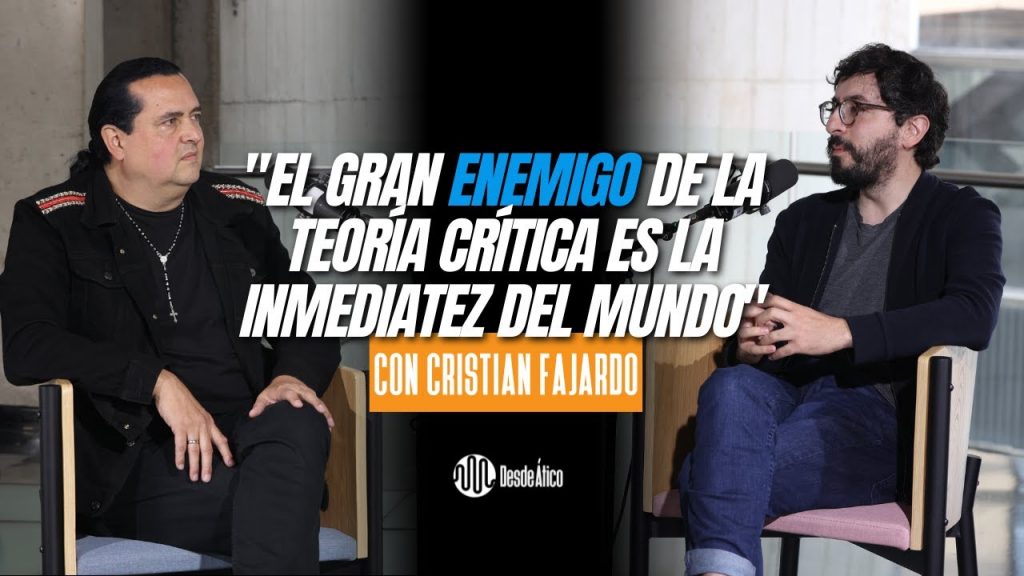Este nuevo capítulo de Desde Ático, el video podcast del Centro Ático, es un recorrido por las oportunidades y desafíos del pensamiento crítico en el siglo XXI. Roberto Cuervo, profesor del Departamento de Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, conversó con el profesor Cristian Fajardo, del Departamento de Ciencia Política de la misma universidad.
El diálogo inició desde el centro de la carrera académica de Fajardo: el estudio del pensamiento de Karl Marx, un autor definitivo como pocos para las ciencias sociales, del que se opina mucho, pero que, como Fajardo señala, no se conoce a profundidad. El docente ha tenido que lidiar constantemente con la estigmatización de su trabajo. “Para algunos, Marx ya fue mandado a recoger; para otros, sus postulados ya no tienen ninguna vigencia después de la caída de la Unión Soviética; para otros, el marxismo se asocia con la justificación de la violencia armada”, afirmó.
Frente a estos señalamientos, en los que ya parece tener años de experiencia, Fajardo señaló: “Marx es un autor más como (René) Descartes, como (Immanuel) Kant. Es un pensador moderno que al igual que otros, tiene sus límites”. Aunque el escritor del manifiesto comunista tuvo incidencia en lo político, económico y social, a Fajardo lo que le interesa es su etapa intelectual, en la que se dedicó a comprender el capitalismo. “Es mucho más complejo de lo que creemos”, dijo.
Frente a las críticas que señalan que el marxismo justifica el uso de la violencia, el docente afirmó: “Marx es un autor al que le aterra mucho la violencia. En su análisis demuestra que el capitalismo es una maquinaria terrible porque produce violencia de una manera muy compleja. Su tradición siempre ha buscado formas de coexistencia no violentas”. Es su análisis de la historia como un proceso de lucha de clases el que ha inspirado a toda una tradición académica a entender las condiciones de opresión sobre las que se sustenta el poder.
El enemigo invisible: la inmediatez
¿Cómo despertar la curiosidad por el pensamiento crítico en una generación que creció con las redes sociales?, le cuestionó el profesor Cuervo. El politólogo identificó un adversario al que hay que enfrentar en estos tiempos: “El gran enemigo de la teoría crítica, de la filosofía, del preguntarnos por las cosas del mundo, es la inmediatez”. Según explicó Fajardo, en la actualidad se privilegian la información y el placer inmediatos por medio de un sistema de recompensas cargadas de dopamina que nos mantiene en constante búsqueda de satisfacción instantánea.
Para él, la consecuencia de esto es una forma particular de indolencia. “Hemos aprendido a lidiar con la violencia del mundo de una manera tan normal”, reflexionó. “Satisfago mis necesidades inmediatas, todo lo que hago me genera placer, pero como telón de fondo tengo un desastre medioambiental, personas que sufren, una guerra de exterminio de un país sobre el otro. Pareciera que nada de eso nos afecta”, añadió.
Su lectura del trabajo de Marx apunta a un punto similar. Una sociedad de capitalismo moderno que, desde la Ilustración, ha inculcado que el humano es el centro de todo desde lo que llamó un individualismo hiper productivista.
Marx en Chapinero
Siguiendo con la reflexión del capitalismo actual, el profesor Cuervo le preguntó qué diría Marx si viviera en Chapinero, buscando centrar la discusión en el contexto de Bogotá. “Primero, que dejen el celular a un lado. Muy en el fondo los celulares no son para entretenerse, son nuevas herramientas de producción, un instrumento de trabajo que está capturando todo el tiempo de las personas”, explicó Fajardo.
Expuso, además, que el uso de redes sociales no es solo entretenimiento pasivo. “Mientras tú haces scroll infinito, estás enriqueciendo a algún capitalista en el mundo”, explicó. Para Marx, aseguró Fajardo, esto representaría la forma más sutil de explotación, un monitoreo constante con aparatos y perfiles digitales que valorizan el capital de los dueños de esas plataformas.
“Entre más tiempo libre tengamos, es una ganancia radical. La lucha política consiste entonces en conquistar esos tiempos”, dijo. Relató que sus estudiantes se sienten aliviados cuando se dan cuenta de que no hay que sentir culpa por el hecho de tener tiempo libre, de no hacer absolutamente nada. Esto, explicó, es producto de décadas de doctrina capitalista en la que se valoran de manera positiva las actividades que son productivas y consumistas.
Des-academizar el conocimiento
Ambos profesores comparten una preocupación: ¿cómo evitar que los discursos críticos queden encapsulados en productos académicos? Fajardo reconoce que es una obligación moral, ética, de los investigadores ir más allá de las aulas y sacar el conocimiento académico de las universidades.
Su estrategia frente a esta discusión va por dos caminos. Primero, la escritura. “Siempre he hecho un esfuerzo por escribirle a la gente. No a colegas, o a expertos en el tema sino a la gente del común, aunque sigan siendo publicaciones en revistas académicas”, relató.
Segundo, la educación popular. Con varios de sus estudiantes organiza seminarios abiertos. El último fue sobre los fundamentos para la crítica del fascismo. “Hicimos unas clases públicas en la calle para explicar cómo se puede identificar esa política de extrema derecha en el contexto actual. No fue masivo pero los contenidos llegaron a gente diferente que la que puede pagar una matrícula”, aseguró emocionado.
Reconoció que no solo en el estudio universitario se dan estas reflexiones. “A mí me impresiona cuando escucho a estos jóvenes cantando y rapeando en la calle, en Transmilenio. La manera en la que ellos hacen crítica social con su música, la manera en la que comprenden el espacio público me parece hipercompleja. No hay nada que envidiarle a un buen aforismo de Nietzsche”, mencionó.
Por ello, uno de sus objetivos es trabajar con jóvenes que hacen ese tipo de manifestaciones artísticas y políticas en los barrios. Con ellos busca crear escenarios de diálogo, interlocución entre la academia y las clases populares.
“Ciencia política, el futuro en nuestras manos”
Al cerrar, Fajardo alentó a las nuevas generaciones a tomar acción frente a su situación. “El destino está en nuestras manos. Nadie va a decidir por nosotros”, dijo a la vez que rechazó la idea de que la ciencia o un tercero resolverán los problemas del mundo. Por eso se dedica a la ciencia política, porque la política es la única forma de acción que permite a las comunidades hacerse cargo de su propio destino como sociedad, como comunidad y poder transformar las cosas.
Ambos académicos coinciden en que su verdadera pasión no está en los productos académicos sino en enamorar del conocimiento a otros, en despertar en sus estudiantes la curiosidad por el mundo. “En una época donde el tiempo libre se ha vuelto culpable y la atención está capturada por algoritmos, el pensamiento crítico emerge, ya no como un lujo intelectual, sino como una necesidad existencial”, finalizó Fajardo.
Vea aquí la conversación completa.