Ante el caos muchos solo ven desorden, incertidumbre y atraso, pero para el arquitecto Jaime Hernández García esa mirada no refleja lo que él ve en los barrios populares, los espacios que tradicionalmente se definen como caóticos. Desde 2001, este docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana se percató, más temprano que tarde en sus más de 30 años de trayectoria profesional, de que en estas zonas urbanas, creadas a partir de asentamientos informales, confluyen diversas variables que sobrepasan con creces lo netamente arquitectónico para construir, más que lugares habitacionales, micromundos que oscilan entre la vivencia y la sobrevivencia.
Entender sus dinámicas, sus lógicas y su significado para los pobladores es a lo que se ha dedicado este bogotano de 57 años con padre, hermana y esposa arquitectos, y que se salió de la formalidad de la profesión para explorar nuevas áreas de conocimiento. Ese mismo camino lo siguió su hija, Laura, que se apartó de la tradición familiar para adentrarse en la ingeniería biomédica y la microbiología.
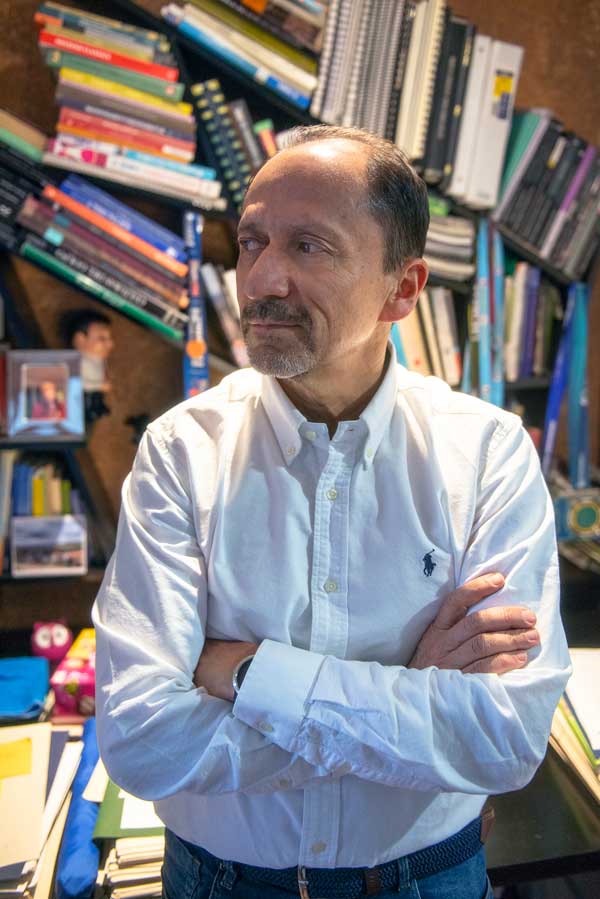
“Los asentamientos urbanos informales son el presente y futuro urbano para una gran parte de la población en América Latina. Son mucho más que casas y calles, son personas interactuando con los espacios. Sus dinámicas van mucho más allá de la falta de viviendas y servicios urbanos, como es común en la política habitacional de Colombia”, afirma Hernández en una de sus varias publicaciones, en las que reivindica la informalidad para visibilizar y reconocer que ella es la manera prevalente de hacer ciudad en el sur global, y que, pese a sus graves carencias e injusticias, no tiene por qué representar, necesariamente, un problema, sino una oportunidad, al ser un modo alternativo de construcción de espacio que arroja lecciones de creatividad, inclusión, integridad y diversidad.
Jaime Hernández: tan cerca, tan lejos

Cuando cursaba su carrera en la Universidad de los Andes, hacia mediados de 1980, asistió a un taller sobre asentamientos informales con un invitado internacional llamado John Turner. En ese momento, según recuerda, el tema — bastante atípico en la formación académica de entonces— le pareció muy interesante, pero no pasó de ahí. Él se graduó, trabajó dos años con su padre en un par de proyectos de construcción y decidió viajar a hacer una maestría en la Universidad de York, en Inglaterra.
Y eso sí marcó un punto de inflexión en su mirada. Paradójicamente, solo al estar allá entendió la envergadura y el impacto de esa otra forma de urbanidad, casi inexistente en el norte global, pero que la literatura de esa parte del mundo acogía como tema de investigación. ¿Y quién lo hacía con especial ahínco? El inglés John Turner, quien era, se enteró Hernández años después de tenerlo enfrente dentro del salón, una de las autoridades mundiales en viviendas autoconstruidas.
Dos décadas más tarde, su doctorado en la Universidad de Newcastle Upon Tyne, también en Inglaterra, afianzó la certeza de que aunque a lo lejos ese paisaje citadino —usualmente periférico— se ve homogéneo, de cerca manifiesta riquezas únicas que perfilan los vecindarios como sistemas complejos y de dinámicas irregulares donde la vida se da, justamente, de puertas para afuera y no de puertas para adentro, como suele suceder en los sectores legales, formales y planeados.
“Los asentamientos urbanos informales son el presente y futuro urbano para gran parte de la población en América Latina. Son mucho más que casas y calles, son personas interactuando con los espacios”.
Jaime Hernández García
Viviendas asentadas sobre laderas arenosas, calles que se abren paso entre la maleza, casas que se erigen a medida que se ‘pescan’ materiales desechados o que se compran con el esfuerzo de los ahorros, tanques recolectores de agua lluvia que a través de mangueras y por obra y gracia de la gravedad logran llevar este vital líquido hasta cada hogar, cables descolgados de conexiones eléctricas hechizas…
Ese es apenas un panorama de la materialidad física y de la creación de los espacios en la informalidad, donde, además, hay un crisol de paradojas sociales: víctimas de la violencia pueden terminar viviendo a pocas cuadras de sus victimarios; personas con dificultad para comer tres veces al día que, aun así, les ofrecen un plato de comida a los más desvalidos; albañiles que construyen los edificios más modernos pero se ven a gatas para edificar sus propias moradas por falta de recursos y herramientas…
La lista de injusticias y desbalances es grande, pero también lo son las redes de apoyo comunitario que con frecuencia se dan en medio de tanta dificultad.
“Estos espacios hacen una contribución importante en términos sociales, económicos y culturales, y pensar en un desarrollo urbano con la planificación y los recursos del mundo anglosajón es una utopía, por no decir tontería. Las ciudades latinoamericanas van a seguir siendo autogestionadas y autoorganizadas por sus propios habitantes, como lo son los barrios informales, cuya planeación surge conforme a lo que la gente puede y ha querido desarrollar”, asegura Hernández, un triatleta que se ha sumergido en las comunidades más vulnerables de Bogotá y otras ciudades para comprender estas sutilezas, con la misma disciplina y rigor con las que por más de 25 años ha practicado ese deporte, al que llegó a través de la natación, que ha ejercido por más de cuatro décadas.

Desde entonces se ejercita entre una y tres horas diarias, en la medida en que el trabajo lo permite, descansando un día a la semana. Aunque admite no tener el mismo rendimiento de antes, su nivel es competitivo y por ello ha participado en certámenes panamericanos y suramericanos de natación máster, además de maratones y de triatlón ‘Ironman’.

Recorrer las intrincadas y revoltosas calles barriales de ciudades en distintos países del mundo —todos los de Suramérica y parte de los de Centroamérica, además de Lituania, Egipto, Tailandia e India, entre otros— para conversar con sus pobladores ha sido una pasión que ha moldeado en él un espíritu antropológico, sociológico y estético suigéneris. Y ese ejercicio lo ha llevado a comprender que la arquitectura que lo inspira y que despierta su apetito de conocimiento no es la física sino la social. Ser testigo de las experiencias allí vividas y leer literatura al respecto es, junto con su familia y el deporte, lo que acapara su atención.
Reconoce que gran parte de la crítica que recibe es por su tendencia a ver estos lugares de una forma tan romántica e idealista que parece desconocer las crudas realidades allí manifiestas. Él insiste en que no es así y que resulta indiscutible la necesaria presencia del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas.
“Pero tengo reparos y argumentación en contra sobre los planes que muchas veces se dan desde el escritorio por parte de funcionarios que sin conocer el barrio ni su situación deciden qué es lo mejor. Es una visión muy paternalista y equivocada”. Para él es claro que el papel de las autoridades no es cambiarlo todo, sino trabajar mancomunadamente con las familias para entender los problemas, las necesidades y las oportunidades de evolución. No obstante, ¿cómo se hace gestión pública con microgerencia? “Es un desafío, hay que lograr un balance, pero hacerlo genera valores agregados en las comunidades, como empoderamiento, conocimiento y autogestión”, responde este abanderado de la sostenibilidad social y ambiental.
En esa visión lo secunda su amigo y colega Beau Beza, profesor de la Universidad de Deakin, en Australia, a quien le sorprende gratamente ver cómo la gente se reúne para crear espacios que no son casas sino hogares, contra todo pronóstico y pese a toda adversidad. Dejando de lado la estética, los materiales y la estructura, para él lo que debe exaltarse es el empeño y el tesón de la gente que trabaja unida para vivir y no solo sobrevivir.

“El trabajo de Jaime es muy perspicaz y demuestra un entendimiento crítico de la gente y de lo que hace. También es innovador porque muestra cómo la gente se conecta con estos lugares, los defiende y evoluciona en ellos. Mucho de lo que decía la literatura era muy negativo, pero él, gracias a su capacidad de poner el conocimiento de manera muy accesible al público general, voltea la perspectiva y aborda los aspectos positivos, y eso ha influido en la mirada académica al respecto”, afirma este investigador de la intervención y producción social del espacio.
En ello coincide Raúl Niño, director del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, para quien Hernández, gracias a su sensibilidad, no solo ha entendido la complejidad de la informalidad, sino descubierto las relaciones que las comunidades han tejido para configurar un nuevo paisaje: a medida que la tecnología se ha ido desarrollando, el ser humano convive con más dispositivos y elementos que constituyen un paisaje artificial, el cual se conjuga con el paisaje natural de flora y fauna, esta última representada especialmente por animales domésticos que hoy, a diferencia de antaño, hacen parte de las familias, porque con ellos se han creado lazos muy estrechos de convivencia. De hecho, Hernández lo vive en carne propia con Valeria, su perrita shih tzu de 12 años.
“Hay muchos arquitectos que aún creen que pueden resolver muchas cosas y que tienen todo el conocimiento para hacerlo, pero cuando vas a estos lugares tienes que darte cuenta de que no eres el experto”, añade Beza, dándole crédito, sin pretenderlo, a una convicción de Hernández, y es que tanto en el espacio que se mora como en la vida hay caos y frente a aquel, el primer arquitecto es uno mismo.







