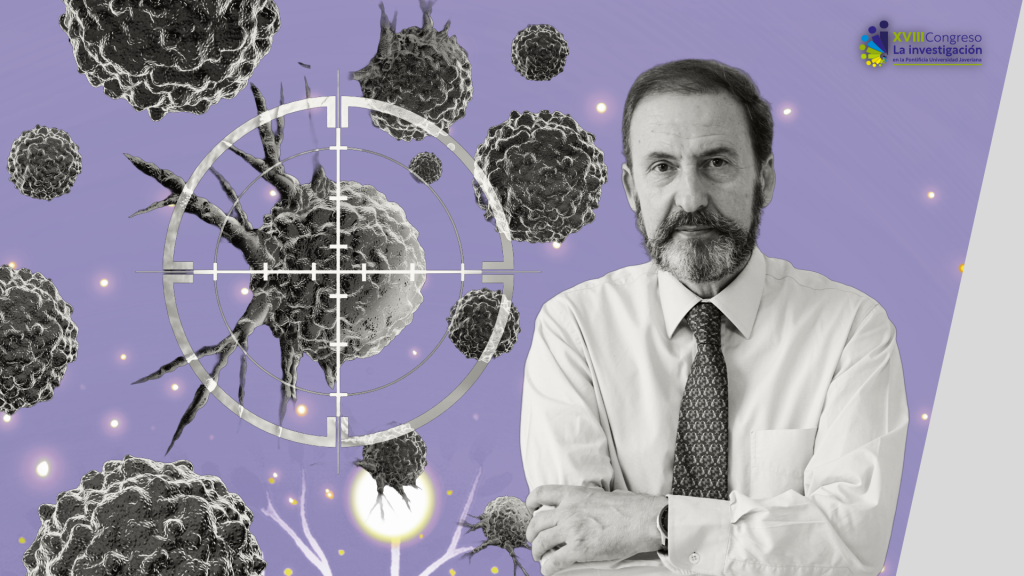A mediados de junio, el profesor Alberto Orfao fue condecorado con el Premio a la Excelencia Investigadora, un reconocimiento otorgado por la Asociación Europea de Hematología. En sus más de 30 años de carrera investigativa sobre el cáncer, acumula unas 800 publicaciones científicas y más de 70 patentes. En su experiencia, no solo es importante reconocer trabajos previos, sino también innovar tanto en herramientas tecnológicas, como en procedimientos para lograr mejores avances científicos.
La citometría de flujo, su especialidad, justamente es evidencia de ello. Como explica en entrevista con Pesquisa Javeriana, esta técnica permite, mediante el uso de tecnología láser, analizar hasta 30.000 células por segundo para conocer su tamaño y complejidad. Con esta información, los científicos pueden identificar células anómalas y cuantificar cuántas tiene cada paciente.
El profesor Orfao ha llevado esta metodología al diagnóstico hematológico, es decir, a la detección de cáncer en la sangre y los órganos que la producen, como la médula ósea y los ganglios linfáticos. Estas investigaciones no solo permiten identificar pacientes que podrían desarrollar leucemia o linfomas hasta dos décadas antes de que desarrollen síntomas, sino a la vez, identificar quiénes de ellos tienen mayores chances de responder al tratamiento.
El pasado 2 de septiembre el también subdirector del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca expuso en Bogotá los detalles de su trabajo en el Simposio Científico: Monitoreo Inmune y OncoVIH, organizado por la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.
¿Cuál es el centro de su investigación actualmente?
En la actualidad me dedico a ver cómo empiezan las leucemias y los linfomas y cómo se podría atajar en una etapa muy temprana, cuando estamos aparentemente sanos. Esto pudiera evitar la progresión a la leucemia y de alguna forma también los efectos secundarios de todos los tratamientos y el proceso curativo.
En los últimos años ha incrementado enormemente la sensibilidad de los métodos y las tecnologías que se usan. Hoy somos capaces de detectarlo en estadios muy tempranos, prácticamente de origen, hasta con 20 años de antelación.

Mencionó usted que el sistema inmune no se pone viejo, sino que adquiere experiencia. ¿A qué se refiere?
Si pensamos en los neandartales, probablemente vivían hasta los 30-40 años. Hoy nuestros cuerpos tienen 500.000 años de aprendizaje, que nos llevan a superar esa expectativa de vida. Nuestro organismo, igual que el de las bacterias o los virus, se adaptan para escapar de la presión y sobrevivir. Uno de los órganos fundamentales para que podamos vivir muchos años es el sistema inmune. Lógicamente el sistema nervioso o el cardiovascular son muy importantes, pero sin sistema inmune, moriríamos a la primera infección, es decir, que tendríamos una esperanza de vida de apenas unos meses.
En esa adaptación, lo que hace el sistema inmune a lo largo de nuestra vida es reconocer los microorganismos más habituales que nos pueden causar enfermedad y que tenemos en nuestro entorno. Con esa información crea nuestro microbioma, que nos defiende de las enfermedades.
Si cambiamos de continente donde vivimos, de ambiente, si viajamos con frecuencia, cambiamos de alimentación o de hábitos, vamos también a cambiar los microorganismos con los que interactuamos. Fue justamente lo que pasó en la pandemia, nos expusimos a un virus que nuestro cuerpo no reconoció. El sistema inmune aprende de todos esos cambios y a lo largo de los años va adquiriendo experiencia.
¿Qué es la citometría de flujo?
Una de las revoluciones más importantes en el mundo, llegó con la evolución del microscopio, que permitía ver cosas que antes no se podían ver. Ello permitió identificar que las células son nuestra unidad básica de funcionamiento.
La citometría de flujo, que es la base de mi investigación, es una técnica para medir y analizar las células mientras pasan por un haz de luz, pero nos permite medir más tipos de células, más características, y sobre todo, más número de células. Es como un supermicroscopio a nivel celular.
¿Y tiene aplicación a otro tipo de enfermedades?
Sí, en cualquier tejido que esté formado por células y que seamos capaces de medir en la citometría. En la exposición de hoy mostramos algunas aplicaciones estudiando el sistema inmune. Puede ser desde enfermedades tan diferentes como tumores, la alergia o la anafilaxia, hasta enfermedades infecciosas, autoinmunes. Es decir, prácticamente todas las enfermedades donde tenemos acceso a un tejido que sea informativo.
En estos tiempos de fake news, de posverdad, de tantas mentiras que circulan en las redes sociales ¿cómo lograr que la gente vuelva a confiar en la ciencia?
Creo que lo más importante es entender dónde está la verdad científica. Suele estar publicada, transmitida en los foros especializados y con un problema que normalmente no es el lenguaje que permite que eso llegue a la sociedad en general. Eso no nos permite conectar con la mayoría de las personas.
El segundo aspecto es entender que la investigación es una carrera de resistencia donde el logro grande suele tardar tiempo. Pero para llegar a ese logro grande, cada minuto de la carrera es un logro en sí mismo. Es decir, cada pequeño avance que tiene la investigación es una solución a un problema, es una respuesta a una pregunta. No solo es más conocimiento, si no también más aplicabilidad.
Cuando sale una noticia de una cura para el cáncer, lo primero que tenemos que hacer es dudar. Si revisamos bien, yo creo que el cáncer se cura como 1.000 veces al año. Pero al ver esas noticias, muchas veces sensacionalistas, lo que debemos interpretar conociendo la investigación, es que ha habido uno de esos pequeños avances que son importantes en lograr el objetivo final.
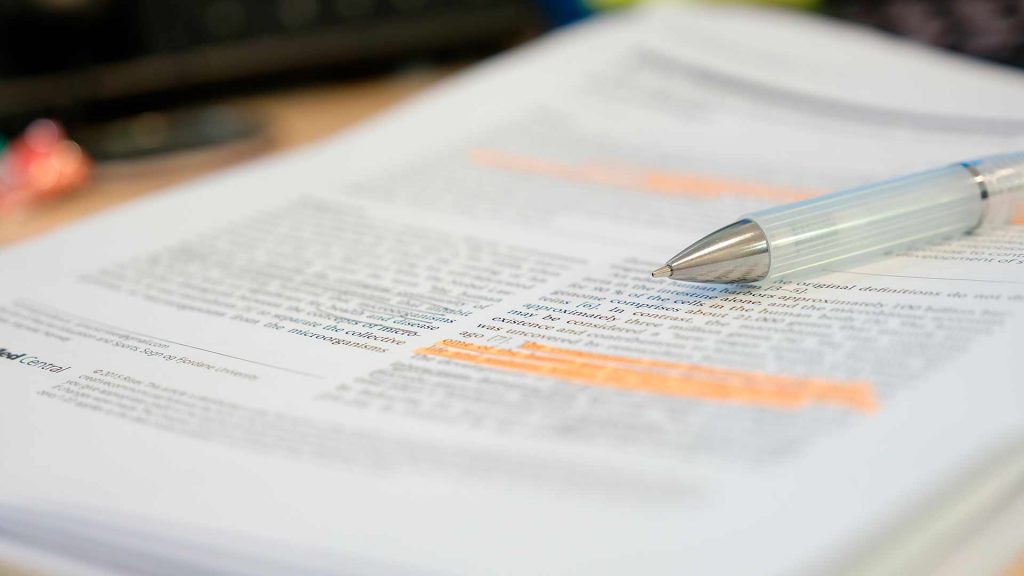
¿Cómo se puede cuidar la calidad de la investigación y la ética de los investigadores?
Todo en la vida tiene una cara reluciente y una cara oscura. Tenemos que ser capaces de entender que existe una serie de principios que son muy importantes para que la cara oscura no entre en la cara luminosa, que no se mezcle.
En la carrera de los profesionales muchas veces se valora no por el impacto de lo que han conseguido con la investigación, sino con mucha frecuencia por el número de publicaciones y en qué revistas publica. Eso nos puede llevar a intereses comerciales en los que los investigadores pagan por publicar para tener muchas publicaciones y tener una carrera artificialmente rápida.
De alguna forma tenemos siempre que ser capaces de mantener los principios éticos y crear los mecanismos para que eso no ocurra y sobre todo para que no se generalice. Eso tiene que venir de los mismos grupos de investigación que son los que conocen los detalles de cada caso.
¿Cómo deberían ser los investigadores de esta generación?
Creo que la investigación es una de las carreras más bonitas, siempre y cuando uno piense que la investigación está hecha de pasos pequeños. Uno puede tener un objetivo grande, y está bien que lo tenga, por ejemplo: quiero curar esta enfermedad. El punto es cómo llegar a todas las metas de cada día. Cada pequeño objetivo en ese camino debe tener aplicación, es decir, tiene que pasar a ser útil.
El investigador no debe pensar solamente en la publicación científica, esa es simplemente una difusión a la comunidad científica. Hay otro tipo de acciones como la divulgación que son muy importantes para que el trabajo investigativo se refleje en la práctica diaria. Ahí es cuando transformamos el mundo con los resultados de la investigación.
Y luego, hay un punto fundamental que es no pensar nunca en el yo. La investigación es siempre un trabajo de equipo. Es imprescindible entender que todo el que está investigando, especialmente en tu área, no es alguien que está a tu lado corriendo para ganar, sino que es alguien que está a tu lado para hacer que tú corras más que si corrieras solo. Las palabras competición y colaboración las tenemos que entender juntas en investigación.
Vea aquí la intervención completa del profesor Alberto Orfao