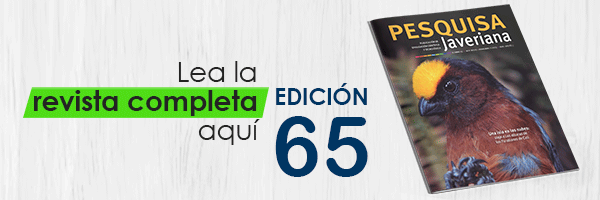Nada es más constante que el agua, nada tiene más fuerza transformadora que la gota de agua que moldea la piedra y, con ella, el paisaje. Nada tiene más efecto sobre la tierra que los ríos que transportan alimento, oxígeno y diversidad a la vida en los territorios.
En Colombia, a pesar de la abundancia hídrica, existen comunidades que no cuentan con acceso al agua potable, lo que se debe a factores como el funcionamiento de la tierra y del agua, a aspectos sociales y a diferentes modelos de desarrollo a lo largo del país. Johana Herrera, investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, trabaja para comprender la naturaleza de estas “Aguas turbias”.
El agua es clave en los sistemas socioecológicos
El trabajo liderado por Herrera tiene lugar en los Montes de María y en el Magdalena Medio, en el departamento de Bolívar. En María La Baja, el agua está controlada por un distrito público de riego, cuyo flujo se administra de manera privada, mientras en el municipio de Regidor es la comunidad la que colectivamente da uso al agua, pues se trata de un río de cauce natural tributario del Magdalena.
Las comunidades que habitan estos hidropaisajes han estado involucradas en disputas legales por el uso y manejo de bienes comunes.
Un ejemplo del impacto de los cambios en el uso del agua es la expansión, en ambas regiones, de la palma aceitera, un cultivo que ha ganado relevancia en los últimos años, siendo Colombia el cuarto productor en el mundo. En algunas regiones del país, este modelo de plantación ha traído consigo cambios significativos en el uso de las áreas inundables, así como consecuencias negativas, tanto sociales como ecológicas.

A diferencia del arroz, que permitía una mayor diversidad de cultivos y la activa participación del campesinado en estas zonas, la palma aceitera tiende a privatizar el uso del agua, pues cambia la gobernanza de los terrenos inundables, ya que los actores externos a la comunidad suelen controlar el modelo productivo. Esta situación ha excluido a la población local del acceso y el uso de las áreas inundables, lo que desencadena conflictos de tierras y cambios abruptos en el uso del suelo.
Además, ha tenido un impacto negativo en el sistema natural en general, pues lleva a la degradación del socioecosistema y afecta la gestión de los recursos hídricos en las áreas estudiadas.
Desde 2009, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Universidad Javeriana ha estado dedicado a investigar y comprender las dinámicas socioambientales en las comunidades locales. Su labor ha permitido verlas como sujetos colectivos con agencia, derechos y conflictos, para brindar una perspectiva integradora. Además, ha servido como un entorno propicio para el desarrollo de investigaciones como “Aguas turbias”.
Con el fin de responder a la invitación de estudiar casos de injusticias ambientales para un número especial del International Journal of Water Resources Development, el OTEC propuso visibilizar los casos de María La Baja y Regidor, y así seguir fortaleciendo los procesos comunitarios en los territorios.
Desde el comienzo, Herrera tuvo claro que, además de la ecología del paisaje, era necesario complementar la perspectiva. Así, el filósofo y jurista Juan Antonio Senent se unió a la iniciativa, para analizar la situación de las comunidades desde la interculturalidad, y el cartógrafo Elías Helo trabajó en el análisis de imágenes satelitales para generar información espacial.
Con una perspectiva interdisciplinaria, los investigadores abordaron las desigualdades asociadas a los recursos naturales, enfocándose en el agua y en las comunidades locales, para revelar los impactos sociales y ambientales de la privatización. Esta complejidad analítica permite abordar las desigualdades y promover un uso equitativo y sostenible de los recursos naturales, teniendo un contexto de análisis más amplio; también ha funcionado como base para el desarrollo de nuevas investigaciones.
Injusticias ambientales y la forma de combatirlas
La investigación muestra que la privatización y el uso arbitrario del agua tienen un impacto negativo en las comunidades locales, porque degradan los sistemas naturales y generan exclusión social. A esto se le conoce como injusticia ambiental, y consiste en situaciones asimétricas vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales o bienes comunes y que implican prácticas excluyentes, explica Herrera.
Para comprender cómo el agua da forma a las injusticias ambientales hay que hablar de su gobernanza, y este concepto, añade la investigadora, abarca dimensiones naturales, sociales, económicas y culturales.

La gobernanza del agua es un sistema complejo que involucra sistemas de conocimientos, regulación y elecciones que —como el río— se adaptan e impactan los ecosistemas en función de la relación que los actores establecen con los bienes comunes. En algunos casos, se ha llegado a acuerdos de cogobernanza, pero, dado el predominio de un único actor, como las grandes industrias, las comunidades se ven excluidas y el sistema social y biológico, empobrecido.
Estas situaciones evidencian la necesidad de promover una distribución equitativa de los bienes y servicios ambientales para lograr la sostenibilidad integralmente, y para que la vida en los territorios se mantenga digna y merezca ser vivida.
Agua que no se puede beber ni dejar correr
Existe una diferencia entre acceso, calidad y capacidad de utilizar el agua disponible, y las reglas institucionales pueden limitar ese aprovechamiento.
Vivir cerca de un río no garantiza acceso al agua o seguridad alimentaria. La comunidad del municipio de Regidor, en el Magdalena Medio, enfrenta la presencia de metales pesados en las aguas debido a la actividad minera, que afecta fuentes cercanas, como quebradas y arroyos. Por su parte, la comunidad en Montes de María ha perdido acceso a las tierras del distrito de riego y a las planicies aluviales, debido a la predominancia de cultivos como el de la palma aceitera.
En los escenarios estudiados, la capacidad de uso, por parte de las comunidades, de las tierras productivas y de los afluentes de agua es limitada, tanto en su aprovechamiento como en las acciones de cuidado que puedan implementar, apunta la investigación de Herrera.
Esto ha llevado a que la relación de las personas con el agua se altere y ya no esté basada en una forma de vida arraigada en las pesquerías y cultivos estacionales regidos por las inundaciones, sino en un uso funcional y esquematizado del territorio.
Esta ruptura, detectada tanto en el análisis espacial como en el trabajo de campo realizado durante la investigación, tiene implicaciones profundas en la forma como futuras generaciones se relacionarán con el agua, por lo que es fundamental dimensionar este cambio y considerar su impacto en los derechos y sistemas de conocimiento.
Otro aspecto crucial es el debate sobre si el agua es un derecho o simplemente un servicio, explica Herrera. Reconocer la relación histórica que las comunidades han tenido con los sistemas hídricos es esencial. Por tanto, cualquier regulación relacionada con el agua debe tomar en cuenta esta relación y comprender el proceso histórico de adaptación de las comunidades a sus ecosistemas y las dinámicas que lo han conformado.
El debate sobre la titularidad de los bienes públicos en zonas inundables debe considerar las implicaciones en el sistema socioecológico. Los casos estudiados muestran que la privatización del agua ha generado regímenes de propiedad de los ecosistemas, los cuales deberían pertenecer exclusivamente al dominio público o a la comunidad.

La toma de decisiones regulatorias sin una comprensión adecuada de estas implicaciones puede tener consecuencias negativas para las comunidades y para la estabilidad de los ecosistemas. La investigación concluye que si las acciones regulatorias no se alinean con el sistema socioecológico, quedan como meras disposiciones teóricas sin impacto en la vida de los territorios, de las comunidades y de los sistemas hídricos involucrados.
Nada es más constante que el agua, y otro tanto podría decirse de las comunidades que se transforman y reconfiguran su relación con ella. Y nada tiene más fuerza transformadora que el trabajo cooperativo entre academia y comunidades como “vía para revalorizar los sistemas de conocimiento […].
El trabajo académico también forma parte de ese ‘nosotros’ comunitario que surge al pensar de manera compleja la realidad”, finaliza la investigadora, que continúa trabajando en investigaciones con comunidades del Caribe a través del recurso fundamental que las mantiene: el agua.
Para leer más:
Título de la investigación:
Murky waters: the impact of privatizing water use on environmental degradation and the exclusion of local communities in the Caribbean.
Investigador principal: Johana Herrera Arango
Coinvestigadores: Juan Antonio Senent-De Frutos y Elías Helo Molin
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos Departamento de Desarrollo Rural Facultad de Estudios Ambientales y Rurales
Periodo de la investigación: 2017-2020