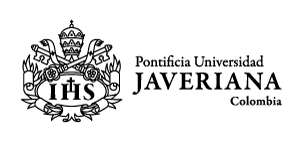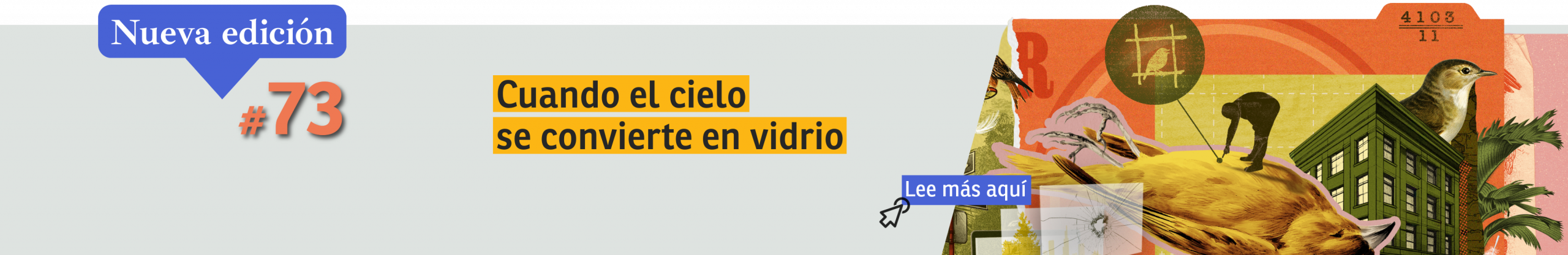Desde pequeño escuché a mi abuela paterna hablar de cómo le gustaría morir: “En mi cama y ojalá en medio de un sueño bien profundo”. En cambio, mi abuela materna repetía constantemente que prefería la muerte de un “sopetón”, como la de su madre: de un paro cardíaco y un golpe en la cabeza.
Ambas, recuerdo muy bien, dejaron en claro que no querían sufrir y que si era necesario “las ayudáramos”. Aunque parecía ser un deseo caprichoso, no lo fue.
“La eutanasia y la muerte digna no son lo mismo. Sin embargo una hace parte de la otra. En la primera se le aplica al paciente un medicamento para que se quede dormido y después otro para que se pare el corazón. La muerte digna busca la mejor calidad de vida para el paciente en sus últimos días”, dice el médico anestesiólogo y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Fritz Eduardo Gempeler,
Para el especialista, morir con dignidad es un derecho que tienen todas las personas y procura la libre elección de procedimientos médicos o quirúrgicos y la mejor calidad de vida posible cuando el paciente se encuentra en estados de salud terminal o de intenso dolor.
El reduccionismo de la muerte digna a la eutanasia
La eutanasia hace parte de la muerte digna para un grupo determinado de pacientes que se encuentran en estados de salud terminales y sus síntomas y no tienen cura. “Un ejemplo es la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva con un pronóstico mortal e incurable, o un paciente con cáncer terminal y dolores intratables”, expone Gempeler.
Sin embargo, hay otros procedimientos además de la eutanasia, como los cuidados paliativos o el cuidado adecuado al final de la vida y que se enfoca, únicamente, en aliviar los síntomas y disminuir las intervenciones innecesarias por medio de las antiórdenes, es decir, que no se le toman signos vitales, presión arterial ni frecuencia cardíaca a los pacientes; tampoco se insiste con exámenes de laboratorio y se dan órdenes de no reanimación.
Una de las prácticas más importantes en la muerte digna, explica Gempeler, es preguntarle al paciente cuando es posible: “¿qué le gustaría hacer en sus últimos días?”.
Ninguna de mis dos abuelas tuvo acceso a ese derecho. A ninguna le preguntaron.
Un derecho poco caprichoso
“Cuando una persona tiene alzhéimer o demencia en estados avanzados, los médicos tenemos que enfocarnos en acompañar y no realizar tratamientos fútiles. Por ejemplo, la alimentación por la vena o una gastrostomía (introducir una sonda al estómago). Las personas en el final de sus vidas con estos trastornos no sienten hambre porque su cuerpo les dice que no lo necesita”, dice el anestesiólogo.
Estos y otros procedimientos hacen parte de lo que se conoce comúnmente como “encarnizamiento terapéutico”, que significa realizar procedimientos médicos para prolongar la vida del paciente, sin importar sus condiciones.
“A los médicos nos enseñaron a hacer y no a dejar de hacer. Muy pocas veces podemos curar, la mayoría de las veces podemos calmar, pero siempre debemos acompañar”, expone el profesor javeriano.
Además de las gastrostomías, existen otras prácticas médicas como la reanimación cardiopulmonar que son violentas para pacientes en estados terminales.
“Si usted mira los resultados de una reanimación, solamente el 20 % sale vivo, o sea, el 80 % pasó por un proceso de sufrimiento, de fracturas costales, intubaciones, unidad de cuidado intensivo e igual murió. Y de ese 20 % solo 1 % sale sin lesiones neurológicas. Son procedimientos que no son para todo el mundo”, explica Gempeler.
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cuarenta millones de personas necesitaron cuidados paliativos en 2020, sin embargo, solo el 14 % los recibieron.
El caso de mi abuela Elena

Mi abuela era una rezandera imparable: no faltaba a misa los domingos, hacía la novena diaria, le encomendaba todo al Niño Jesús y era devota a la Virgen de los Desamparados.
Su rutina era siempre la misma: a las 4:00 de la mañana ya estaba despierta y camino a la ducha. A las 5:30 llamaba a mi papá y luego a mi tío para despertarlos y desearles buen día. A las 6:30 estaba viendo la misa en el televisor. El resto del día veía sus novelas, llamaba a la familia y hablaba con sus “hermanitos”.
Recuerdo muy bien sus últimos días: dolorida, angustiada, avergonzada, pero sobre todo, colérica, cosa que jamás fue.
Una de las tantas noches que no pudo dormir del dolor, se despertó y empezó a rezar. Supongo que de la angustia se paró de la cama y cayó al suelo. Cuando mi tía escuchó, la vio con el ojo morado y repitiendo una y otra vez la oración que nos enseñó a todos desde pequeños: “Reconforta mi noche, señor. Vela mi sueño y multiplica mi descanso. Te doy las gracias, señor, por otro nuevo día que me has obsequiado”.
En una ambulancia la llevaron al hospital y el recibimiento de la enfermera fue decirle a mi tía que era una imprudente por dejarla sola, aunque mi tía llevaba meses sin dormir, acompañándola, cambiándole el pañal y tratando de animarla.
Después de hacerle un par de exámenes y ponerla sobre una camilla en el piso de la sala de urgencias, los médicos le dijeron a mi papá que tenía una contusión en la cabeza y que el cáncer de colon había hecho metástasis en el cerebro. Que podían operarla y que lo más seguro era que moriría en la cirugía.
Mi papá les planteó la opción de darle cuidados paliativos y acompañarla mientras moría. La respuesta rotunda de los médicos, y con los ojos bien abiertos, fue: no, imposible, que lo ético era operarla y que muriera en el quirófano.
Mi mamá, que tenía muchas promesas ocultas con su exsuegra, tomó a mi papá del hombro y le dijo algo al oído.
Recuerdo muy bien esa escena porque yo estaba arrodillado junto a mi abuela, que ya no abría los ojos, solo lloraba y balbuceaba cosas. Sus manos, que me encantaba sostener desde que era pequeño, ahora estaban huesudas y con moretones por las agujas. Ya no tenía sus anillos de matrimonio -los que juró jamás quitarse- y tampoco su reloj favorito, que ahora guardo como un gran tesoro.
Mi abuela se iba a morir de todas formas, pero los médicos insistían que el procedimiento era hacerle una cirugía. No acompañarla, no aliviar el dolor, no tomarla de la mano y que se fuera tranquila en su cama, como ella quería.
Mi papá, con los ojos encharcados se dirigió hacia el médico y con tranquilidad le dijo que se iba a llevar a su mamá, que dónde firmaba. Bastante impactado y con un prejuicio sutil, casi tácito, que solo se percibía en las miradas y en cómo le pasaban los documentos, le indicó dónde firmar.
Mi abuela Matilde

Matilde fue una mujer terca y obstinada, hermosa e inteligente, gran lectora, de minifalda cuando todavía no era “bien visto” usarlas.
Lo primero que empezó a hacer fue esconder las cosas y acumular periódicos. Después, meter el detergente para la ropa en la nevera y perderse cuando salía a comprar cosas.
Entre lágrimas y angustiada por el qué dirán, mi mamá decidió llevarla a una casa en La Vega, Cundinamarca, para que cuidaran de ella. Era un riesgo que saliera sola o dejara la estufa prendida, por ejemplo.
Aunque era un lugar bonito, eso no le quitó la culpa a mi mamá.
Al principio, era de las más “cuerdas” de sus compañeras. Hacía jardinería, caminaba y pensaba que iba a ser algo temporal. Al poco tiempo se fracturó la cadera en una caída, la cambiaron a una habitación en el primer piso y empezó a usar pañal. Después llegó el silencio. Dejó de hablar y nos olvidó a casi todos.
“A quién más vi llorar fue a mi mamá”.
Cuatro años después tuvimos que traerla de regreso a Bogotá, esta vez en una ambulancia. Ya no era posible que viviera lejos de un hospital con los requerimientos necesarios para una persona en su estado. Al final, ya no comía y no se paraba. Estaba, literalmente, postrada en una cama.
Recuerdo cuando salió del hogar geriátrico. Las enfermeras que la cuidaban, que habían sido maravillosas, lloraban en la puerta. Mi mamá estaba pálida, despeinada y con los ojos bien abiertos mientras la miraba. Cuando la vi ya parecía muerta: estaba en una camilla, con los ojos cerrados, blanca como una pared recién pintada y quieta como una estatua. Ahí le dije adiós abuelita, gracias por todo.
En pleno pico de la pandemia por covid-19 tuvo una falla respiratoria y murió. Mi mamá alcanzó a ir al hospital, pero no la dejaron entrar a verla por la situación sanitaria. No se fue sin antes firmar un documento para que no reanimaran a mi abuela, e igual que con Elena, la miraron con reproche, como si fuera una asesina.
Una luz al final del túnel
Hace seis años el doctor Gempeler y un grupo de expertos en bioética conformaron el Servicio de Ética Clínica del Hospital Universitario San Ignacio, uno de los primeros del país que se enfoca en ayudar a profesionales de la salud, pacientes y familiares en la toma de decisiones éticamente difíciles.
En el 2017 desarrollaron un plan de atención dirigido a pacientes en condición de final de vida. Consistió en cuatro pasos: diagnosticar e informar la situación, conocer las expectativas del paciente, dar un manejo de atención antiórdenes y acoger a la familia, por ejemplo, se liberan las visitas las 24 horas.
“Algunos nos han contestado que quieren comerse una paleta de limón, entonces se la damos. Otros nos han dicho que quieren una Colombiana y un Chocorramo. No importa si el paciente tiene diabetes. No hay limitaciones en la dieta de los últimos días”, recuerda el médico.
En medio de ese proceso también formaron a 750 personas del Hospital San Ignacio con el Protocolo Spikes, que es un modelo de comunicación empática para dar malas noticias, por ejemplo que un paciente falleció.
Actualmente iniciaron el proyecto sobre reanimación cardiopulmonar Cuando el corazón para: ¿Reanimar o acompañar, una campaña para aumentar las órdenes de no reanimación cuando los pacientes están en estados terminales.
Cuando hay debates sobre el tema de la muerte digna, no entro a discutir si Dios es dueño o no de la vida, si la Iglesia está o no de acuerdo, sino que cuento la historia de mis abuelitas porque estoy fervorosamente seguro de que deseaban morir dignamente.