La calma fue interrumpida por el hombre que entró abruptamente al edificio de tres plantas de la Real Audiencia de Santafé. Dominado por el dolor y la angustia, les informó a todos los presentes que su hermano acababa de morir y que tenían que ayudarlo. Lo dramático de la escena obligó a los funcionarios a enterarse del misterio: acompañaron al denunciante hasta su casa y, efectivamente, encontraron a un hombre tendido en la cama, sin signos vitales. Su relato de los sucedido daba a entender que uno de los posibles causantes de la muerte era el boticario: una fórmula errada había llevado a su familiar hacia el más allá.
Esta escena, ocurrida en 1626 en la ciudad de Santafé, la ciudad que más tarde se convertiría en capital del Virreinato de la Nueva Granada (y de la actual república de Colombia), es la antesala de uno de los primeros casos de mala práctica médica registrados en nuestra historia colonial. Conocido como El caso de la muerte por purga, fue hallado en los documentos del Archivo General de la Nación por Paula Ronderos, bibliotecóloga de la Academia Nacional de Medicina profesora del Departamento de Historia, de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Pontificia Universidad Javeriana. De hecho, es un registro de una de las primeras cacerías de brujas que se tomaron lugar en la, por entonces, floreciente ciudad.
“A raíz de este caso, la Audiencia comienza a averiguar quién hace medicina en Santafé. Ordena una batida, cogen a todo el mundo y le piden sus títulos”, narra Ronderos, quien trabajó este caso en su tesis de pregrado de Historia de la Universidad de los Andes. Según el relato acusador, el finado ingirió, la víspera de su muerte, una escudilla (porción pequeña) de leche, papas y cebollas albarranas que le causaron un ataque crítico de gases, lo cual llevó a la familia a consultar con urgencia al boticario, quien recetó una purga de cen y maná. Ante la sospecha de una mala práctica médica, las autoridades coloniales tomaron cartas en el asunto.
El resultado de esta solicitud de títulos es una muestra significativa de la distintas profesiones que ejercían la medicina durante el siglo XVII. Se sabe que el primer cirujano que tocó tierras americanas vino en una de las expediciones de Cristóbal Colón, el cual fue el germen de una actividad transplantada desde Europa. “El sistema médico de los siglos XVI y XVII tiene una cabeza, que es el Tribunal del Protomedicato, que funcionaba en Madrid; después, cuando avanza el proceso de la Colonia, hay un protomédico en Nueva España, en México, y también en Lima. Y así comienza a traerse todo ese sistema burocrático de la medicina”, explica Ronderos.
La práctica médica estaba estructurada dentro de un sistema jerárquico. En lo más alto se encontraban los médicos, quienes estudiaron la ciencia en latín en los centros de formación europeos. Ellos diagnosticaban los males, recetaban medicamentos y sugerían cambios de dieta, pero siempre con una regla de oro: no tocar al paciente: “En la lógica peninsular, ensuciarse las manos es un acto que te inscribe en un lugar social menor, por eso tenemos esa obsesión con los médicos y los abogados”.
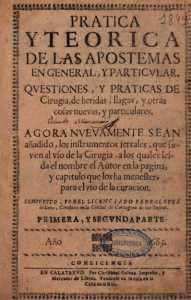
En el siguiente nivel jerárquico se encontraban los cirujanos, también formados en España en latín y en lenguas romances. Se encargaba de intervenir en enfermedades agudas y sobre todo en accidentes relacionados con heridas: por ejemplo, era común verlos con su instrumental (que incluía pinzas, tenazas, martillo y bisturí, entre otros) en los puntos de avanzada de los ejércitos durante el siglo XVII. Otra de sus funciones era valorar la salud de los esclavos recién llegados al puerto de Cartagena, pues de su dictamen dependía el valor a pagar (también se ocupaban de mantener y procurar su salud).
Durante la Colonia fueron comunes las pugnas entre médicos y cirujanos, titulados y empíricos, pues el contacto con los pacientes los hicieron conscientes de que en América no podía aplicarse la misma medicina que en la península ibérica. A raíz del control de títulos médicos practicado en 1626 se hace alusión a Miguel Cepeda de Santa Cruz, cirujano empírico, quien en una serie de cartas encontradas en el Archivo General de la Nación resaltó el enorme valor de su oficio. “Él argumenta que vale más la experiencia en Indias que todos los títulos en Madrid pues insistía que el contexto afectaba la terapéutica a aplicar”, comenta Ronderos.
El siguiente escalón en la jerarquía médica era para el boticario, el encargado de seguir las indicaciones del médico en su fórmula y fabricar el remedio respectivo. Su formación seguía una dinámica de gremio: el aprendiz seguía las instrucciones del maestro boticario en las tareas más básicas (barrer, ordenar el inventario, etc.) durante su niñez, y a medida que crecía iba adquiriendo más responsabilidades; cuando alcanzaba el nivel de conocimientos de su maestro, estaba estipulado que debía irse de la ciudad porque era inconcebible que compitiera con su mentor.
Finalmente, la jerarquía la cerraba el barbero. Además de las funciones que sobreviven hoy en día, de cortar cabello y afeitar, él era quien practicaba las sangrías. “La idea que se tiene en esa época es la de un cuerpo fluido, compuesto de humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema Y a cualquier enfermedad, una de las estrategias es sacar la presión líquida que se tiene dentro del cuerpo”, resalta Ronderos. Su modo de proceder era realizar una incisión con navaja en el cuello, el brazo o la cabeza para extraer un litro de sangre. Por si fuera poco, también era el ortodoncista de la época, encargado en extraer las muelas que causaban dolor: con un descarnador (un instrumento filudo pequeño, parecido a una hoz) removía la encía que rodeaba a la pieza dental para después removerla con una tenaza. Cabe resaltar que la anestesia era una simple ilusión.
Pero otros oficios se desprendían ajenos a la jerarquía médica oficial, más relacionados con el saber tradicional indígena y esclavo: parteras, curanderos, sobanderos y yerbateros.
Su investigación fue el tema principal de la conferencia Hospitales y cirujanos en la Nueva Granada, realizada el pasado 26 de octubre. A su vez, esta sesión hace parte de un proyecto titánico de la Javeriana: la cátedra Rodrigo Enríquez de Andrade, una serie de conversaciones a lo largo de 2017 sobre la historia de la medicina con la que el Instituto de Bioética, el Instituto de Genética Humana, el Departamento de Historia y el Archivo Histórico Javeriano,

conmemorando los 75 años de la Facultad de Medicina, busca plantear la necesidad de que los médicos regresen al humanismo médico.
Esta corriente, en boga durante buena parte del siglo pasado, concebía al médico como un referente humanista, que le daba un valor humano al paciente y se pensaba como un agente que podía traer cambios sustanciales, por medio de su trabajo, a la sociedad. Sin embargo, la llegada de la Ley 100 y del modelo asegurador en salud cambió la concepción: ahora el paciente tiene un tiempo de consulta límite y el doctor debe cumplir con protocolos estrictos que no generen sobrecostos a las empresas donde trabajan.
De esta forma se ha ido perdiendo un sello del humanismo médico: el médico que, más allá de su saber profesional, leía sobre historia, escribía literatura, enseñaba de arte y música, planteaba dilemas filosóficos en clase y enseñaban la tradición histórica de su oficio. “Las nuevas generaciones no están involucrándose en pensarse como una disciplina humana”, asegura Ronderos, en parte porque se concibe que, si el saber adicional no da réditos concretos, es un simple accesorio. “Es urgente que los estudiantes se den cuenta de que la historia de la medicina es un saber relacionado con el presente de la profesión y que su conocimiento forma médicos humanistas, mejores profesionales, de mente más amplia”.









1 comentario
Excelente articulo.!