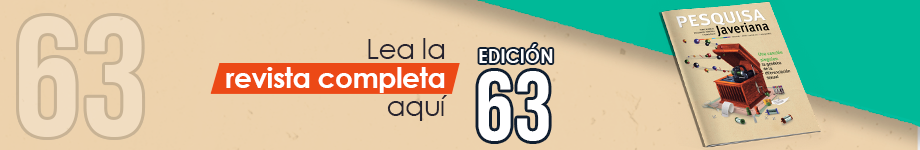Profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba, así como indígenas embera-katío de la región del río Sinú, saben lo que es el silencio. A unos porque los asesinaron. A otros porque sabían que estaban en esas listas del terror y huyeron al sentir que las balas los perseguían. A muchos los amenazaron y se refugiaron por un tiempo, mientras pasaba la tormenta y venía la calma.
Ginna Morelo Martínez, periodista y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, se crio en Montería. Algo pasaba en la ciudad y ella, curiosa como siempre, preguntaba. Las monjas de su colegio, sus padres y algunos vecinos le respondían: “De eso no se habla…”.
“La pelada de Montería creció escuchando esa frase una y otra vez”, cuenta Morelo. “Y conversando con mi abuelo me empezó a contar cosas que yo no entendía mucho porque yo tendría doce años”. Era don Esteban Morelo ―carpintero, pescador y campesino― el único que se atrevía a hablarle de la violencia en la región, entre muchas otras cosas. “Yo le decía que quería volverme una periodista para contar historias como las que él me estaba contando. Y él me decía: ‘pero siempre te vas a encontrar con esa frase: de eso no se habla’”.
De lo que no se hablaba era de la toma paramilitar a la Universidad de Córdoba; de que amenazaban, perseguían y mataban a profesores y a estudiantes; del proyecto para construir una hidroeléctrica con el río Sinú como fuente principal; de que líderes indígenas desaparecían o aparecían muertos. Luego se enfrentó a la realidad cuando trabajó para diferentes medios en la región y alcanzó a investigar y hacer reportería sobre lo que seguía pasando en su tierra. “Empecé a cubrir la violencia y el conflicto colombiano desde las tomas a las poblaciones en Córdoba y el desplazamiento”, recuerda.

En ese cubrimiento, la preocupación principal era el “despojo de tierras y toda la violencia paramilitar a las víctimas”. Con base en esa experiencia, Morelo publica su primer libro, Tierra de sangre, memorias de las víctimas. Vivió la incertidumbre, las amenazas, el silencio. “Quizá pude haber contado más cosas, pero no puedo dejar de relatar el miedo terrible que también sentí en algún momento de mi vida cuando me amenazaron con hacerles daño a mis hijos”.
Y esperó a que fuera momento de contar. El resultado se plasmó en un proyecto que combina el escalofrío que producen los relatos de los testigos de lo que sucedió en su región, principalmente a comienzos del siglo XXI, con diferentes manifestaciones artísticas, como poesía, décimas y canto.
Museo virtual EntreRíos
“Un lugar para recordar el silencio, la palabra y la verdad”: con estas palabras se describe el museo en su página web, y es el resultado de muchos años de investigación, de búsqueda de fuentes, de horas de lectura, de transcripción de entrevistas y de sentarse a escribir en la soledad de una beca que la llevó a Berlín (Alemania) en 2021, donde empezó a armar este rompecabezas. Pero principalmente resultado de saber esperar el momento para trabajar un tema doloroso que han tenido que ir decantando poco a poco quienes lo vivieron.
Eso lo aprendió cuando uno de los profesores exiliados le dijo: “Todavía no es tiempo”. “Yo no había sido tan consciente de la importancia de la escucha activa hasta cuando supe que debía esperar”, confiesa. Así, era ella quien ahora perseguía a los profesores y estudiantes exiliados, a los familiares de quienes habían sido asesinados, para rescatar lo que no pudo contar años atrás. Aquello que fue silencio y que los sobrevivientes convirtieron en memoria subterránea, Morelo lo escuchó activamente y les propuso construir el espacio, el canal para comunicarlo.
En un tiempo tan difícil muchas serán las cosas que todavía tendremos que seguir revisando y analizando.
Ginna Morelo Martínez, periodista y profesora de la PUJ
Esta investigación, de acuerdo con Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, “es una especie de exhumación del silencio largo, impuesto tras la toma física, administrativa y política de la Universidad de Córdoba”. Pero también tiene que ver con un proyecto simultáneo que venía de tiempo atrás: la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, a la que se oponían los indígenas embera-katío, cuya causa fue liderada por Kimy Pernía.
“Cuando los embera hicieron la ceremonia de despedida al río, algunos profesores de la universidad los apoyaron”, dice Morelo. En 1987, el profesor Alberto Alzate Patiño publicó el libro Impactos sociales del proyecto hidroeléctrico de Urrá, en el que explicaba las complejidades de construir la represa. Alzate fue uno de los profesores asesinados en 1996. Pernía también lo fue, en 2001.
Memoria para recordar y superar la violencia
El trabajo de investigación que Morelo adelanta hace parte de sus estudios doctorales que sigue en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y en él da vida específicamente a la historia de la toma paramilitar entre los años 2000 y 2002. “El objetivo es investigar los usos del silencio en la construcción de los relatos sobre la toma paramilitar a la Universidad de Córdoba y estudiar cómo se fue viviendo la muerte del pensamiento crítico en la región”, afirma la periodista.
Además, la investigación fue insumo para el trabajo de la Comisión de la Verdad, entidad del Estado colombiano que se encargó de esclarecer patrones y causas que expliquen el conflicto armado interno, y de buscar la reparación y la no repetición. A finales de 2021, el trabajo de Morelo fue presentado en un espacio organizado por la comisión.

Iniciativas como estas, dice Ricardo Corredor, coordinador de comunicaciones de esta entidad, “son esfuerzos que se enfocan en un territorio específico, en este caso Córdoba, y responden al espíritu de la Comisión de incorporar, oír o ser interpelada por proyectos e iniciativas, porque entiende que la verdad no es un relato único, homogéneo, vertical”.
El museo virtual EntreRíos es dinámico. El equipo de trabajo diseña actualmente una segunda exposición, que da cuenta de los crímenes de los que fueron víctimas los profesores de la región. Jorge Daniel Morelo, como director creativo, dice que sus recuerdos de infancia y adolescencia en Montería se convirtieron en “ese muro de inspiración para la conceptualización del proyecto”.
“Y viene la posibilidad de hacer una gestión muy grande por hacer la expedición al Sinú para producir el que sería el tercer libro, que hablaría sobre el río, escrito por cordobeses”, explica Ginna, la directora de esta orquesta. Su gran lección: “Habitar el silencio. Es lo que le he aprendido a toda esta gente en la región”.

IMPOTENCIA
SERAFÍN VELÁSQUEZ
Asomo el temor por la ventana
La calle se viste de misterio
Adelgazo la mirada en el silencio
Y en la esquina se agazapa el miedo.
Salto inerme a la palestra
El amor y la verdad
Mis únicas armas
Y se alejan las distancias
Mi andar a paso lento
Hoy es prisa afanada.
Mas los autos, las motos y las sombras
Poco a poco lesionan mis sentidos
Y me oculto entre la gente
Buscando nuevos rostros.
¡Es inútil!
Para qué preocuparme
Si la muerte ha de llegar
Cuando se cumpla el tiempo.
Para leer más:
§ https://entreriosmuseo.co/
§ Morelo, G. (2022). La voz de los lápices: testimonios
de la universidad tomada. Konrad Adenauer Stiftung.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Museo virtual
de la memoria: EntreRíos, silencios, memorias…
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Ginna Morelo
COINVESTIGADORES:
Alex Galván, Constanza Bruno, Jorge Daniel Morelo
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2021-actualmente