Prólogo
La llamada le quitó el aliento.
—Es para contarte que se murió Miguel…
Aquella noticia a inicios de 2006 alteró por completo el día de Guido Tamayo. El hilo de sus clases de escritura comenzó a diluirse, al igual que los temas que había preparado para esa sesión; por su mente iba y venía una pregunta constantemente: ¿por qué dejé de hablarme con Miguel? Sin respuesta, una imagen comenzó a intrigarlo, a obsesionarlo.
—Me lo imaginé en el momento de su muerte —recuerda hoy, al ritmo de un café. Con la poca información que le habían dado, vio a Miguel de Francisco, su gran amigo de los años 80, moverse con dificultad por su apartamento de París, enfrentando con dignidad el cáncer que le estaba ganando la pelea. Lo vio dirigirse a la cocina por un café y caer allí, dar el último respiro sobre el piso… Tres días después un vecino encontraría su cuerpo sin vida.
Esa imagen que va y viene en la mente de Tamayo, lo ataca en los recesos entre clases, a la hora del almuerzo, antes de dormirse. Y solo encuentra la paz cuando, en un cuaderno al azar, se dedica a capturar los pocos recuerdos que le quedan de la vida con aquel escritor colombiano olvidado por su propio país, que en los años 80 le enseñó las venas profundas de Barcelona, sus sombras, sus excesos.
Así, Guido Tamayo revivía en el recuerdo al hombre que le enseñó lo que implica la rutina del escritor.
—Fue el momento en que el material documental, el material memorístico y la investigación comenzaron a juntarse con la ficción, que es la que lo moldeó todo —dice hoy, 12 años más tarde, la mirada puesta en un punto que no existe.
Capítulo 1
Un lugar común: una mañana fría en Bogotá. Más allá de la ventana, los carros avanzan con prisa por la Avenida Circunvalar pero no se escuchan: adentro, en la oficina de dos ambientes de la Pontificia Universidad Javeriana, el silencio reina. Perfecto para pasarse todo el día leyendo.
Claro que ese silencio no es constante: se interrumpe con la voz fuerte, profunda de Cristo Figueroa. Sus palabras traen el sonido de las sabanas de Córdoba, se adueñan del escritorio repleto con pequeños papeles y artículos académicos, rebotan en el estante donde reposan los libros de consulta frecuente, se posan sobre la mesa auxiliar, allí donde más de 150 documentos anillados esperan ser leídos.
Y el silencio se rompe con una confesión.
—Todo el grupo de profesores teníamos nostalgia de que se nos haya ido la creación por las orillas, si siempre la hemos cultivado.
Figueroa es un testigo de lujo. Fue estudiante javeriano de arquitectura a inicios de los años 70, cuando el frío de las mañanas se colaba hasta los huesos, pero eso es solo un dato menor: su verdadera historia inicia en el segundo semestre de 1971, cuando cambió las reglas y las maquetas por la filosofía y las letras, pero, en esencia, por la palabra escrita. Y así se fue convirtiendo en una voz autorizada de ese intrincado camino que el estudio literario ha tenido con la Javeriana, en especial desde que el padre jesuita Enrique Gaitán regresó de la Sorbona para fundar lo que hoy es el Departamento de Literatura y enseñar a leer más allá del párrafo.
Si bien en la Javeriana se había impulsado desde el principio el estudio de las obras publicadas, también se había animado a sus estudiantes a incursionar en la creación de textos escritos. Pero con el paso de los años, esa labor se había ido perdiendo en la memoria colectiva; en parte, por pensar demasiado las cosas.
—No sé si fue una especie de timidez o que nosotros todo lo decantábamos, el caso es que la Universidad de Antioquia se nos adelantó con el Premio Nacional de Poesía. Más tarde, el Externado organizó su concurso de cuento y el Ministerio de Cultura lanzó el Premio Nacional de Novela… Y de pronto un día reaccionamos.
Tampoco fue un proceso único, inmediato. Ocurrió en 1998, cuando ya Figueroa se había convertido en uno de los directores del departamento, que ese año invitó al escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez a dictar una serie de seminarios sobre el oficio de escribir. A él le escuchó por primera vez que había que ponerle cuidado a la novela corta, que era su obsesión personal: solía diseccionarla en los cursos de doctorado que dictaba en Nueva York, en Miami, en San Francisco, en Washington.
—Nos comentó que implicaba una mirada peculiar y que era un género que tenía que ver con las urgencias del tiempo. Es una mirada que contrae y dilata. No es un cuento, de una concentración específica, pero tampoco hace suya la ampliación que implica la novela —explica Figueroa entornando los ojos, reviviendo en su memoria aquellos días en que la propuesta fue calando lentamente en todo el cuerpo profesoral—. Eso el país no lo tenía, había que crear una sensibilidad y una praxis, y para eso lo mejor era un concurso.
Aunque la decisión estaba tomada, pasaron muchos años para que se concretara: en el camino había que consolidar económicamente al departamento, fundar la revista especializada Cuadernos de literatura para publicar las investigaciones que se producían cada semestre, becar a los mejores estudiantes para que desarrollaran su obra académica en la Javeriana. Por supuesto, también había que investigar sobre aquello que se llama novela corta…
Más adelante, en 2010, el premio se materializó. Con una partida del presupuesto central lo lanzaron al público, destinaron $10 millones al ganador y, por medio de la Editorial Javeriana, consiguieron que Random House Mondadori publicara la obra ganadora (el segundo lugar vería la luz con el sello javeriano). Así fue como Colombia contó con un nuevo premio literario.
Capítulo 2
Miguel de Francisco seguía con vida. Más allá de los recuerdos de quienes lo conocieron y de sus libros, como las novelas Amigos del alma, Armario de solterones o El enano y el trébol, ausentes en el mercado editorial colombiano, él respiraba, actuaba, se quejaba, deambulaba.
Ahora se llamaba Miguel de Narváez y transitaba las calles de Barcelona, entraba al Marsella, un bar donde bebía absenta, ahuyentaba su soledad por breves momentos en el cuerpo de Encarna, la heroinómana que se vendía a quien pudiera costearle su adicción, se lamentaba por la muerte de la mujer que no completó la traducción de sus libros al francés, trataba de olvidar la herencia que su familia colombiana le había impedido cobrar. Y, por encima de esas tragedias, escribía. Golpeaba con fuerza las teclas de su máquina de escribir para olvidar que era víctima del cáncer de pulmón, un recordatorio incómodo de los bellos años que pasó prendiendo fósforos y aspirando humo.
Eso sucedía en los múltiples cuadernos que Guido Tamayo había venido acumulando por cerca de cuatro años, en el cuaderno rojo en el que trataba de organizar sus recuerdos, en la pantalla del computador donde intentaba darle un orden a todo, hasta el punto de sumar más de 200 páginas.
Así, se dio cuenta de que el texto que aún no tenía nombre ni identidad, era una historia sobre su amigo, sobre él, sobre el mundo que compartieron.
—La novela es muy sobre Barcelona, que cambió tanto con las Olimpiadas de 1992. Es mi testimonio sobre la ciudad que ya no encuentro. Como el café Marsella, que era tan exótico y se volvió un punto turístico espantoso —confiesa.
Entre párrafos y hojas fue recuperando la Barcelona de los años 80, a la que llegó siendo un periodista recién graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la ciudad en que iba a doctorarse de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que dejó a un lado sus sueños de investigador para crear unos más literarios gracias a sus reuniones con escritores latinoamericanos exiliados y olvidados, a las presentaciones de libros, a las novelas en las que se sumergía, a las funciones de cine donde se permitía soñar. Fue una década intensa, que terminó en octubre de 1990 cuando regresó a Bogotá sin su título de posgrado pero decidido a jugársela toda por la gestión cultural. Y por supuesto, por la literatura.
Ya en 2010, Tamayo se encontró con la convocatoria al Primer Premio de Novela Corta de la Javeriana. La condición de entregar un mínimo de 50 páginas y un máximo de 100 (posteriormente, en esa edición, se ampliaron a 120) lo obligó a convertirse en su propio editor. Recortó los recuerdos excesivos para privilegiar escenas concretas, significativas, y también le dio mayor profundidad al diario de Miguel de Narváez, narrado en una tercera persona extraña que, sin embargo, le permite al lector ir entendiendo cada pliegue de su vida.
Al final, Tamayo obtuvo la extensión requerida a pesar de cierto temor en el resultado final.
—La novela está al borde del lugar común absoluto: del romanticismo, el escritor maldito, la ciudad, la absenta, la puta. Y yo era consciente de que todos ellos amenazaban a la novela.
La tituló El inquilino y envió las tres copias reglamentarias al Departamento de Literatura javeriano. Su nombre en un sobre sellado; un augurio en la portada: Miguel de Camus.

Capítulo 3
En la mañana del 18 de noviembre de 2010 se entregó el premio. Al auditorio Félix Restrepo acudieron los seis finalistas escogidos por los escritores Roberto Burgos Cantor, Luz Mery Giraldo y Rodrigo Parra, los jurados. Su veredicto: El inquilino había sido la novela más destacada de entre los 68 manuscritos recibidos. Guido Tamayo recibió el aplauso del ganador.
Un año después El inquilino vería la luz en una primera edición a cargo de Random House Mondadori, como se había convenido; Malditos hermosos, de Miguel Mendoza Luna, recibió el segundo lugar y fue editada por la Editorial Javeriana. Así se inició la tradición: el premio se entregaría cada dos años a la mejor obra inédita escrita en español por un colombiano (en 2014 ese requisito se eliminó), que sería publicada por una editorial reconocida; el segundo lugar se sumaría al catálogo literario de la Javeriana.
El ganador también se convertiría en jurado de la siguiente edición, salvo contratiempos de fuerza mayor.
Esa tradición ha dejado otros tres premios de novela corta, ganados en 2012 por Carlos Castillo con su relato Alicia Cocaine (por diferencias editoriales fue publicado en 2016 por E-ditorial), en 2014 por el ecuatoriano Raúl Vallejo con Marilyn en el Caribe (Mondadori, 2015), y en 2016 por Marcela Villegas con su ópera prima Camposanto (otras diferencias editoriales la llevaron a ser publicada por Sílaba Editores en 2018); a la par, la Editorial Javeriana ha editado a los segundos lugares: El atajo, de Mery Yolanda Sánchez (2014); El museo de la calle Donceles, de Rigoberto Gil (2015); y Morderse las uñas, de la mexicana Itzel Guevara (2017).
Durante todo este tiempo, El inquilino ha ido conquistando lectores en Estados Unidos, México y Perú, al igual que en Colombia, en las seis ediciones que han salido a librerías (la más reciente, de Tusquets, se dio en 2017); asimismo, Random House Mondadori publicó Juego de niños, la segunda novela de Tamayo, en 2016, a la cual le seguirá otra que hoy atraviesa el mismo camino entre los cuadernos sueltos, el cuaderno rojo que ordena la historia y el computador.
Así ha sido desde entonces. Eso lo acepta Guido Tamayo, quien no duda en afirmar que el Premio de Novela Corta de la Javeriana le torció el rumbo.
—Sin ninguna retórica, el premio lo pone a uno en un lugar que no es esquivo: el de admitir que tiene que dedicarse a la literatura.

Capítulo 4
La mañana ha avanzado un poco, ahora los carros corren con menor prisa por la Circunvalar. Afuera, el sol ha comenzado a asomarse de manera tímida; adentro, Cristo Figueroa sigue rememorando lo que han sido estos últimos ocho años coordinando la logística del premio.
—Aprendimos que la recurrencia de calidad hace que la gente empiece a ver que la novela corta no es un juego —asegura, y su voz envuelve a los 52 manuscritos (cada uno con tres copias, una por jurado) que descansan sobre una mesa en el ambiente contiguo de su oficina—. Esa dimensión de la complejidad de la trama narrativa ha ido in crescendo.
Mucho más tarde, después de que cada copia fue entregada y leída por los académicos María Piedad Quevedo y Jeffrey Cedeño, al igual que por el escritor Giuseppe Caputo, se decidió que los finalistas de la edición 2018 fueron:
- Siempre nos quedará Bogotá, de Nina Murray.
- Una camisa invisible, por Thackeray.
- La superficie del día, de A. Madero.
- Si es que el sur es un lugar abajo, escrita por Estéfano Tsitsipas.
Los propietarios de cada seudónimo descansan en un sobre que solo conocen los jurados y el propio Figueroa. El ganador será anunciado el 12 de septiembre, durante la celebración del Tercer Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad.
Pero mientras llega ese día, Figueroa, hoy como profesor pensionado, se aventura a delinear lo que puede venir.
—Ya está decidido que el premio tiene que ser bienal, pero echo de menos si no será necesario crear unos talleres específicos para novela corta como forma de praxis —afirma, y sus ojos se clavan en el estante con sus libros de cabecera —. Tendríamos que volver a hacer un estudio, porque la brevedad también se estira.




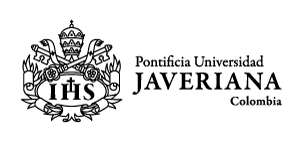


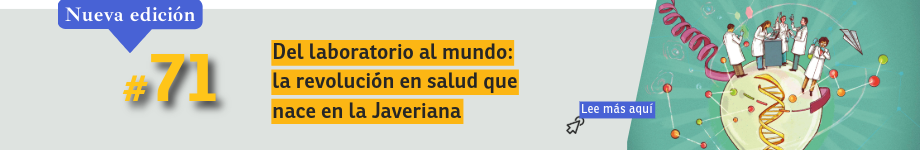

1 comentario
Pingback: Finalista Premio Novela Javeriana | Yeniter Poleo