“Publica o perece, esa fue la primera frase que me dijeron cuando me enfrenté a un artículo científico. Esa es una máxima dolorosa que existe en la academia”, relata Karen Corredor, doctora en Psicología e investigadora en neurociencia y comportamiento.
Esta ‘norma’ no formal entre los académicos demuestra la importancia que tienen este tipo de publicaciones en la vida científica e investigativa, no solo en el país, sino en general en las universidades y centros de investigación de todo el mundo.
Desde ese mismo momento, Corredor tuvo que enfrentarse a un sistema enorme y muy antiguo de producción de nuevo conocimiento que le generó frustración porque “la primera barrera fue el pago a las editoriales”, para acceder a una publicación, había que pagar y “me frustré mucho porque simplemente era alguna investigación que quería leer y no pude al no tener la plata”, cuenta.
Y es que desde hace varias décadas algunas editoriales han tomado el control de la publicación académica, un tema que llega a ser conflictivo y a generar debates sobre la democratización del conocimiento y la función misma de la academia.
Ciencia con ánimo de lucro
“Las publicaciones científicas las hacían inicialmente sociedades científicas quienes estaban a cargo de todo el proceso de producción y revisión. Pero entre la primera y segunda mitad del siglo XX, algunas casas editoriales se dieron cuenta de que esta era una mina de oro y tomaron el control. Ahí es cuando se empezó a complicar la cosa”, sostiene Dimitri Forero, investigador de insectos de la Pontificia Universidad Javeriana.
En 2017, el diario The Guardian reportó que Elsevier, un gigante editorial que administra más de 2500 revistas, obtuvo ganancias por 724 millones de libras esterlinas, lo que le representó un margen de ganancias del 36 %. Un verdadero éxito si se le compara con otras revistas no científicas que obtienen ganancias entre el 12 % y el 15 %, expuso el medio británico.
El negocio es muy rentable porque este tipo de editoriales cobran por publicación y por la consulta de la información. Adicionalmente, ni los autores ni los revisores reciben pagos por su labor. “Los científicos trabajamos gratis para ellos: les mandamos los documentos con nuestras investigaciones, que otros científicos evalúan gratis y aparte cobran por publicar y por consultar estos textos. Es absurdo”, manifiesta Forero.
En eso coincide Karen Corredor, quien agrega que no solo significa el esfuerzo de hacer la investigación y escribir el artículo sin recibir pago, sino que los evaluadores de este texto tampoco reciben una retribución económica de la editorial. “El trabajo colaborativo y de retroalimentación que se da ahí es impresionante. Ese es el verdadero espíritu de la ciencia: la cooperación para hacer mejores productos, pero a ellos tampoco les pagan”, afirma.
La suscripción anual a una revista científica para una persona o investigador particular varía entre los 200 y los 300 dólares. Solo ver el contenido de un artículo cuesta unos 4 dólares, pero comprarlo completo puede tener un precio entre 30 y 40 dólares. Estos valores dependen de la revista y la disciplina.
Sin embargo, existe una modalidad y es la de la publicación con acceso abierto, en donde cualquiera podría tener el contenido sin pagarlo. De todas formas, para poder publicar de esta forma, el autor debe pagar. Por ejemplo, Corredor requiere 2950 dólares para que su investigación doctoral sea publicada, pero “supongo que tendré que buscar alguna convocatoria porque es mucho dinero”, dice la neurocientífica.
Cifras de la Sociedad Max Planck calculan que las bibliotecas académicas gastan unos 7600 millones de euros en suscripciones a revistas científicas al año. Según el Consorcio Colombia, (una asociación de 52 instituciones de educación superior colombianas) las bibliotecas y centros de investigación del país pagan anualmente doce millones de dólares para acceder a este tipo de publicaciones.
Ante estas restricciones se han creado iniciativas en diferentes partes del planeta, que buscan “liberar” la información, buscando los vacíos legales sobre derechos de autor en legislaciones de varios países para publicarla de forma gratuita. Muchos estudiantes e investigadores utilizan estas plataformas para acceder a las investigaciones y bases de datos.
Criterios de evaluación
Para los expertos, el problema no solo radica en los altos precios que se pagan por acceder a esta información, sino que el mismo sistema de evaluación de los investigadores está directamente ligado a las publicaciones que realicen en estos medios. Es decir, los evalúan de acuerdo con la cantidad de artículos publicados en las revistas más importantes de cada área del conocimiento. No hay forma de escapar de ese círculo de lucro editorial.
“Esto no es reciente. Se ha venido construyendo un modelo de divulgación de la ciencia que busca legitimar el conocimiento que se produce y esa legitimación está muy ligada a la noción de prestigio de quien produce la investigación”, explica Favio Flórez, coordinador de revistas científicas de la Universidad Javeriana.
El sistema está planteado para que se logre atraer la producción intelectual más representativa de cada área y disciplina, lo que resulta en una construcción de comunidad científica alrededor de las revistas y publicaciones.
Esto se ha valido de la indexación de las revistas, un sistema con criterios exhaustivos de calidad científica, editorial, documental, estabilidad y visibilidad, reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas y que selecciona las revistas colombianas especializadas en ciencia, tecnología e innovación, clasificándolas en cuatro categorías: A1, A2, B y C, dice el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información en su página web.
Con esta clasificación internacional, diseñada por las mismas editoriales, se evalúa a los investigadores.
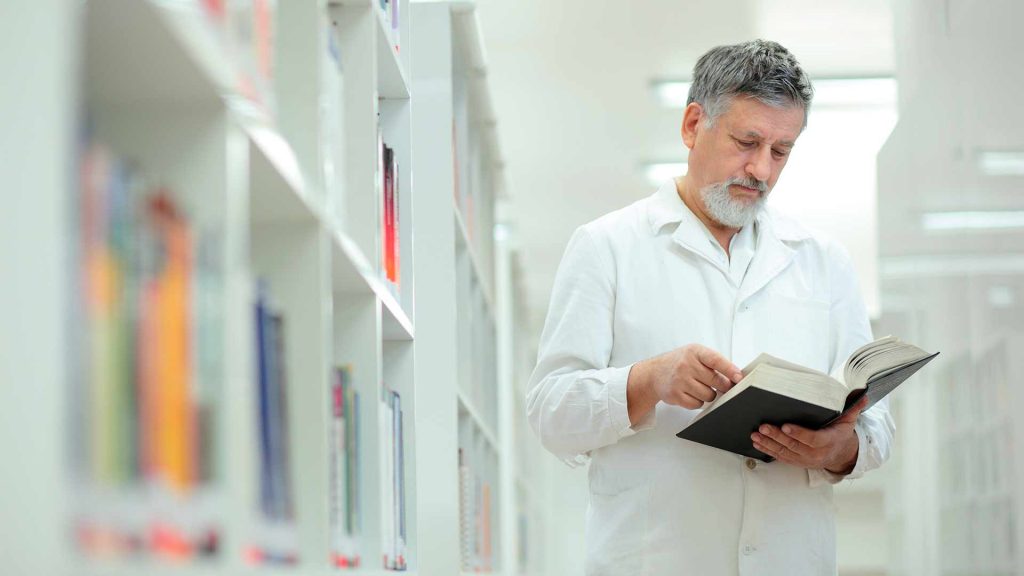
Las revistas A1 y A2 son las más consultadas y, por lo tanto, las más apetecidas al momento de enviar los artículos de investigación o ‘papers‘, como se les conoce popularmente, porque tienen mucho más alcance y difusión. Pero al mismo tiempo son las que manejan los costos más altos para publicar y para leer. Hay críticas también sobre la elección de estas categorías.
“Aquellas revistas que se consultaban más, eran consideradas mejores revistas. No estamos hablando de calidad científica, sino de uso. Si la comunidad médica de una universidad tenía cincuenta profesores investigadores del área biomédica y solo uno del área social, obviamente las revistas biomédicas iban a ser mucho más consultadas. No es una cuestión de calidad en la investigación, sino de cantidad de consultas”, afirma el profesor Forero.
Las métricas empezaron a ser utilizadas para decidir la clasificación de las revistas y esto incidió en la evaluación de los investigadores. “Si usted publica en una revista bien ranqueada, es porque es buen investigador, si publica en revistas de menor clasificación es porque es mal investigador. Eso es muy nocivo porque asume que el proceso de publicación científica es igual para todos y no es así”, agrega.
Adicionalmente, hay una clasificación por categorías temáticas en las cuales se agrupan las revistas que investigan temas similares, se mide la cantidad de citas que han tenido en los últimos dos años, se enlistan de las más a las menos citadas y se divide en cuatro grupos iguales. Estos grupos finales se llaman cuartiles y deciden cuáles son las revistas más prestigiosas por cada eje temático.
Publicaciones científicas a la medida del norte global
Para Flórez, esa noción de indexación se ha pervertido bastante y llega a ser injusta con procesos investigativos que, siendo muy buenos, no entran en las categorías. Dice el investigador que es un sistema diseñado a la medida del norte global, de países que destinan presupuestos robustos para financiar investigación y publicación.
“Hay una gran asimetría ente lo que se genera en Latinoamérica y el norte global. Aun así, se usan los mismos indicadores internacionales para medirlos a todos. Compiten sistemas que pueden divulgar más de 10 000 artículos en una vigencia y en acceso abierto con la producción que se hace por ejemplo desde Colombia, donde ni siquiera hay un 1 % de inversión del Producto Interno Bruto destinado a investigación”, expone Flórez.
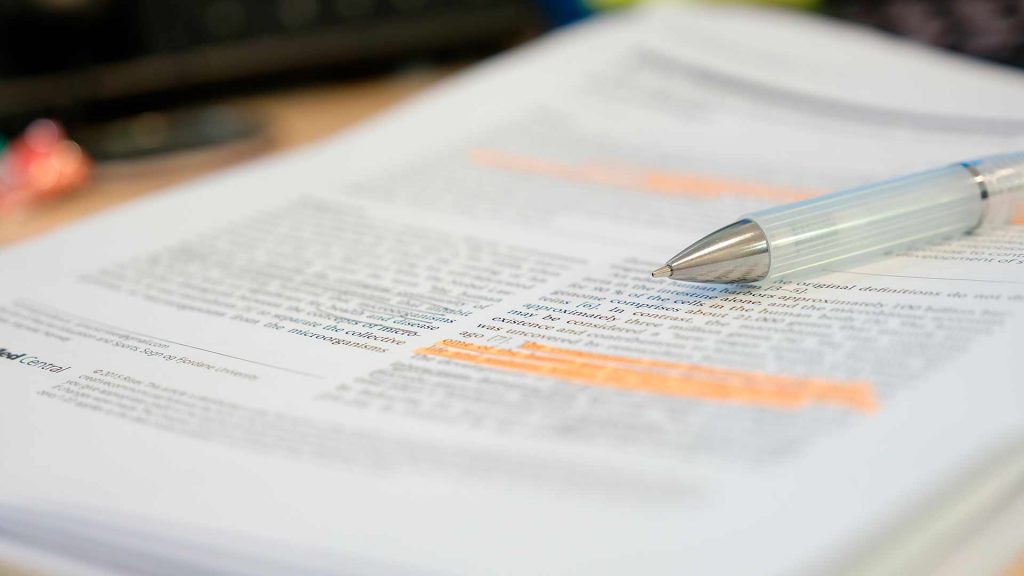
Esta desigualdad termina desconociendo los esfuerzos investigativos que hacen las instituciones colombianas. “Hay revistas que han tenido que cerrar por no entrar en esas categorías. Esfuerzos editoriales de más de cincuenta años que están desapareciendo y perdiendo esa identidad y ese acervo que se concebía como un patrimonio que había construido cada una de las universidades”, añade.
El efecto es evidente. De las más de 700 revistas científicas que existían antes de 2016, actualmente quedan 250 aceptadas por el Índice Nacional – Publindex, el sistema se sigue depurando. Colombia es el segundo país de la región con más publicaciones de este tipo detrás de Brasil con 415.
La gran mayoría de las revistas de la región trabajan bajo un modelo abierto diamante. Este es completamente financiado por universidades editoras, sin costos por procesamiento de artículos, publicación o consulta para los investigadores.
Una fábrica de “papers”
A pesar de que disminuyen los medios nacionales, cada universidad o institución de investigación tiene una serie de bonificaciones salariales por publicar este tipo de documentos. La política pública de Minciencias clasifica a los investigadores en las categorías de Eméritos, Sénior, Asociado y Junior – según su producción científica.
Para ascender en esta escala se exigen, entre otras condiciones, publicar constantemente en medios bien ranqueados a nivel internacional.
“A los investigadores se les paga de acuerdo con dónde publican. Si lo hace en revistas de cuartil uno o dos, recibe sustancialmente mejor bonificación salarial que en revistas de cuartil tres y cuatro. Si publica en un medio que no está categorizado, ni siquiera lo consideran y se perdió el tiempo en la elaboración de este documento en términos de salario”, sostiene el investigador Dimitri Forero
Para algunos la norma, como está redactada, mejora el rendimiento y calidad en las investigaciones publicadas. Sin embargo, también fomenta otro tipo de dinámicas con las que otros académicos son críticos.
Una de ellas es la conocida popularmente como ‘ciencia salami, y significa que la investigación se entrega de a pequeños fragmentos, como si fuera un salami, y no en un bloque completo.
“Como tienes que publicar todo el tiempo, puedes tener muy buen proyecto de investigación, pero en lugar de hacerlo en un solo bloque para que sea un aporte importante, lo que haces es partir el trabajo en cinco papers, entonces termina en muchas investigaciones autocitándose para justificar el documento anterior”, explica Karen Corredor.
En su trabajo de doctorado, Corredor investigó los efectos del estrés temprano en la emoción, memoria, interacción social y flexibilidad cognitiva. “Yo podría publicar un paper con el resultado final de todas las áreas o podría publicar un paper por cada uno de los subtemas. Así podría hacer cinco y si le sumo la revisión teórica, son seis”, afirma la investigadora. Esta técnica es utilizada para sumar más puntos en el escalafón.

Otro de los grandes problemas del modelo de clasificación de la investigación es que se aplica de la misma forma a todas las áreas del conocimiento. Si bien la política pública colombiana contempla cinco áreas disciplinares, puede haber modelos disparejos entre esas categorías para publicación.
“En ciencias sociales tenemos la psicología, que se ha acercado mucho a las ciencias biomédicas y logran tener impactos muy altos en producción intelectual. Pero dentro de la misma área está, por ejemplo, contabilidad, que se acerca a las ciencias económicas y administrativas y tiene muchos menos impactos. Una revista como la Universitas Psychologica puede tener 130 citas, y otra como Cuadernos de Contabilidad, solo ocho”, expone Favio Flórez.
“Sin ánimos de equiparar o desdibujar esfuerzos editoriales o dinámicas de producción y citación, ambas revistas pueden quedar clasificadas en el cuartil cuatro (Q4) de un índice citacional. En esta misma línea, la diferencia entre un cuartil y otro puede deberse a una autocita”, añade.
Para el coordinador de revista científicas de la Javeriana este es un tema que se presta para injusticias y arbitrariedades. “En ciencias médicas hemos encontrado que solo una revista representativa de odontología quedó clasificada en la última medición de Publindex, y lo logró en categoría C. Eso nos parece gravísimo. Algo similar pasa con enfermería: están tratando de competir contra esas grandes revistas de ciencias biomédicas”, opina.
Flórez agrega que es un gran problema, primero por apropiar modelos de integración y de clasificación de impacto que provienen de las ciencias básicas y tratar de aplicarlas a todas las disciplinas. Y segundo, perdura la falta de comprensión sobre los modelos de producción, pues no son los mismos así haya investigaciones cercanas dentro de la misma gran área disciplinar.
Hay disciplinas que trabajan en experimentos de laboratorio y pueden actualizar sus investigaciones cada dos o tres meses, mientras que hay otras que trabajan en procesos con comunidades y que pueden tardar años en obtener resultados publicables. Por lo tanto, es inapropiado medir a todos los científicos con los mismos criterios de temporalidad. Las vigencias de citación también pueden variar significativamente, y una investigación en ciencias sociales puede tardar años en conseguir citas de fuentes indexadas.
¿Cuál es el futuro de las publicaciones científicas?
Ya identificados los conflictos y críticas hacia el modelo actual de las revistas científicas, resta buscar alternativas que impacten de manera menos negativa la producción de contextos como el latinoamericano.
Lo primero, y en lo que coinciden las fuentes consultadas por Pesquisa Javeriana, es que no se pueden hacer esfuerzos individuales. Es necesario crear grupos y alianzas que permitan estrategias con mayor poder de gestión, no solo en la región, sino también internacionalmente.
En este sentido ya hay varias iniciativas en curso. Una de ellas es el Consorcio Colombia, un grupo de 52 instituciones de educación superior y centros de investigación que se creó hace tres años con el objetivo de negociar la compra de suscripciones a grandes editoriales.
“En el mundo no solamente se negociaba el acceso al contenido sino también la publicación y esto coincidía con los planes que había a nivel internacional, como el Open Access 2020. Muchas otras iniciativas se estaban gestando en Europa o Estados Unidos, pero nada de ese estilo estaba pasando en América Latina”, relata Andrés Echavarría, director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Javeriana Bogotá.
El consorcio decidió usar la figura de los acuerdos transformativos, una vía de negociación entre las instituciones y las casas editoriales a través de la cual se busca transformar el modelo de suscripción de revistas científicas y académicas pasando a uno basado en la publicación en acceso abierto.
Consorcio Colombia, asesorados por instituciones como la ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges) y el instituto Max Planck, que han acompañado estas mismas discusiones en Europa y Estados Unidos, hicieron un diagnóstico de cómo han funcionado estas dinámicas en el país.
“Empezamos a ver que como país habíamos publicado más de tres millones de dólares en artículos de acceso abierto. La diversidad de características de las instituciones nos confería un reto grande, que significaba plantearnos negociar lo que pagamos por publicar y al mismo tiempo generar un equilibrio en lo que pagamos por leer”, agrega Echavarría.
Para los participantes del consorcio el futuro de las publicaciones científicas está en el acceso abierto. Dicen que esta modalidad no solamente es un deber ético y moral, por lo que significa la oportunidad de que muchas personas que no tienen dinero para poderse suscribir, consultar; además, también se convierte en la puerta de mayor lectura, mayor citación, mayor conexión con las redes colaborativas.
Por eso la negociación con las editoriales se centró en esta figura y lograron el primer acuerdo transformativo de América Latina y el sur global que permitirá publicar más artículos en revistas científicas con libre acceso para cualquier persona. “Vamos a pagar lo mismo que estamos pagando por leer y de ese margen vamos a aumentar progresivamente la publicación en acceso abierto durante estos tres años”, explica el director del Sistema de Bibliotecas de la Javeriana.
Con Springer Nature se pasará del 30 % al 70 % de las publicaciones en acceso abierto. Con Elsevier será hasta un 40 % y con Taylor and Francis será de un 30 %. Estos artículos serán distribuidos entre las instituciones que pertenecen al consorcio y una cuarta parte de ellos se asigna a instituciones con un historial de baja publicación. Así publicaciones que antes iban a medios pagos, ahora tendrán libre acceso.

Otra alternativa de publicación es la ruta diamante, aquella en la que todo el proceso está a cargo de investigadores voluntarios que no cobran por escritura, revisión ni publicación. Todo el proceso es gratuito y se hace por reconocimiento académico.
Para Echavarría, esta modalidad, aunque tiene una ruta muy interesante que trabaja en las fortalezas que tienen las mismas universidades y organismos latinoamericanos, es un camino que no tiene en cuenta lo que ya existe, ni a las comunidades epistémicas que ya se han conformado alrededor de las publicaciones de las editoriales.
Las cuatro fuentes consultadas por Pesquisa Javeriana están de acuerdo en que es necesario cambiar la forma de evaluar a los investigadores y que no puede seguir ligada a los indicadores de publicación.
En cuanto a la normatividad nacional, actualmente solo existe un documento de Lineamientos Para Una Política De Ciencia Abierta En Colombia, expedido en el 2018. A mediados de junio de 2022 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzó una consulta pública por medio de una encuesta virtual en la que cualquier persona podía participar en la discusión. Hasta el momento no se conocen los resultados de esta encuesta nacional, por lo que no hay política pública al respecto. Sigue pendiente por construirse.
“Todavía existe una dependencia muy grande a los indicadores de estas grandes editoriales. Sin ellos se caen todas las medidas de evaluación y el escalafón docente con las que se maneja el país, tanto en la educación pública como en la privada e incluso en la misma investigación”, dice Echevarría.
Por su parte, Favio Flórez menciona que algunas instituciones han tomado la decisión consciente de no someterse a esos modelos de indexación internacionales y se han mantenido. No han perdido capacidad de convocatoria, siguen divulgando su producción intelectual, siguen teniendo incidencia más allá de las citas tradicionales. Por lo tanto, no todas las revistas tienen que estar orientadas hacia la indexación y hace un llamado a repensar los fines de la investigación científica.
Sin embargo, se trata de un acto de resistencia que debe estar amparado por una política de Ciencia Abierta; una articulación de voces documentadas que esté en la capacidad de elaborar e integrar nuevas métricas y formas de reconocimiento.
“Depende mucho de la noción detrás de la investigación: si se quiere incidir en la comunidad, crear conocimiento y cambiar la realidad o si lo que importa realmente es el estímulo inmediato de la legitimación de la ciencia. Es posible lograr un equilibrio, pero muchas veces hay que tomar uno de los caminos”, puntualiza.
“¿Qué pasaría si esa información estuviese disponible gratis y esos recursos en vez de irse para Holanda quedaran para hacer investigación local? Yo creo que el panorama científico podría cambiar radicalmente porque son cantidades importantes dentro de lo poquito que tenemos de presupuesto para ciencia e investigación”, cuestiona el profesor Dimitri Forero.
El investigador invita a generar una discusión que reconozca otro tipo de resultados como datos de investigación, el impacto social de procesos o patentes. No todas las investigaciones finalizan con un artículo científico, a veces tienen resultados que están orientados a procesos artísticos, culturales o la política pública.
“Muchas de las cosas que se publicaron acerca del coronavirus no las podemos leer porque no tenemos la suscripción a la revista. ¿Es justo? Yo creo que no. El virus no conoce fronteras. ¿Por qué tendríamos que ponerle barreras al acceso a la información para buscarle solución a un problema global?” añade Forero.
Karen Corredor, por su lado, propone repensar la política de investigación para que no se viva con la necesidad urgente de estar publicando solo por publicar. “Ya no hay libros lo suficientemente sustanciosos o artículos de revisión que den cuenta de una historia del conocimiento como lo habían hace 60 a 70 años. Artículos que son fundadores de disciplinas porque el investigador ya no puede dedicar cinco años a una sola investigación. Tiene que estar publicando o lo sacan”, critica.
Corredor está a la espera de que se den este tipo de discusiones al interior de las universidades y donde también participe el Estado, esto con el fin de lograr un aumento significativo en el presupuesto para la ciencia y así mejorar las condiciones de los investigadores colombianos. Mientras tanto, la investigadora seguirá buscando una convocatoria que le permita reunir los 2950 dólares para poder publicar su paper.







