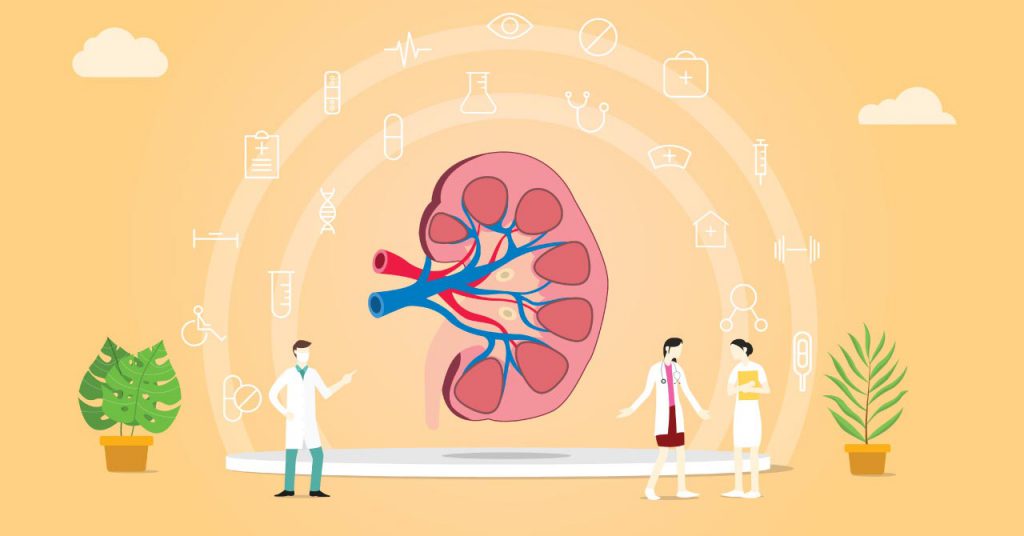–¡Juanita, entra a casa ahora mismo! -dijo su madre seriamente-. Mientras, ella giraba sus ojos con desdén, con una mano ponía el borde de la bufanda sobre su nariz y con la otra se aseguraba de deslizarse bien por el rodadero.
– Son las 7:00 p.m. y no paras de toser, -mencionó su madre, angustiada-. Horas más tarde, Juanita estaba “volando” en fiebre, subió hasta los 39 grados. Sus padres decidieron llevarla al hospital, donde un médico la recibió. Luego de horas de exámenes y de una intensa sensación de nauseas, el dictamen fue verídico: una infección urinaria, producto de la bacteria ‘Escherichia coli’ en estado avanzado.
Con solo 11 años, Juanita empezó un largo recorrido. La lucha por convivir con una infección, sumada a la enfermedad autoinmune Glomerulonefritis, estaba reduciendo hasta en un 70% la función de sus riñones. Pastillas, antibióticos y controles médicos se volvieron su rutina por más de dos años; ingresó a la lista de espera de donantes a la vez que se sometía a diálisis permanentes pues sus riñones ya no filtraban los desechos de su sangre.
La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre, desequilibrando su composición química.
¡Rin rin, rin rin! –Sonó el teléfono de la familia Gómez a las 3:00 a.m.–. Buenas noticias. Por fin el donante había aparecido, se trataba de un adolescente que falleció en un accidente de tránsito en junio del 2010. “Estaba muy nerviosa y muy contenta a la vez. Por fin alguien había salido compatible, era riesgoso, pero estaba contenta”, recuerda Juanita Gómez*, que hoy tiene 22 años.
Este es uno de los casos que ejemplifica los cerca de cuatro millones de colombianos que padecen de una enfermedad renal, patología que además ocupa más del 70% de los trasplantes que se realizan en el país al año según el Instituto Nacional de Salud. Por eso, con el fin de conocer los efectos que ocasionan estas enfermedades en los niños y sus familiares, Herly Ruth Alvarado, docente de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana; Ana María Bertolotto, pediatra de la misma institución; David Andrade, investigador de B. Braun Avitum Colombia, y Alexander Casallas, profesor de la Universidad del Bosque, se dedicaron por más de un año a evaluar la calidad de vida de los menores y cómo ellos perciben su enfermedad.

Una pesquisa
Para obtener esta información, el equipo de investigadores aplicó el cuestionario KIDSCREEN-27, basado en cinco dimensiones en escala Rasch: bienestar físico, bienestar psicológico, autonomía y padres, amigos y apoyo social, y entorno escolar, con el fin de medir la calidad de vida de 70 niños y adolescentes de entre 8 a 18 del HUSI.
Para sorpresa de los profesionales javerianos, aunque la mayoría de los niños saben que tienen alteraciones en su vida, no se sienten enfermos, lo que “es malo y bueno, porque si no aceptan que están enfermos va a ser más difícil la adherencia al tratamiento, pero es bueno porque sienten que su vida es normal”, puntualiza Herly Ruth Alvarado, quien también es profesional en enfermería y magíster en política social.
Adicionalmente, algunos menores aseguraron tener sentimientos de depresión, producto de las transformaciones físicas que ocasiona la enfermedad (hinchazón, secreción de olores fuertes, bajo crecimiento, dieta alimentaria, entre otros). Cabe mencionar que los adolescentes conforman el grupo más renuente a seguir las recomendaciones clínicas y sus tratamientos.
El reto de cuidar y ser cuidado
“Falté mucho a clase, me adelantaba en casa con los cuadernos de mis compañeros y por eso no me atrasé. Los profesores me trataban con más cuidado, ellos eran muy amables”, recuerda Juanita. Aunque su cuerpo rechazó por más de dos semanas al trasplante de riñón, el apoyo de su familia, enfermeras, amigos y profesores fue fundamental. Además, los cerca de dos meses de reposo que pasó en la clínica y la plasmaféresis –método de separación de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas del plasma– le permitieron seguir adelante.
Juanita como paciente y Herly Ruth como profesional de la salud consideran que contar con personas capacitadas para sobrellevar esta patología es vital, especialmente cuando son los menores quienes, en muchas ocasiones, no entienden su realidad. Esta es una de las razones por las cuales Alvarado trabajó junto a la magister en enfermería, Anyela Astrid Navarrete,un plan de cuidado en enfermería para niños con patologías renales crónicas (descargar aquí).
Además de tomar mucho líquido, mantener hidratado el riñón, comer alimentos con bajas cantidades de sal, no hacer deporte de alto impacto y asistir a controles permanentes, este plan cuenta con recomendaciones como:
• Hablar de forma clara con el fin de estimular el lenguaje del niño.
• Proporcionar seguridad al menor mediante una actitud tranquila y cariñosa, explicando de forma sencilla las intervenciones que podrían invadir su intimidad.
• Registrar las características de la orina.
• Evitar la manipulación innecesaria del catéter.
• Atender afectuosamente y propiciar el desarrollo de juegos en el niño para de esta manera aumente su sociabilidad.
• Proporcionar ayuda hasta que el niño tenga mayor independencia en su autocuidado.
• Disponer de un ambiente de aceptación.
• Controlar los factores ambientales que puedan influir en el dolor (ruido, temperatura), si es posible.
“No se pueden pasar por alto las infecciones urinarias, pues si se repiten constantemente pueden dañar el riñón. Por eso, mi recomendación es visitar a un especialista en caso de evidenciar disminución en la cantidad de orina, si duele al orinar, si tiene fiebre asociada con la infección, si se hinchan la cara, pies o brazos, y si la tensión arterial aumenta”, recomienda Alvarado.