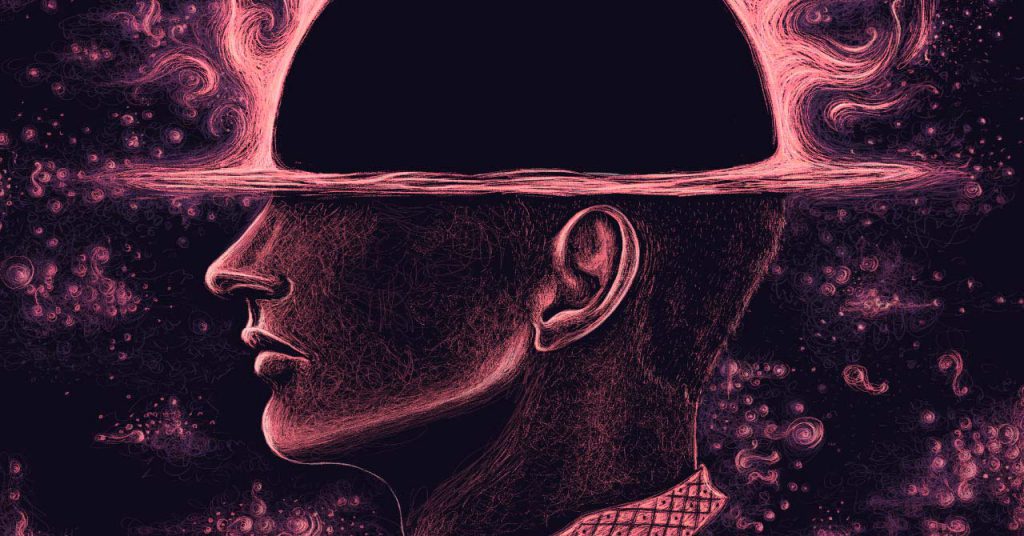Este texto se publicó originalmente en la edición 56 de Pesquisa Javeriana bajo el título de “Viaje sin regreso al interior de un agujero negro”.
Los físicos teóricos simplifican los problemas: inventan nombres curiosos, resuelven ecuaciones, investigan durante años, proponen modelos y discuten quién tiene la razón.
En el caso de los agujeros negros dicen que son los sistemas físicos más simples que existen. Y esto lo argumentan porque ―eso explican― los agujeros negros no tienen pelo. Sí: son calvos, rapados, pelones. Es decir, que así como las personas sin pelo se caracterizan por no tener pelo ―simple―, los agujeros negros se caracterizan tan solo por tres parámetros: masa (M), carga (Q) y momentum angular (L) ―simple―. Por ejemplo, a la atmósfera terrestre, que es un sistema físico, se le asignan magnitudes como masa, presión, temperatura, velocidad de rotación, entre muchas otras… O sea, es peluda: la atmósfera terrestre, como la inmensa mayoría de sistemas físicos, está compuesta por muchos pelos.
Durante más de setenta años, físicos de todo el mundo han investigado y pensado los agujeros negros, y una de las preguntas más recurrentes es qué pasa cuando un objeto cae adentro: ¿qué pasa con su información y sus características? ¿Se transforman? ¿Se pierden? Y si se pierde, por ejemplo, una estrella o un planeta o una galaxia, ¿la información que había de ese cuerpo ―sus características― se destruye? Si la respuesta es sí, la mecánica cuántica ―la rama que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, una de las piedras angulares de la física moderna― fallaría.
“Es casi un pecado. Si se pierde la información cuando un objeto cae a un agujero negro, se están rompiendo todas las leyes de la naturaleza. Ningún sistema físico, hasta ahora, se ha destruido completamente”, advierte Javier Cano, físico teórico y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.
“Si se pierde la información cuando un objeto cae a un agujero negro se están rompiendo todas las leyes de la naturaleza”. Javier Cano
La paradoja de la pérdida de información
El nombre agujero negro lo acuñó, en 1969, el físico estadounidense John Wheeler. Y lo hizo porque, uno, estos sistemas físicos no se pueden ver (son negros) y, dos, porque son huecos en su interior (son agujeros).
Los agujeros negros son estrellas que pierden su combustible nuclear y se recogen ―como cuando da retortijones el estómago― y colapsan ―¡bum!― por efecto de la gravedad (colapso gravitatorio), generando una fuerza tan intensa que empiezan a arrastrar no solo su propia luz ―dejándolas negras― sino todo lo que hay alrededor.
“Nada puede escapar de un agujero negro”, escribió Stephen Hawking en Historia del tiempo: “Ni siquiera los astronautas imprudentes”. Hawking, a mediados de los setenta, descubrió que los agujeros negros emitían radiación y que esta era producto de la destrucción de los cuerpos que entraban en el agujero a través de su ‘boca’, lo que los físicos llaman horizonte de eventos. A esa emisión se le conoció como radiación Hawking, y por eso las leyes de la termodinámica,
desde entonces, son parte esencial del estudio de estos sistemas ―vistos como cuerpos que emiten partículas con un espectro térmico debido a la destrucción de los objetos tragados―. Mejor dicho, si un astronauta cae en un agujero negro no habría forma de saber algo de él, solo que se convirtió en radiación, en luz emitida por el horizonte de eventos: ni cenizas quedarían. Eso dijo Hawking.
“Nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera los astronautas imprudentes”. Stephen Hawking
Esas no cenizas o no pelo son el centro del debate sobre la paradoja de la pérdida de información: si se acepta que la información se pierde ―como propuso Stephen Hawking―, pues la mecánica cuántica estaría errada, y, si se acepta que no se pierde, ¿en dónde queda la información?
¿Qué pasa entonces?
Teniendo en cuenta lo anterior, los profesores y físicos teóricos Javier Cano y Walter Pulido ―el primero del Departamento de Física de la Javeriana, y el segundo del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia― hicieron una investigación en la que muestran el origen de la paradoja ―su formulación y antecedentes― y comparten las distintas soluciones que se han formulado hasta la actualidad.
Los investigadores revisan, explican ―a través de ecuaciones― y dividen las soluciones de la paradoja en dos ‘equipos’: el team Stephen Hawking, que dijo que se debía admitir que la información se pierde, y el team cuántico, representado por cuatro soluciones que piensan que la información se conserva: la de Preskill, el principio holográfico, la pared de fuego y la probabilidad de tunelamiento.
La primera consiste en cinco posibles respuestas planteadas por el físico estadounidense John Preskill: que la información se transmite por la radiación del agujero, que la información se retiene por un agujero negro ‘sobrante’, que la información sale en la radiación emitida al final, que la información no se envía por la radiación térmica y, por último, que la información escapa a un universo bebé (un agujero que se encuentra dentro del agujero).
“Cada dos meses se publican nuevas respuestas a la paradoja de la información, pero muchos se quedan en argumentos bonitos… Hacen falta las pruebas”. Javier Cano
Ahora, con base en la teoría de cuerdas ―que propone, en general, que las partículas están formadas por objetos extendidos unidimensionales (las cuerdas) ―, se formuló el principio holográfico, el cual propone que no hay una respuesta única y que las dos opciones de la paradoja son válidas (complementarias). Es decir, que cuando un observador mira el agujero desde fuera es testigo de cómo los objetos caen, se vaporizan y emiten radiación, en cambio; si un observador cae dentro del agujero “no nota ninguna temperatura ni incomodidad hasta que las fuerzas de marea se hacen finalmente tan fuertes que lo destruyen”, escriben los investigadores.
La tercera solución es la pared de fuego, que plantea que la boca del agujero (el horizonte de eventos) es una suerte de anillo de fuego que quema cualquier objeto que lo atraviesa y la información queda incinerada en el horizonte, sin perderse.
Finalmente, el modelo de probabilidad de tunelamiento ― “el que pretende salvarlo todo”, dice Cano― propone que la información atraviesa el horizonte de eventos y allí queda, y lo que hay que hacer es ‘tunelarla’ para recuperarla ―lo que aún no se ha explicado satisfactoriamente―.
“Sí, el trabajo de años y años nos ha llevado a nuevos enfoques, pero, hasta ahora, nadie ―nadie― ha hecho un cálculo real de las soluciones. Y es que cada dos meses se publican nuevas respuestas a la paradoja de la información, pero muchos se quedan en argumentos bonitos… Hacen falta las pruebas. Llevamos 47 años pensando en eso”, indica Cano.
Los investigadores concluyen que si bien no hay respuesta definitiva a la pregunta (a la paradoja), por ahora, sin duda el desarrollo de la teoría cuántica de la gravedad ―que integra la mecánica cuántica y la gravedad― llevaría a una respuesta, porque “nos permitiría saber cuál es la estructura del universo, conocer cómo está conformado y contar sus hilos”, explica Cano, que añade: “Y mientras eso pasa hay que seguir construyendo nuevos enfoques, nuevas partes para este monstruo de Franskenstein”.
¿Se pierde la información en el proceso de evaporación de los agujeros negros?, preguntan los físicos. “¿Cómo se relacionan el encubrimiento de la muerte y la alternancia del adentro? ¿A dónde fue a parar el vino que investigó salivas de la luna?”, pregunta el poeta Juan Gelman. No hay ninguna conclusión, por ahora.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La paradoja de la pérdida de la información en los agujeros negros
INVESTIGADORES: Javier Cano y Walter Pulido – Facultad de Ciencias – Departamento de Física – Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias – Departamento de Física – Universidad Nacional de Colombia
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2017-2018