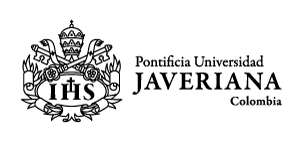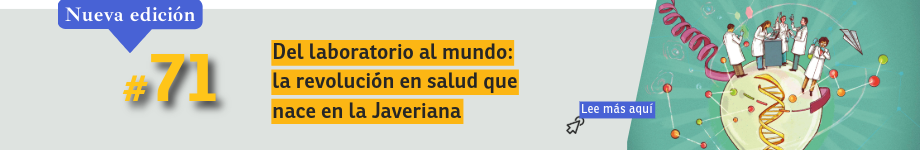Las discusiones filosóficas en torno a la educación son importantes y son necesarias. Pero también es verdad que en ocasiones resultan insuficientes. Son iluminadoras porque aportan luz en medio de la oscuridad conceptual de la Realpolitik, aunque no por ello lo resuelven todo.
Tal es el caso de la interminable discusión acerca de si la educación es un derecho fundamental o una vil mercancía. El asunto, eso lo sabemos bien, no es tan simple.
La educación no tiene por qué ser considerada como un derecho cuasi-metafísico por cuyos costos nadie se siente responsable, pero tampoco una vil mercancía dominada exclusivamente por los intereses del lucro. La educación es un bien público sobre el cual conviene que intervengan los dineros públicos y los intereses privados, que no es lo mismo que los intereses de lucro.
El debate en torno al proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior deviene así cada vez más interesante. Los análisis y los puntos de vista se tornan más diferenciados y diferenciadores.
Poco a poco vamos superando las visiones omnicomprensivas de o todo o nada y los radicalismos ideológicos —e ideologizantes— que se mueven entre un infundado temor a la privatización y la renuncia, ingenuamente neoliberal, para valorar el papel decisivo del Estado en el fomento de la cobertura y la calidad de la educación superior.
No se trata de elegir entre el bien y el mal, como los ideólogos de uno y otro bando quisieran que se resolviera el asunto, sino de saber concertar en la agenda política y en el proyecto de nación entre diferentes posiciones que son razonables y éticamente posibles desde el punto de vista del bien común.
Se trata, es bueno recordarlo, de crecer a la vez en cobertura y calidad, y ello ocasiona un importante incremento en los costos, incremento que alguien tiene que asumir.
Mal haría el Gobierno si lo que busca con este Proyecto de Ley es descargarse o pasar de agache respecto de la responsabilidad que le compete en la directa y suficiente financiación tanto de las universidades públicas, como de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.
La educación —y de una manera especial la educación superior de calidad— es un factor fundamental a la hora de buscar reducir la brecha de la inequidad social. De allí que difícilmente puede llamarse democrática una sociedad que intencional y estructuralmente no busca —o no logra— reducir las diferencias de oportunidades educativas de calidad entre ricos y pobres. Por ello, es tan cuestionable la reducción de los aportes del Estado para la financiación de la universidad pública, reducción que tiene lugar mediante la sutil ignorancia del incremento en los costos de la educación de calidad.
Que el Estado, por ejemplo, no se involucre directamente en la producción y en el mercado del pan y que deje ese asunto en manos de la iniciativa privada y del mercado, no representa ningún atentado en contra del derecho a la alimentación de los ciudadanos.
Pero tratar la educación superior de la misma manera que al pan es ceguera, peligrosa ceguera con graves consecuencias sociales a mediano y largo plazo. Y eso, precisamente, es lo que reclaman los amigos de la educación mercantilizada y mercantilizadora: que la educación sea tratada como otro bien más de consumo.
Igualmente equivocada es la posición contraria que dice que todos los costos de la educación superior deben ser asumidos por el Estado, idea esta que suele ir acompañada de un imaginario social según el cual los gobiernos poseen una especie de mágico barril sin fondo del cual alegremente extraen recursos que, por ser públicos, deben ser también inagotables.
Bien sabemos que en ocasiones con dicha actitud se terminan financiando mediocridades corruptas y burocracias ineficientes, que poco le aportan al país.
Pero el verdadero problema de quienes piensan de esta forma no es solo de orden económico, es también de orden lógico-filosófico: asocian de tal manera el interés público con la financiación a través de recursos públicos, que de allí vienen a concluir, por mera contraposición asociativa y poco reflexiva, que los intereses privados son siempre intereses de lucro. Grave error. La experiencia nos enseña que el interés privado sin ánimo de lucro no solo es legítimo, sino que resulta altamente conveniente, e incluso necesario, para el buen desarrollo de la educación superior de calidad mundial. Gracias a dicho interés se han desarrollado y se siguen desarrollando proyectos educativos de enorme valor académico y social.
Educación superior con calidad mundial es un propósito que, en un país como Colombia, requiere del concurso y la colaboración coordinada e inteligente del interés público y de la iniciativa privada.
Ambos tienen sus responsabilidades y sus competencias, sus límites y sus riesgos. Una estrategia pública de alianza entre ambos debería ser objeto de un pacto social y político que el país está reclamando porque lo requiere con verdadera urgencia.