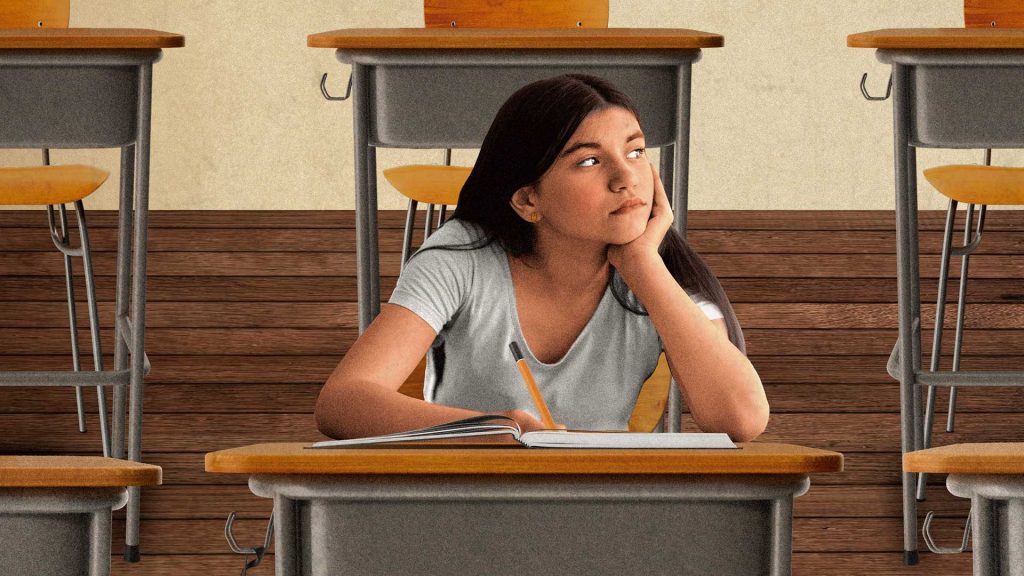En Colombia las huelgas de maestros se caracterizan por ser frecuentes. Cuando los profesores marchan —principalmente los del sector público— se leen, en los principales medios de comunicación, titulares como “De paro en paro: la educación en crisis” o “Docentes convocan a plantón en Colombia por falta de garantías”.
Necesitamos condiciones dignas, de igualdad y de reconocimiento”, exige Carlota* , profesora del sector oficial de un municipio colombiano. “Pensamos en nuestros niños, son nuestra prioridad, pero también en lo difícil que es ser maestro y en las precarias condiciones con las que se nos retribuyen años de esfuerzo y agotamiento físico y mental que esta labor demanda”.
Si bien el artículo 56 de la Constitución Política de 1991 “garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”, ¿qué pasa entonces con la educación cuando la huelga significa que no hay clases? Con el ánimo de analizar este panorama, poco estudiado en Colombia y en el mundo, Luz Karime Abadía, directora de posgrados en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, y Silvia Gómez Soler, profesora asociada del Departamento de Economía de la misma universidad, estudiaron el impacto que tuvieron las manifestaciones docentes ocurridas entre los años 2000 y 2016 sobre el desempeño en las Pruebas Saber 11 de los niños, niñas y jóvenes colombianos.
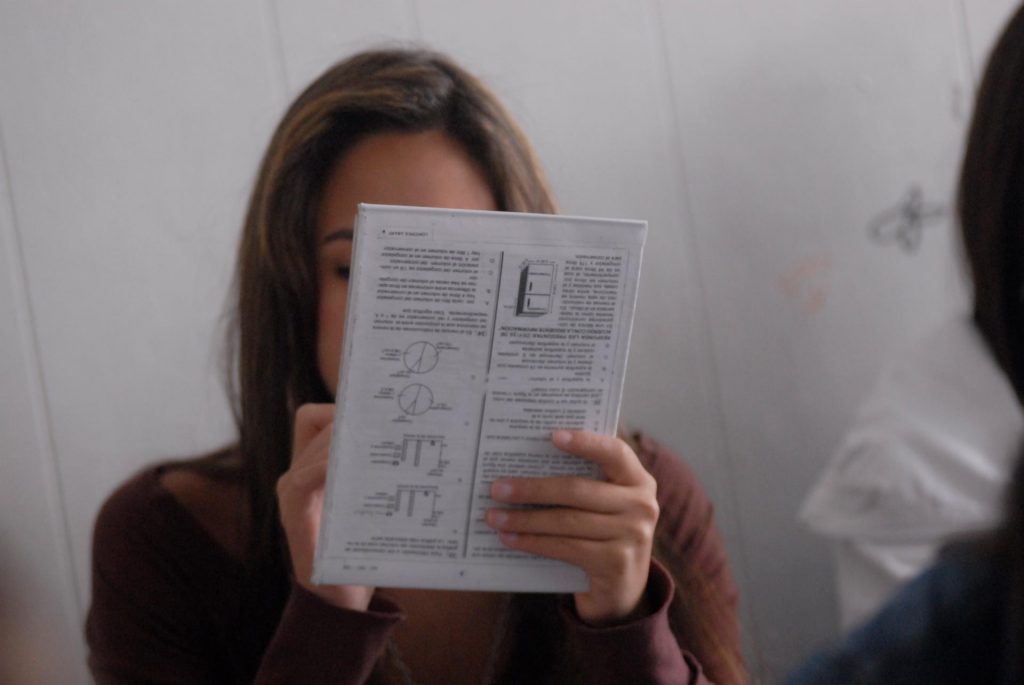
Los resultados no son muy alentadores: concluyeron que, en promedio, al año hay 78 días de ausencia a clases de los alumnos en los colegios oficiales del país, es decir, el 39 % del total de días que debe asistir un estudiante al colegio en el año.
Las investigadoras coinciden en que esta situación se puede evitar, pues los maestros exigen el cumplimiento de acuerdos sobre sueldos, mejores condiciones para la enseñanza en términos de infraestructura, disponibilidad de materiales y ambientes seguros, así como un adecuado acceso a la salud y a la pensión. “Para esto es necesario saldar la deuda histórica que tiene Colombia con la educación básica y media oficial; tener un diálogo sincero con los maestros”, afirma Abadía.
Huelgas de maestros en el país
“Con el sindicato más grande de Colombia, la educación pública tiene la capacidad de generar grandes movilizaciones e incidir en las políticas públicas”, dice la experta Abadía. “Durante el periodo analizado en nuestra investigación, las huelgas de docentes representaron el 37 % de todas las huelgas sociales en Colombia, con un total de 478, convocadas por los docentes o por otro sector en los que participaron los profesores”, añade la profesora Gómez. Evidenciaron además que, con frecuencia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ―organización que reúne 33 sindicatos regionales y uno nacional― se suma a otras huelgas que no están relacionadas directamente con los intereses de la educación.
Podría interesarle: Luz Karime Abadía, Alba Lucy Guerrero y la editora de Pesquisa Javeriana, Lisbeth Fog, proponen abordar una discusión planteada en seis puntos para asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables.
“A comparación de los niños de los colegios públicos, los de los privados tienen la fortuna de seguir cursando su ciclo escolar, ya que quienes marchan son esencialmente los miembros del magisterio colombiano, es decir, los profesores que están al servicio del Estado”, señala Gómez.
Y, en Colombia, moverse a colegios privados no está dentro de las posibilidades de algunas familias, así lo quisieran: “En zonas rurales o en ciudades pequeñas no hay muchos colegios privados para acceder o los costos de hacerlo son muy altos. Las protestas lo que hacen es ampliar aún más las brechas de acceso a la educación entre públicos y privados”, dice Abadía.

Así afectan las protestas de maestros el desempeño escolar
Pero ¿cómo saber si los más de dos meses y medio sin educación pública realmente tuvieron un impacto negativo en el desempeño escolar de los estudiantes? Las investigadoras del proyecto lo determinaron utilizando una metodología con la que, a través de análisis econométricos —o sea, aplicando métodos estadísticos y matemáticos a los datos con los que trabajaron—, lograron relacionar los resultados de las pruebas Saber 11 con la información de las protestas docentes de los 16 años estudiados y su duración.
Los datos provienen de dos fuentes: las pruebas Saber 11 de 2010 a 2016, teniendo en cuenta principalmente los puntajes de matemáticas y lectura —las dos competencias estudiadas—, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, y las características de sus familias y de sus colegios, así como datos de todas las protestas sociales llevadas a cabo entre 2000 y 2016 registradas por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), filtrando aquellas en las que hubo participación docente. Esta última ventana de tiempo es más larga porque el estudiante que tomó el examen en 2010 debió iniciar su vida escolar en el año 2000 y por tanto estuvo expuesto a días sin clases desde entonces, argumentan las autoras. “Además, usamos una estrategia de web scraping para identificar la duración de las huelgas registrada por periódicos nacionales y regionales”, explica la profesora Gómez.
También podría interesarle: Las necesidades de la educación colombiana más allá de la matrícula cero.
El estudio demuestra que quienes estuvieron expuestos a mayor cantidad de huelgas durante sus estudios tuvieron en promedio puntajes más bajos en lectura y aún más en matemáticas. Así mismo, la investigación concluye que los estudiantes de secundaria se vieron más afectados en los resultados de las pruebas Saber 11 que quienes vivieron la protesta en las primeras etapas escolares, “pues en secundaria se ve la mayoría de los temas evaluados por este examen nacional y se fortalecen habilidades de análisis para su ejecución”, señala Abadía.
Los resultados de la prueba que tomaron los alumnos variaron de acuerdo no solamente con el número de huelgas a las que acudieron los docentes, sino con su duración: a mayor número de días sin clase, mayor efecto negativo, principalmente en matemáticas, por varias razones, entre ellas que, al reducir el tiempo de aprendizaje, se afecta la calidad y la profundidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, bajan los niveles de confianza y compromiso de los estudiantes, y se reducen los niveles de motivación y satisfacción con el trabajo por parte de los docentes.
En Chile, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros países, los maestros también se movilizan. Pero son pocos los estudios sobre su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes.
Los profesores podrían ejercer su derecho de manera que no afecten el derecho de los alumnos a recibir sus clases, ya que, como dice la investigadora Gómez, “hay formas en las que pueden hacerlo, por ejemplo, en horarios contrajornada”.
En el caso de huelgas adelantadas en el nivel municipal, se suspenden las clases para todos los estudiantes, aunque no todos los profesores participen en las manifestaciones. Para la profesora Carlota, “el problema es que cuando hay que recuperar las clases no se logra de la misma manera, porque el tiempo es limitado y a los niños no se les pueden afectar sus vacaciones y recesos”. Y remata: “Eso sí, cuando las marchas se alargan los mismos profesores empiezan a desistir, pues quieren volver a sus aulas”.
En teoría los profesores proponen espacios extraescolares para poner al día a sus estudiantes, pero eso no resuelve el problema, de acuerdo con Francisco Cajiao, consultor nacional e internacional en temas de educación, “porque eso rompe la continuidad, que es fundamental”. Por lo tanto, sostiene Gómez, las huelgas reducen la cantidad y la calidad de los temas tratados durante cada año escolar y como consecuencia el proceso de aprendizaje de los estudiantes se ve afectado. Todo esto porque “tampoco se recupera la totalidad de los días de clase perdidos, debido a que los estudiantes no cubren todos los temas requeridos para obtener un buen desempeño en el examen Saber 11”, explica la economista.
Tema de fondo
La investigación de las profesoras Abadía y Gómez “pone en evidencia un aspecto adicional que perpetúa las brechas sociales en Colombia”, continúa Cajiao, y agrega: “Por una parte, las políticas públicas del Estado frente a la asignación de recursos para la educación, los modelos de gestión, la dirección del sector y la segregación de la población entre el sector oficial y el privado denotan una gran falta de visión de la dirigencia política sobre el papel de la educación en el desarrollo económico y político del país; por otra parte, hay una inmensa miopía e incoherencia política de la dirigencia sindical, que sigue haciendo del paro la herramienta fundamental para reclamar el derecho a la educación de los estudiantes más pobres”. Cajiao refuerza esta afirmación destacando que la franja temporal estudiada (2000 a 2016) cubre cuatro mandatos presidenciales, lo que significa “que no se trata de un periodo corto de conflictos sociales, o de una situación especial como la pandemia de la COVID-19, sino de una especie de ‘normalidad’ en la prestación de un servicio orientado a garantizar un derecho fundamental”.
Quienes no asisten a las marchas y están afiliados al sindicato “ven cómo, a pesar de que se hace lo que se hace, y se interrumpen las clases, no hay respuesta a los reclamos ni una reivindicación de esa falta de derechos arrebatados históricamente”, afirma la profesora Carlota.
¿Cuáles serían los pasos a seguir?
La profesora Gómez piensa que no es posible cuantificar todas las afectaciones que dejarán a largo plazo las huelgas en los niños del país y, ahora, las consecuencias de la pandemia. Para la economista, el panorama muestra que a Colombia le llevará muchos años recuperar lo que ha perdido en materia de educación si no se pone las pilas.
Para que los maestros tengan condiciones dignas y los alumnos, la posibilidad de aprender, tanto Cajiao como el exrector de la Universidad Nacional de Colombia e integrante de la Misión Internacional de Sabios 2019, Moisés Wasserman, proponen un amplio debate público.
Luego de leer el artículo de las profesoras javerianas, Wasserman recomienda “discutir los hechos en forma amplia, sincera y abierta, vinculando a diversos grupos sociales y a padres de familia”. Y continúa: “Todo trabajo de investigación y análisis riguroso de hechos reales debe ser tenido en cuenta. En este caso, si los datos se discuten y se acepta que son sólidos y fuertes, para mí (y para la Constitución colombiana) debería siempre primar el derecho de los niños”.
En esta línea es importante volver a lo que la investigadora Gómez dice, y es que no se trata de que los maestros no manifiesten su inconformismo, pues es claro que se les ha fallado en términos de garantías, pero esto por ningún motivo puede privar a los niños del derecho a educarse. Urge poner este tema sobre la mesa, finaliza la profesora Abadía.
Para leer más: § Abadía Alvarado, L. K., Gomez Soler, S. C., Cifuentes González, J. (2021). The effect of teacher strikes on academic achievement: Evidence from Colombia. International Journal of Educational Development. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102369
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Efectos de los paros de maestros sobre el desempeño escolar: evidencia para Colombia.
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Luz Karime Abadía
COINVESTIGADORAS: Silvia Gómez y Juanita Cifuentes
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Departamento de Economía – Grupo de investigación Política Social
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2000-2016