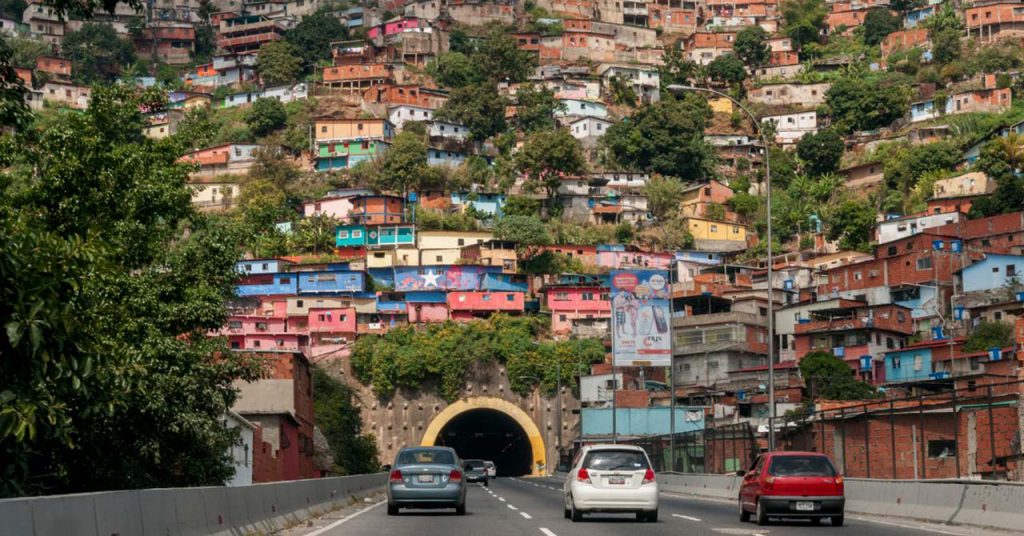Alguna vez hubo en la esquina superior de Suramérica un país diferente: con carreteras e infraestructuras de lujo, una clase media que se daba el lujo de adquirir productos de las mejores marcas e ir fines de semana completos a Estados Unidos, y una clase alta que se preciaba de comprar apartamentos de lujo en Miami. En aquel país, bendecido con unas reservas petroleras enormes y con precios internacionales altos para sus exportaciones, el desempleo se mantenía en niveles considerables frente a los de sus vecinos, el nivel de consumo estaba por encima de la media regional y, pensando en un futuro mejor, se invertían grandes presupuestos en educación universitaria y servicios sociales. Solían llamarlo la ‘Venezuela Saudita’.
Pero a la vuelta de 40 años pasó de un extremo a otro: en términos económicos, al desabastecimiento repetido de productos básicos y una inflación en alza; en los sociales, a la mayor expulsión de población en su historia, que ha llegado a ser calificada de ‘crisis humanitaria’; y en los políticos, a un régimen autoritario cerrado, hoy prácticamente aislado en el escenario internacional.
Las causas, los protagonistas y el desarrollo de aquella transformación serán abordados durante el XV Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. El 12 de septiembre, durante el segundo día de actividades, se realizará el panel Mitos y realidades sobre Venezuela, en el cual la académica colombiana Socorro Ramírez, postdoctora en Ciencia Política e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, y el venezolano Tomás Straka, doctor en Historia y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, dialogarán sobre el pasado, presente y futuro del vecino país, con Martha Lucía Márquez, directora del Instituto Pensar de la Javeriana.
Con motivo de este diálogo, Pesquisa Javeriana conversó con Márquez sobre los cambios que están ocurriendo en Venezuela, las decisiones de sus dirigentes y los efectos que todo esto tiene en la política interior y exterior de Colombia.
Pesquisa Javeriana: ¿Cómo se dio el tránsito de Venezuela de un país modelo en la región a uno tan problemático, tan conflictivo…?
Martha Lucía Márquez: Para comenzar, no estoy de acuerdo con esa definición de ‘país modelo’. Venezuela hizo su transición a la democracia en el año 1958 y en 1961 redactó una Constitución que garantizaba los derechos sociales, en un escenario en el que había los recursos para cumplir con esas garantías gracias a los ingresos petroleros. Pero desde ese momento se construyó también un modelo de Estado, que algunos autores han llamado ‘Estado mágico’, porque satisfacía las necesidades de los ciudadanos y parecía hacer realidad sus sueños. Por ejemplo, con el recurso petrolero se podían garantizar altos salarios a los empleados públicos, a los trabajadores petroleros, subsidios a las clases bajas y apoyo a los empresarios.
Por eso, se puede decir que la crisis económica actual de Venezuela tiene mucho de histórico porque se mantuvo ese mismo modelo de Estado a pesar de que en un momento se agotaron los recursos para financiarlo. Específicamente, el chavismo sobredimensionó el ‘Estado mágico’ incurriendo en más gastos de los que podía pagar, gastos no sólo para los venezolanos sino, incluso, para subsidiar a otros países como lo que se hizo en el marco de PetroCaribe.
A esta crisis contribuyó también algo coyuntural, como fue que a partir del año 2008 comenzaron a caer los precios del petróleo y el Estado se quedó sin poder pagar todos esos compromisos que había adquirido; adicionalmente, muchísimos recursos se perdieron por cuenta de la corrupción. En conclusión, la fórmula fue la de un Estado gigante e hiperactivo, originado en 1958, que se magnificó en la Revolución Bolivariana, llegando incluso a atender gastos de otros países. Por eso no se puede decir que el Estado venezolano haya sido un Estado modelo.
Ahora bien, en el campo político, aunque se puede decir que la democracia venezolana nació en 1958 puesto que desde ese entonces los presidentes fueron elegidos por elecciones regulares más o menos transparentes, el sistema político se edificó sobre la capacidad del Estado de repartir la renta petrolera para crear consenso entre la población. Por eso, la crisis de la democracia venezolana comienza justamente cuando a finales de los años 80 el Estado no tiene cómo pagar para crear consenso entre los ciudadanos y ni atender sus demandas, lo que es antecedente de la llegada al poder de Hugo Chávez .
PJ: ¿Y los otros países de la región, lo consideraban un modelo regional?
MLM: Esta pregunta es más complicada, porque depende de cuándo y desde dónde se mire a Venezuela. En los años 70, cuando Caracas impulsó el tercermundismo, era modelo para América Latina pero no para Estados Unidos. En tiempos de Chávez, Venezuela vuelve a ser mal vista por Estados Unidos por el cuestionamiento al ALCA y la creación del ALBA pero era bien vista por los países que recibían petróleo subsidiado y que tenían acuerdos de cooperación regional con ella.
Hoy, para muchos países de la región, a excepción tal vez de Bolivia, Nicaragua y Cuba, Venezuela aparece como una amenaza a la seguridad regional por el número de venezolanos que han emigrado, que ―dicen algunos― son cerca de cerca de 4 millones que han salido por la crisis económica. La mala imagen del país también se relaciona con la connivencia del régimen con el narcotráfico.
PJ: ¿Y Colombia?
MLM: En cuanto a las relaciones binacionales ha habido una larga historia de cooperación así como momentos de conflicto ―lo que se comentará en el panel del Congreso― . Por ejemplo, desde la desgolfización de las relaciones al finalizar los años 80 primaron las relaciones de cooperación puesto que el mayor desafío para Colombia era su conflicto armado, lo que no quiere decir que en el pasado no hubiera cierto recelo por las compras y la dotación de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Estas compras se hicieron porque Venezuela era consciente del valor estratégico del petróleo, razón por la cual ha hecho siempre una inversión grande para defender sus reservas de amenazas externas.
Más recientemente, durante el gobierno de Hugo Chávez que coincidió con la presencia de Álvaro Uribe en el poder, hubo momentos de distanciamiento entre los países, pero también de cooperación, por ejemplo, Caracas actuó como facilitador del Proceso de Paz; también fue mediador en procesos de liberación con los secuestrados. No obstante, tras la muerte de Chávez y la sucesión de Maduro, las relaciones entraron en una fase de deterioro que permanece.

PJ: La semana pasada se reveló que el gobierno de Nicolás Maduro está sosteniendo diálogos con EE.UU. para aliviar las tensiones y las sanciones impuestas. ¿Cree, entonces, que la salida militar a la crisis venezolana queda descartada?
MLM: Creo que Estados Unidos está endureciendo sus sanciones para lograr una salida negociada, en otras palabras, que las sanciones han sido escalonadas. Una de las últimas fue el bloqueo de activos de CITGO, y el anuncio de que los países y las empresas que compraran crudo venezolano, serían sancionadas por Estados Unidos. Con esto evidentemente, los directamente impactados van a ser los ciudadanos, pero progresivamente lo van a ser también las burocracias del Estado y los militares… eso aumenta la posibilidad de que ellos, que son los que finalmente están apoyando al gobierno ―y me estoy refiriendo a rangos medios― puedan apartarse del régimen, como ya ha ocurrido, porque de hecho hay un número enorme de ellos en las cárceles. Eso también lleva al aislamiento de la cúpula en el poder, que se lucra al mantener el control del Estado ―lo que uno podría llamar una cleptocracia de gobierno que se apropia de los recursos―, pues la pone en una situación mucho más difícil que debe llevarla a una negociación.
En otras palabras, lo que se quiere construir es un escenario en el cual, quien está en el poder, sienta que es muchísimo más costoso y riesgoso permanecer ahí que dejar su puesto, y será entonces un escenario de negociación en el que participaran no solo Estados Unidos y la oposición, sino China y Rusia. Allí el régimen buscará su salida en las mejores condiciones.
Este escenario cada vez está más cerca pero no a la vuelta de la esquina puesto que las transiciones tienen su timing; son procesos largos, y lo digo en teniendo en mente la transición del Frente Nacional en Colombia, que fue una negociación que duró dos años. Lo que sí es claro es que el régimen de Maduro no es sostenible en el tiempo por su baja legitimidad, su aislamiento internacional, por la migración descontrolada y por la precaria situación económica.
PJ: Estamos hoy a menos de año y medio de que se acabe esta década. Pensando ya en los próximos 10 años, ¿hay posibilidad de que haya un gobierno socialista en América Latina? Y si la hay, ¿qué lecciones debería aprender de Venezuela y su socialismo del siglo XXI?
MLM: Lo que se ha conocido y en algunos casos se ha autonombrado como socialismo del siglo XXI son, en realidad, regímenes políticos muy distintos. En él se incluyen la propuesta indigenista de Evo Morales, las laboristas de Luis Inazio Lula da Silva y Dilma Rousseff, que contaban con un apoyo obrero muy grande, y, por supuesto, el socialismo bolivariano de corte militarista. Son experiencias todas muy distintas que, en los últimos cinco años, fueron reemplazadas por gobiernos de derecha. Sin embargo, en las últimas semanas, a raíz de la derrota de Macri se avizora un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda con el posible regreso del partido justicialista en Argentina.
Estos partidos de izquierda, y entre ellos las propuestas socialistas , siempre tendrán eco entre la población latinoamericana mientras la región continúe siendo el continente más inequitativo del mundo. Sería de esperar que esos gobiernos aprendan de la experiencia venezolana un sentido de realismo político, particularmente que entiendan que los Estados no pueden incurrir en gastos que no puedan sufragar y que lo que tienen que hacer es priorizar gastos dirigidos a los sectores muchísimo más vulnerables, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Adicionalmente, deben prevenir los riesgos del autoritarismo, explorando formas de construir consensos sin la necesidad de darle excesivos poderes a los presidentes. Finalmente,
deben abocarse a una tarea que tiene que librar prácticamente todo el mundo, esta es la batalla contra la corrupción, que se ve muchísimo más favorecida cuando hay autoritarismo y no existe la alternancia del poder.
PJ: ¿Por qué la academia colombiana tiene que estudiar a Venezuela? ¿Y qué es lo que debe estudiar?