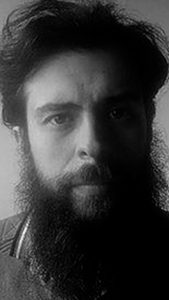
La negociación del salario mínimo entre el gobierno, los gremios y los sindicatos es una ceremonia que nos recuerda cada diciembre a Nietzsche cuando hablaba del eterno retorno de lo igual: las partes llegan a la mesa con propuestas para el aumento que difieren considerablemente; luego, el gobierno presenta un balance de la economía y revela los cálculos de productividad e inflación en aras de acercar las expectativas, para, al final, dar paso a las discusiones que desembocan la mayoría de las veces en un desenlace conocido, con mayores o menores variaciones en su desarrollo: el fracaso de la negociación y la determinación del salario mínimo por decreto (algunas veces, sin embargo, las partes llegan a un acuerdo, como el que anunció el presidente Duque en días pasados: en los últimos 18 años, ese consenso se alcanzó solamente en seis ocasiones).
Para dificultar aún más el ya complicado asunto, el gobierno actual logró la aprobación en el Congreso de una nueva reforma tributaria que tiene como núcleo la reducción de impuestos a las empresas: se reduce la tarifa del impuesto corporativo y se marchita la renta presuntiva en los próximos años; se permite el descuento por pagos de IVA en bienes de capital sobre el impuesto de renta; se establece un régimen especial de tributación para grandes proyectos (mega inversiones) a expensas de revivir el instrumento de dos caras que son los contratos de estabilidad tributaria; y se establecen beneficios tributarios considerables para sectores específicos sin mayor justificación, a partir de la idea curiosa pero difusa (ahí está su peligro) de la economía naranja.
Esta reforma nunca se presentó de forma clara, y en medio del frenesí del gobierno para buscar el financiamiento de su primera lista de compras, cambió radicalmente en los últimos cuatro meses y dio para todo: en su primera versión, la ley buscaba compensar los recursos que dejan de pagar las empresas aumentando lo que pagaba la clase media en IVA, lo que de inmediato generó preocupaciones sobre su impacto en los salarios y dejó como estela iniciativas que se tramitan en el Congreso para facultar aumentos extraordinarios del salario mínimo desde el ejecutivo y primas focalizadas en los trabajadores de más bajos ingresos, que desconocen las dinámicas del mercado laboral de nuestro país y que se administrarán (de ser aprobadas) a través de un sector financiero que hace esfuerzos por acercarse a la población pero es visto con recelo por gran parte de ella.
Aunque es un hecho que las empresas en Colombia pagan en impuestos una proporción mayor con relación a los estándares internacionales, y que los niveles de informalidad rampante pasan constante factura a las dinámicas del mercado laboral, en Colombia la competencia tributaria desatinada se mezcla con el sistemático error de utilizar la productividad total de los factores en vez de la productividad media del trabajo cuando se calcula el alza del mínimo (lo que explica en gran medida las diferencias entre las propuestas de gremios y sindicalistas), deprimiendo la demanda agregada y concentrando cada vez más la carga tributaria en los trabajadores y sus salarios en favor de los rendimientos del capital y de ganancias poco estructurales y relativamente exiguas en competitividad, crecimiento económico o mejoras en los indicadores de desigualdad.
La búsqueda de la competitividad no pasa solo por ser un destino con tarifas tributarias atractivas o mano de obra barata, y el gobierno aparentemente lo sabe: el lema de la administración del nuevo presidente durante su campaña era “menos gasto público, menos impuestos, más salarios”. Más allá de este lema, el resultado de la negociación es favorable como ejemplo de consenso, pero puede ser una oportunidad perdida para que se consigan aumentos importantes que repercutan en el bienestar del trabajador y se redistribuya un poco el beneficio dado a la población de más ingresos entre los miembros de la sociedad que, de una u otra forma, hacen posible su riqueza.
La protección al trabajador, y más ante las incertidumbres de los tiempos en que vivimos, debe ser una de las prioridades de toda sociedad que se precie de ser justa, y en ese sentido el salario mínimo se vuelve una de las premisas de lo que se conoce como “trabajo decente”. Más allá de los efectos que este popurrí fiscal tuvo en la negociación, el tema merece un análisis más reposado y de más contenido: ¿qué pasa con los contratos temporales, que no se rigen por el Código de Trabajo y se pueden firmar por valores inferiores al mínimo? ¿La determinación del salario responde solamente a la productividad del trabajador? ¿Qué pasará cuando la subsistencia dependa cada vez menos del trabajo, como resultado del desempleo tecnológico? ¿Es el salario mínimo la única herramienta para garantizar un piso digno de ingresos?
Coletilla. Más allá de los métodos para calcular los ajustes, que parten del supuesto discutible pero operativo de la función tipo Cobb-Douglas, preocupan los resultados obtenidos: el ajuste del salario mínimo real teórico no alcanza a ser ni del 2%.
*Economista, docente y asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.








