Hay un proverbio que dice que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, y el clima le da la razón. En el norte de Perú, en el puerto de Paita, los pescadores vieron que, cuando las aguas del Pacífico se hacían más cálidas, ocurría algo particular: los peces desaparecían.
Este calentamiento de las aguas del océano solía coincidir con las épocas navideñas, cuando se celebra el nacimiento del Niño Jesús, por lo que empezaron a relacionar ambos eventos y de ahí los científicos tomaron el nombre de El Niño para identificar este fenómeno, a mediados del siglo pasado.
Y, aunque este fenómeno ocurre hace miles, tal vez millones de años, como parte de las dinámicas de la Tierra, su hallazgo, desde el punto de vista científico, es reciente, así como los estudios que han permitido su comprensión. El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por su sigla en inglés) es la forma de nombrar el fenómeno que ocurre aproximadamente cada tres a siete años y que se desencadena por cambios en la temperatura de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, que se calienta o enfría más de lo normal. Estos cambios alteran diversas variables climáticas, que, como el aleteo de una mariposa, repercuten en el clima de todo el globo.
En Colombia, por ejemplo, han estado asociados con épocas de sequías extremas o prolongadas, que ocurren cuando las aguas del océano Pacífico se tornan más cálidas,lo que desencadena El Niño. Cuando esas aguas oceánicas se enfrían más de lo normal, se produce La Niña, lo cual genera épocas de lluvias más intensas.
El grupo de investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente, de la Pontificia Universidad Javeriana, ha desarrollado diversos estudios sobre el fenómeno de El Niño. Uno de los más recientes se propuso indagar si los eventos extremos de lluvia y sequía en el país, a lo largo de cuatro décadas, se veían más afectados por la secuencia de eventos El Niño y La Niña o si, por el contrario, estaban más relacionados con el aumento de la temperatura global de largo plazo. ¿Cuál de las dos situaciones ha tenido mayor incidencia sobre nuestro clima?
El país de la diversidad
La diversidad biológica y hasta cultural de Colombia se conecta con su diversidad de relieves, que, especialmente, es el origen de una pluralidad de climas. El país tiene ciclos de lluvia y temporadas secas que ocurren de modo diferente en sus regiones naturales, lo que da origen a un panorama que normalmente es variado. Este horizonte comprende una multitud de climas con dinámicas específicas, que abarcan extremos como zonas altamente lluviosas y otras muy secas.
Por ejemplo, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en un año normal, la región Pacífica puede tener más de 5000 milímetros de lluvia al año, mientras en el norte de la región Caribe, en la Alta Guajira, las precipitaciones pueden ser inferiores a los 500 milímetros.
El Niño ha hecho historia en Colombia porque en sus épocas de mayor intensidad ha alterado radicalmente las temporadas de lluvia y las temporadas secas normales del país, al hacerlas más intensas y generar emergencias, como ocurrió entre 1991 y 1992 (cuando se decretó el “apagón”), y como está ocurriendo desde mediados de 2023, lo que ha dejado incendios forestales, embalses en estado crítico y racionamientos de agua en las ciudades.
Para comprender el comportamiento del clima es importante otra variable: el aumento progresivo de las temperaturas en el planeta, asociado al cambio climático.
En ese contexto, los investigadores Javerianos, Juan Diego Giraldo Osorio, docente e investigador del Departamento de Ingeniería Civil, y Luis Alberto Vargas, estudiante de la Maestría en Hidrosistemas, se preguntaron si la dinámica normal de lluvias y sequías en el país se ha visto más influenciada por las dinámicas más o menos constantes o cuasiperiódicas del fenómeno de El Niño, o si se han visto más influidas por el aumento de la temperatura que ha experimentado el planeta (y que seguirá produciéndose en el largo plazo).

El niño, eventos inolvidables
Para responder esta pregunta, los investigadores tomaron los datos de precipitación diaria de 880 pluviómetros o estaciones terrestres del Ideam en todo el país, entre 1979 y 2021. De los datos de cada una de estas estaciones eligieron un evento extremo por año ―podía ser de lluvia o de sequía―. Un evento extremo es tan excepcional que, además de estar registrado en los pluviómetros, es recordado incluso en las noticias.
“Teníamos series de lluvia diaria de 40 años. O sea, 40 por 365 datos de lluvia. De cerca de 14 000 datos, para cada año seleccionamos el día más lluvioso o el periodo más seco, de manera que se nos convirtieron en una serie de solo 40 datos por pluviómetro”, comenta Giraldo. Fue así como los investigadores obtuvieron los promedios de los eventos extremos por año durante cuatro décadas, los cuales dividieron en dos periodos para hacer una comparación entre ambos lapsos de tiempo.
El primer periodo iba de 1979 a 1996 y el segundo desde 2004 hasta 2021. Cruzaron estos datos con la información de los años en los que se presentó el ENSO, en su fase cálida (o El Niño), en su fase fría (o La Niña), y los años normales, es decir, aquellos en los que la temperatura del océano Pacífico tropical no era tan cálida o tan fría como para declararlos como años El Niño o La Niña.
Producto de este ejercicio, se generaron, mediante herramientas estadísticas, unos promedios para cada una de las estaciones que les permitieron a los investigadores observar el comportamiento de las lluvias y las sequías a lo largo de los años durante los dos periodos de tiempo seleccionados. Entre otras cosas, se generó una serie de mapas que sintetizaron la información para las 880 estaciones, cada una de las cuales es un punto en el territorio que podía ser de color azul (lluvia) o rojo (sequía), en varias intensidades del color relacionadas con la intensidad de la lluvia o la sequía.
¿Qué encontraron? Además de los mapas, que son un hallazgo en sí mismo, la enorme cantidad de datos les permitió concluir que lo que más ha incidido en el clima del país ha sido el fenómeno de El Niño, más que el llamado cambio de largo plazo, es decir, el aumento progresivo de las temperaturas del planeta asociado al cambio climático.
“El país se seca mucho y los eventos extremos son ‘más suaves’ en la mayor parte del territorio durante los años declarados El Niño, especialmente en el occidente, como en las regiones Andina, Caribe y Pacífica”, expone Giraldo. Y agrega: “Una situación contraria se da durante los años en los que se presentó La Niña, cuando el país se humedece, es decir, las lluvias son más copiosas y los eventos extremos son más severos.
Sin embargo, los resultados obtenidos con el análisis de largo plazo no muestran la consistencia que sí mostraron los análisis teniendo en cuenta las fases extremas del ENSO”, concluye el investigador.
¿Y qué se puede decir en cuanto al calentamiento de largo plazo que está experimentando el planeta? Hay mucha incertidumbre sobre este tema, sin embargo, lo que indican los expertos es que posiblemente los efectos de El Niño o La Niña se vuelvan más extremos.
Pese a las complejidades que comporta entender ese ‘aleteo de mariposa’, la clave es, en un futuro, con mayor cantidad de datos, aportar a la comprensión y el modelamiento con mayor precisión de los eventos extremos asociados a este fenómeno para estar mejor preparados como país, de modo que se pueda preservar la vida y evitar pérdidas económicas que ya se han experimentado en el pasado.
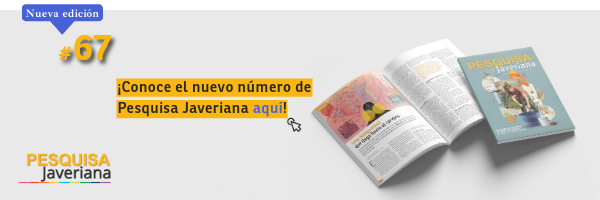
Para leer más: § Vargas León, L. A. y Giraldo Osorio, J. D. (2024). Analysis of anomalies due to the ENSO and long-term changes in extreme precipitation indices using data from ground
stations. Hydrology, 11(1).
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Análisis de anomalías debidas al ENSO y cambios a largo plazo en los índices de precipitaciones extremas utilizando datos de estaciones terrestres.
INVESTIGADORES: Juan Diego Giraldo Osorio y Luis Alberto Vargas Grupo de investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente.
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2023







