Camila* estudia antropología en una universidad de Bogotá y ha pedido a los miembros de la institución que la llamen por su nombre de registro, pues en los listados aparece como Andrés, apelativo que usaba antes de identificarse como mujer trans. “Yo no quiero que los profesores me digan ‘Andrés pase a exponer’ o lo que sea. Esto de verdad afecta mi salud mental y desarrollo personal”, dice. Los llamados han sido reiterativos, pero esta universidad no cuenta con un protocolo adecuado para ofrecer atención a su caso, a pesar de que estos son obligatorios en todos los centros de formación del país. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Ministerio de Educación exigen que las Instituciones de Educación Superior (IES) sean instituciones libres de violencia y de discriminación.
Linda Teresa Orcasita, psicóloga, magíster en familia y experta en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, asegura que situaciones como esta, en las que la falta de acción para acompañar a las víctimas de violencias basadas en género en las IES se vuelve común, han sido analizadas a nivel nacional y local. La investigadora agrega que algunos de estos estudios evidencian que cuando una universidad no tiene un protocolo o una ruta de atención clara frente a estas violencias, se incrementa la gravedad de la situación y de alguna forma se silencia y se invisibiliza. Durante los últimos años, Orcasita, estudiantes de comunicación y psicología, así como docentes del equipo de trabajo han puesto énfasis a esta situación para comprender a profundidad el manejo que le dan los centros universitarios a estos, especialmente donde ella trabaja: la Universidad Javeriana Cali.
Sofía**, por ejemplo, estudia en una universidad de Barranquilla y como muchos estudiantes tampoco se escapa de haber experimentado violencia de género en su academia. Tuvo una experiencia muy fuerte hace tres años que, en sus palabras, marcó su vida. Para ese momento tomaba una clase de historia en la que con frecuencia su profesor le hacía comentarios irrespetuosos. “Me molestaba durante la clase, me rayaba los brazos con marcador en modo jocoso, me tomaba fotos y en general tenía muchas actitudes que me hacían sentir incómoda. Yo no lo denuncié inmediatamente porque quería evitar problemas. Lo único que a mí me generaba tranquilidad era saber que el otro semestre no lo iba a volver a ver. Mucho más tarde me vine a enterar de la existencia de un protocolo para casos como el mío”.
Con el objetivo de implementar una estrategia de visibilización, apropiación y evaluación del Protocolo de violencias y discriminación en docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y sobre todo para que casos como los de Camila y Sofía sean debidamente orientados, la profesora Orcasita, junto a un equipo de docentes y estudiantes, desarrollaron el proyecto Genera Cambio, con el que lograron evidenciar la necesidad de que el protocolo de la universidad tuviera un enfoque de género. Entonces, “nuestra propuesta fue visibilizar el enfoque de género para la detección de diversas expresiones de violencias basadas en género”, señala la investigadora.
Asimismo, a través entrevistas a 13 docentes y 250 encuestas a estudiantes de diversas facultades, encontraron que se requiere mayor sensibilización en el reconocimiento de tipos de violencias y rutas de atención que promuevan la no discriminación. “Tanto docentes como estudiantes pueden tener una idea básica del concepto de género, pero se quedan muchas cosas por fuera. Por ejemplo, si bien comprenden la definición, hay carencia de recursos para la identificación de situaciones en donde hay actos de violencia, pues no todos saben que hay diferentes tipos (violencia directa, estructural, cultural, simbólica, entre otras). Por eso, muchas de las personas que no denuncian, simplemente lo hacen porque no tienen claridad del momento en el que fueron violentados”, comenta la experta.
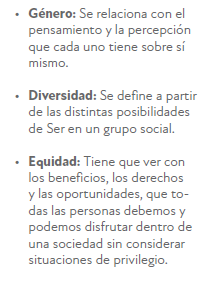
Estos son algunos de los conceptos que las investigadoras con su estrategia de divulgación tratan de aclarar.Respecto al conocimiento que tienen los estudiantes acerca del protocolo, la investigación evidencia que, como Sofía, el 49% de los encuestados no lo conoce. Por su parte, el 6% afirmó haber escuchado de este, pero desconocer la ruta de atención. Un 13% aseguró conocer el funcionamiento del protocolo y un 6% dijo que lo había usado o conocía a personas cercanas que lo habían hecho.
Sofía cuenta que cuando finalmente usó el protocolo, básicamente lo que hizo fue contar lo que le había pasado y darlo a conocer por escrito, “pero nunca recibí ningún tipo de acompañamiento psicológico ni nada. Cuando todo pasó, yo no quería decir nada porque no me sentía segura. Luego muchos me echaron en cara que por qué no lo había hecho en el momento. En estos casos todos creen saber qué es lo que hay que hacer, pero vivirlo no es fácil”. Sofia agrega que incluso le preguntaban si estaba segura de querer denunciar al profesor, que si tal vez le había dado motivos con sus actitudes. “Me decían ‘piénsalo bien, por los efectos que pueda tener. Todos me metían mucho miedo”, recuerda.
Y es que esta mala costumbre tiende a repetirse especialmente con las mujeres. Según la investigación, de 43 estudiantes que reportaron haber vivido una situación de violencia de género, 37 se identificaron con el género femenino, 4 con el masculino y 2 personas de género diverso. Ahora bien, antes de alertar a la institución, Sofía le contó a uno de sus amigos de clase, “yo le decía a él que me esperara, que no me dejara sola en ningún momento con el profesor. Él y otro amigo fueron los que me impulsaron a denunciar”, expresa.
Con estas acciones parece que los compañeros y amigos son la primera opción para compartir lo sucedido. De hecho, 60% de los encuestados respondieron que en caso de ser víctimas de violencia de género acudirían a un amigo o amiga y menos del 15% a la decanatura o a la oficina de gestión estudiantil.
Las víctimas viven el temor de la catástrofe que les implicaría el hecho de delatar, no hay seguridad que les vaticine la tranquilidad que necesitan. “Los estudiantes tienden a ser incrédulos al reportar estos casos, piensan que no van a ser apoyados y que los protocolos no van a ser activados. Eso hace que exista miedo a denunciar”, expone la psicóloga Orcasita. Respecto a esto, a los encuestados se les preguntó sobre los aspectos que pueden impedir el reporte de casos de violencia de género. El 69,5% reportó que un aspecto sería ser ignorado por la universidad, 59,3% no sabría a dónde acudir, 57,7% tendría miedo a las represalias y el 41,9% por el desconocimiento de lo que es la violencia de género.

Jugando aprendemos y nos cuidamos
Con este panorama, el equipo interdisciplinar de investigadoras Linda Teresa Orcasita, Andrea Lucia Medina, Elba María Bermúdez, Mónica Lozada, Liliana Tamayo, Tatiana Bejarano y las estudiantes María Camila García, Angelíca Orozco, Mayra Escobar y Paola Orozco crearon una campaña en redes sociales para promover el conocimiento de las violencias basadas en género y además diseñaron un prototipo de aplicación para jugar, interactuar, profundizar en el protocolo y evaluar tanto los conocimientos en violencias de género que tienen los usuarios como las actitudes que toman frente a la misma.
La aplicación se llama Violetometro. Según explica la profesora Orcastia, “lo que queríamos en gran parte con esta iniciativa era hacer saber a la comunidad que sí pueden denunciar y que los protocolos son reales, que sí existe una ruta de atención y que la universidad no avala ningún tipo de violencia que ocurra”. En esta App las personas podrán encontrar historias de vida y conocer las rutas que deben seguir en caso de estar experimentando cualquier situación similar. Además, el juego permite profundizar en los temas de interés y realizar un debate con amigos.


Reconocimiento
El proyecto liderado por la investigadora Linda Teresa Orcasita es el resultado de la participación, junto a otras 56 propuestas, en una convocatoria del Ministerio de Educación y ONU mujeres. La iniciativa fue elegida dentro de las mejores siete estrategias de intervención alrededor de esta problemática, por lo que fue premiada por el Ministerio de Educación y La Presidencia de la República en una ceremonia que recibió el nombre de La noche de los mejores.
Orcasita asegura que lo más innovador fue pensar en una estrategia tecnológica, comunicativa y no sólo de orden investigativo, e incluir a gran parte de la comunidad educativa (docentes y estudiantes) para recoger sus percepciones. Aun así, es consciente de que quedan muchos retos. Para ella es necesario seguir trabajando e incluir a otros actores de la universidad que no tienen el cargo de docente o estudiante, y hacer del prototipo que diseñaron una realidad. “Aquí seguimos. Finalmente, con la divulgación del proyecto empezaron a llegar reportes de casos relacionados con el tema y eso nos hace seguir creyendo en que vamos por buen camino y que los esfuerzos están dando frutos”.
La invitación es a que las universidades se unan en la investigación para combatir estas situaciones y construir iniciativas colectivas que favorezcan a la academia.
* Nombre ficticio por solicitud de la fuente








