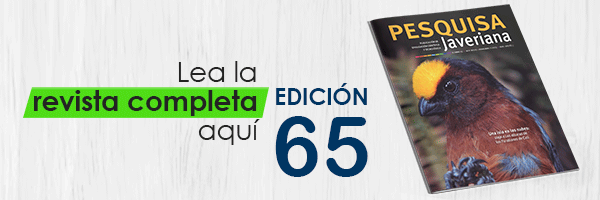Luego de caminar veintiséis meses por la impenetrable sierra, José Arcadio Buendía desistió de su idea de buscar la salida al mar. Fundó Macondo solamente para no tener que emprender el camino de regreso. De esta forma, Macondo nació a orillas de un río de aguas diáfanas. Así lo describe Gabriel García Márquez en la que es considerada la obra cumbre de su producción literaria: Cien años de soledad. Bueno, en realidad, esa novela relata la historia de su pueblo natal, Aracataca, departamento de Magdalena, y por supuesto, del Río Aracataca.
“José Arcadio Buendía […] había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podría llegarse al río y abastecerse de agua con y gual esfuerzo, y […] ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”
Cien años de Soledad. Gabriel García Márquez
“El río Aracataca nace en la Sierra Nevada y desemboca en la Ciénaga Grande de Santa Marta. En una corta distancia, el río recorre el nevado, pasa por las estribaciones de la Sierra, por la llanura costera y desemboca en la laguna costera más importante del país”, afirma la ecóloga Valentina Fonseca.
Para su tesis de maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana, ella investigó la disponibilidad y el uso que se les dan a las aguas del río que inspiró la creación de Macondo. Señala que, así como atraviesa diversos ecosistemas, son muy diferentes las poblaciones que se benefician de él.
En la parte más alta están las comunidades indígenas, principalmente arhuacas, luego hay cultivos cafeteros, frutales de mango y banano, grandes y pequeños productores de palma de aceite y pescadores, en la parte más baja.
Todos necesitan del río Aracataca para satisfacer sus necesidades básicas, pero también para abastecer los sistemas de producción agrícolas que sostienen la economía de la región. Sin embargo, la investigación demostró que el abastecimiento de agua no funciona como lo planeó el primero de los Buendía.
“Ya esto me lo sé de memoria – Gritaba Úrsula – Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio”.
Cien años de Soledad. Gabriel García Márquez
“Actualmente hay un conflicto porque no todos tienen el mismo acceso al agua”, explica Fonseca. Y es que mientras más arriba, más y de mejor calidad es el agua. La investigadora afirma que, especialmente, en las zonas de producción palmera hay una disminución considerable del caudal.
Esto se debe no solo a que dichos cultivos demandan grandes cantidades de agua, sino a que, además, no hay sistemas de riego eficientes. “La mayoría de los predios no tienen sistemas de aspersión o de goteo, que dan a cada planta la cantidad justa, sino que han recurrido a la inundación completa del cultivo. [Allí] […] se está usando mucha más agua de la que se necesita”, añade.
El conflicto por el río Aracataca
Pero el problema crítico radica en la distribución y las condiciones de acceso al agua. Formalmente, la autoridad ambiental regional otorga permisos para los distritos de riego, es decir, a productores asociados, para hacer uso del agua. La cantidad que recibe cada productor y el precio dependen del área cultivada.
Sin embargo, informalmente, el agua se transa dependiendo de relaciones políticas y de quién puede ofrecer más dinero para obtener más agua de la permitida pAor la autoridad ambiental. Para la investigadora, esta situación implica una asimetría en el poder, pues quienes tienen más tierra y dinero se están quedando con la mayor cantidad de agua.
El acceso informal a este recurso natural a través de talanqueras, diques, canales o mangueras ilegales para capturar el líquido y llevarlo a determinados terrenos está reduciendo la cantidad que reciben las comunidades que se encuentran más abajo en el cauce.
Es como volver a leer el relato de cuando los ‘gringos’ llegaron a Macondo a instalar la bananera: “Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la Divina Providencia […] quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio”.
Esta situación es particularmente delicada, porque en el corregimiento de Bocas de Aracataca, donde desemboca el río, habitan comunidades que viven entre y del agua. La Ciénaga Grande es un complejo de humedales gigante. Estos humedales parecen ir “hasta el otro lado del mundo”, como escribió García Márquez.
Pero lo principal no es su tamaño, sino que albergan pueblos palafitos, cuya subsistencia depende directamente del agua. “Son comunidades que han sido llamadas anfibias, porque viven en casas de madera dentro de la ciénaga, sobre el agua. Su movilidad se da a través de balsas o canoas. Históricamente han vivido allí y tienen una relación íntimamente ligada al agua”, dice la investigadora. Así que para ellas no es solo un recurso. Es lo que le da sentido a su territorio.

El escaso caudal del río que llega a este punto trae más sedimentos que agua, lo que impide la oxigenación del humedal y de los manglares. Además, el líquido llega contaminado por residuos químicos de la actividad agropecuaria que son transportados por el río. La mala calidad del recurso impide la pesca o el cultivo, por lo que, sostiene Fonseca, estas comunidades están siendo desplazadas por falta de agua, situación que no es nueva.
El conflicto por establecer un sistema de gobernanza, es decir, por definir cómo se distribuye un uso equitativo del agua, viene de años atrás y los periodos más secos traen consigo escaladas del conflicto entre los actores.
En 2018 algunos pobladores de Bocas de Aracataca instauraron una acción popular para denunciar esta problemática. “Lo que hace este recurso es pedirles a las autoridades que cumplan su deber, que es garantizar que el agua llegue a todo el mundo, quitando infraestructuras ilegales, y que se regule la expansión del uso agropecuario”, afirma Fonseca.
“Han existido espacios de diálogo para buscar consensos, pero son costosos en financiación, energía y tiempo. Especialmente cuando hay conflictos estructurales, los procesos de diálogo deben ser de largo aliento”, agrega. Por ahora, hay esperanzas en los mecanismos judiciales que protegen ecosistemas naturales. Los pobladores de la zona esperan que algún día les corresponda a ellos.
“¡Carajo! – Gritó [José Arcadio Buendía]–
Cien años de Soledad. Gabriel García Márquez
Macondo está rodeado de agua por todas partes”.
“Entendí claramente por qué esta región inspiró el realismo mágico. Hay un nevado al lado del mar, hay biodiversidad exuberante, pero al mismo tiempo hay personas sin acceso a un recurso básico como el agua. ¿Será que necesitamos también del realismo mágico para transformar la gobernanza del río?”, se pregunta Fonseca.
Para leer más:
Fonseca-Cepeda, V., Castillo Brieva, D., Baquero-Bernal, L., Rodríguez, L. A., Steiner, E. y García-Ulloa, J. (2022). Magical realism for water governance under power asymmetries in the Aracataca River basin, Colombia. International Journal of the Commons, 16(1), 155-172. https://doi. org/10.5334/ijc.1167
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Magical realism for water governance under power asymmetries in the Aracataca River basin, Colombia
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Valentina Fonseca Cepeda
COINVESTIGADORES: Daniel Castillo, Efraín Domínguez, Luis Baquero Departamento de Desarrollo Rural y Regional Departamento de Ecología y Territorio Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2019