El cuidado, arraigado en lo más profundo de nuestra naturaleza, ha tejido el delicado hilo que construye vínculos para sobrevivir y prosperar en el vasto telar de la vida. Todos, sin excepción, hemos recibido cuidado, especialmente en nuestros primeros años de vida, de lo contrario, no estaríamos aquí.
Pero ¿qué hay detrás de la tarea vital de cuidar a otro? Dos docentes de la Pontificia Universidad Javeriana han dedicado parte de su carrera académica a responder esta pregunta desde miradas que se complementan: Amparo Hernández Bello, investigadora del Instituto de Salud Pública, en la sede Bogotá, lo ha hecho desde el estudio de la equidad de género en salud, y Felipe Jaramillo Ruiz, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la seccional Cali, desde el análisis de la intersección entre género y discapacidad.
Un dato que encierra parte de las motivaciones de ambos trabajos tiene que ver con lo que constatan las mediciones de uso del tiempo en el país. Según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2020-2021, del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), la participación de las mujeres mayores de diez años en actividades de trabajo no remunerado es significativamente mayor que la de los hombres, con un 90,3 % frente a un 63 %, respectivamente. Además, las mujeres dedican diariamente 7 horas y 44 minutos en promedio a estas actividades, más del doble de tiempo en comparación con los hombres (3 horas y 6 minutos en promedio).
Por eso, para Hernández, el análisis sobre el cuidado en el contexto colombiano debe empezar reconociendo lo que pasa en los hogares. Por un lado, porque el trabajo doméstico no remunerado aporta cerca del 20 % del producto interno bruto (PIB) del país (según la ENUT de 2012) y, por otro lado, porque sectores como el de la salud no solo podrían caracterizarse como feminizados, sino que, en relación con la equidad de género, han supuesto un marco desatendido.
“Tenemos la tendencia a creer que solo los servicios de salud producen salud, es decir, que los hogares son consumidores de lo que el sistema o el sector salud produce, pero se desconoce que los hogares son también productores de salud; se sabe que el 80 % de la atención en salud se realiza en los hogares”, afirma la investigadora.
Sobrecarga del cuidado en mujeres
La atención que menciona la investigadora se refiere especialmente a las labores de cuidado que se llevan a cabo por un miembro de la familia, que, en la mayoría de los casos, es una mujer. “Esto tiene que ver con una división del trabajo que no solo es social, sino también sexual, en la que el cuidado recae principalmente sobre las mujeres.
El sistema de salud nunca se ha ocupado del cuidado y, como siempre hemos pensado que quien es responsable de las acciones en salud es el sector salud, todos los recursos van para este, es decir, se lleva una gran cantidad del financiamiento, pese a que la mayor parte del cuidado en la salud empieza en los hogares”, comenta Hernández.
Por esto, la situación se agrava cuando el sistema de salud traslada responsabilidades a los hogares sin el apoyo suficiente, pues no se trata solo de que las mujeres soportan esta sobrecarga, sino de que, en consecuencia, esto afecta su autonomía económica, ya que deben prescindir de su trabajo, se enferman y se empobrecen por la cantidad de labores que deben llevar a cabo.
Como lo expresa la investigadora, “el sector salud no puede no ofrecer los servicios que debe ofrecer”, como resultado de ciertas decisiones que tienden a disminuir los costos del sistema y que delega funciones en las familias, lo cual, a fin de cuentas, termina por menguar los servicios y derechos tanto para las personas cuidadas como para las cuidadoras.
Desde la perspectiva de Jaramillo, el cuidado no es una tarea individual, sino una responsabilidad que debería estar distribuida en diversas esferas sociales, desde el Estado hasta las familias. Y coincide con la investigación de Hernández en la asignación desproporcionada de las labores de cuidado a las mujeres dentro del ámbito familiar, una dinámica que perpetúa la desigualdad de género.
Es aquí donde Jaramillo plantea que debe tenerse en cuenta lo interseccional en el cuidado, pues “todavía existe una lógica de un entorno hostil en el que hay una intersección entre ser mujer, con discapacidad y en un entorno violento de Colombia”. Esta intersección configura experiencias específicas de cuidado que enfrentan mayores barreras y riesgos, y que, por lo tanto, requieren apuestas integrales desde las políticas públicas.
Tensiones entre perspectivas feministas y de discapacidad en relación con el cuidado
La investigación de Jaramillo destaca las tensiones que surgen entre el enfoque feminista del cuidado y el de los movimientos de personas con discapacidad. Mientras que desde el primero se problematiza cómo deben visibilizarse y redistribuirse equitativamente las labores de cuidado ―históricamente asignadas a las mujeres―, desde el segundo se critica que los discursos de cuidado se utilicen para limitar la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad. “Es fundamental encontrar puntos de convergencia que potencien las capacidades y garanticen los derechos tanto de cuidadores como de personas que requieren cuidado”, enfatiza el investigador.
Estas tensiones reflejan las formas heterogéneas en la comprensión del cuidado, pero también lo posicionan como un asunto de derechos humanos. Aunque cuidar no debería ser una carga, como afirma Jaramillo, es fundamental que se reconozca y valore el trabajo que realizan principalmente las mujeres, así como es necesario cuestionar los estereotipos y prejuicios asociados al cuidado de personas con discapacidad. En este sentido, subraya el investigador: “El cuidado ha sido una barrera que se ha utilizado en términos discursivos para evitar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad”.
Por eso cree necesario promover una definición más rica y compleja del cuidado. Como uno de los hallazgos principales de su investigación, encontró que las relaciones de cuidado no son unidireccionales, son más fluidas y, en general, de interdependencia: “No es una relación simple ni unidireccional, en la que una persona siempre recibe cuidado y la otra siempre lo otorga”. Esta tarea de reconfiguración de cómo se interpreta el cuidado debe, según el investigador, impulsar visiones de cuidado propias de cada comunidad, lo cual pasa por preguntarse: ¿qué significa cuidar desde lo urbano o desde lo rural?, ¿qué significa cuidar desde la perspectiva de un grupo étnico o desde la cosmovisión territorial?
Las acciones encaminadas a transformar los imaginarios y estereotipos limitantes en torno al cuidado comprenden la planeación, entre otras, de estrategias educativas con un enfoque de diseño universal con el que las personas puedan potencializar sus capacidades y conocimientos. En palabras de Jaramillo, “cuando decimos que la educación debe ser inclusiva, quiere decir que la educación se debe adaptar a la diversidad, no que la educación siga teniendo una vocación de homogeneizar a las personas”.

Los puntos en común: hacia un sistema nacional de cuidado
Frente a los desafíos para eliminar las desigualdades que plantea una organización social del cuidado en el país, tanto Hernández como Jaramillo coinciden en la importancia de avanzar hacia un sistema nacional de cuidado que reconozca, valore y redistribuya democrática y equitativamente las labores de cuidado; que las entienda como un asunto que concierne tanto al Estado como al mercado y a los hogares; y que, así mismo, contemple enfoques diferenciales.
De manera más específica, como sugiere Hernández, un sistema nacional de cuidado deberá, por un lado, partir del fortalecimiento de las funciones del sistema de salud, articulándose a este y a las acciones sociosanitarias desde su reconocimiento y remuneración, y, por otro, exhortar a que todos los sectores tengan instancia de cuidado —no solo los grupos usualmente priorizados, como los niños y las personas ancianas y con discapacidad—, en una dimensión más amplia, para no generar barreras al acceso ni delegar en los hogares una sobrecarga del trabajo del cuidado, en especial para las mujeres.
Así, este sistema podrá responder a las demandas de cuidado de la sociedad, pero sin que sustituya las funciones que son responsabilidad del sistema de salud. “El sistema nacional del cuidado debe integrar toda la oferta pública, principalmente, y también la oferta privada que contribuye al cuidado de las personas”, concluye la investigadora.
Para Jaramillo, este sistema debe ofrecer los mecanismos para que una persona con discapacidad pueda garantizar sus derechos. Entre esos mecanismos está, por una parte, el acceso a formación laboral y a espacios en los que puedan formarse y potenciar sus capacidades, y, por otra, el fortalecimiento de las capacidades y derechos de las personas cuidadoras, por ejemplo, en lo concerniente al reconocimiento de su experiencia y a la atención oportuna en casos de violencia intrafamiliar. Finalmente, como objetivo común, se deben aumentar las posibilidades para que tanto las personas cuidadas como cuidadoras tengan formación para cuidar mejor y ser mejor cuidadas.
Tanto Hernández como Jaramillo evidencian la urgencia de repensar el cuidado, pues una comprensión más amplia contribuye a reconocer su valor económico, simbólico y social, y aporta elementos para el entendimiento de las experiencias diversas, interdependientes y localizadas tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidado.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: El cuidado de la salud en las familias en Colombia: política sanitaria, trabajo de las mujeres y desigualdad
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Amparo Higinia Hernández Bello Grupo de investigación Gerencia y Políticas de Salud Pública.
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2012-2015
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Encuentros y desencuentros. Análisis de los debates en torno al Sistema de Cuidado de Bogotá D. C. desde el enfoque de la discapacidad y el género
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Felipe Jaramillo Ruiz
COINVESTIGADORES: Yenny Guzmán Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá Mónica Cortés Asdown Colombia Grupo de investigación Sociedad, Estado, Instituciones y Derecho (SEID), Pontificia Universidad Javeriana sede Cali
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2021
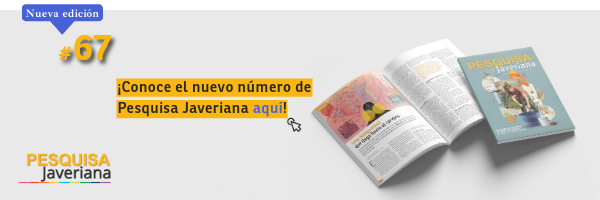








1 comentario
Muy interesante este artículo. El cuidado es un tema muy importante en Colombia e incluso acceder a ciertos cuidados por parte de los servicios de salud en ocasiones es un camino largo y lleno de inquietudes. Es un tema en el que es necesario generar formación, ya que muchos no sabemos a qué podemos acceder en el caso de los servicios de salud en caso de ser cuidadores.