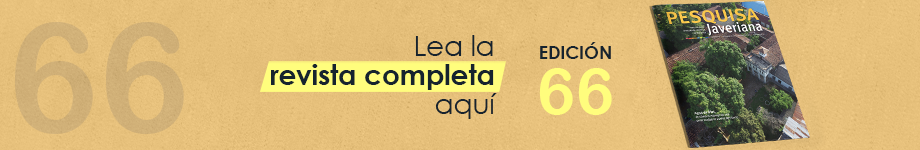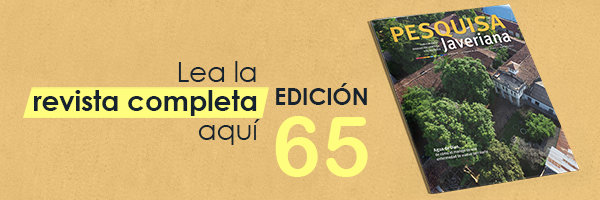El agua es indispensable para nuestra supervivencia; sin embargo, su consumo no está libre de peligros. Bacterias y virus que afectan la salud de los humanos, pueden ser transmitidos por el agua. Aunque hervir el líquido y utilizar filtros siguen siendo las medidas más seguras, no protegen totalmente. El agua con la que se lavan los vegetales que se consumen crudos, puede estar contaminada. Por su parte, los filtros eliminan las bacterias pero difícilmente los virus, que son mucho más pequeños.
No se trata de una película de terror biológico en estos tiempos de miedo; se trata de saber más para protegerse mejor. Este es uno de los propósitos del grupo de investigación en Enfermedades Infecciosas del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana, una de cuyas líneas es la de Virus en Aguas, en la cual María Fernanda Gutiérrez realizó la investigación “El agua como fuente de contaminación de rotavirus, astrovirus y calcivirus en el municipio de Facatativá”. El objetivo fue determinar la presencia de rotavirus (RTV), astrovirus (HAstV) y calicivirus (CV) en aguas crudas y tratadas del acueducto municipal. Los resultados contribuyen a una mejor comprensión del rol del agua como transmisor de virus entéricos, que atacan el sistema digestivo y generalmente producen diarrea, especialmente en menores de cinco años.
Un problema complejo
Los investigadores escogieron a Facatativá por ser el municipio del departamento de Cundinamarca con la incidencia más alta de diarrea en su población infantil entre los años 1996 y 1999. Teniendo en cuenta que el agua ha sido reportada como vector de varios tipos de virus, la investigación analizó 226 muestras del líquido en el municipio durante tres momentos distintos (2000, 2002 y 2005).
El 95% de la población de Facatativá consume agua del río Botello. Para el estudio se tomaron muestras del río antes de llegar al acueducto, en la planta de tratamiento y al salir lista para el consumo humano. Los resultados probaron que el agua puede estar contaminada incluso después de ser potabilizada. Varios factores contribuyen a este problema: la calidad del sistema utilizado por el acueducto para potabilizar el agua, el clima y las condiciones físicas de la región. En zonas ganaderas y agroindustriales como Facatativá, las filtraciones y porosidades del acueducto pueden ser una vía de contaminación por virus; estos pueden penetrar la tierra y permanecer latentes durante varios meses, si las temperaturas son bajas y la humedad es favorable. Los acueductos viejos y los tanques de agua de las casas son especialmente propensos a esta contaminación.
Los acueductos y los entes encargados de prestar servicios públicos aseguran que el agua que distribuyen es potable, y lo es, según los estándares legales nacionales a los que están obligados. La legislación contempla que el agua debe estar libre de los elementos más “grandes” como parásitos, bacterias y hongos; pero con los medios que se usan para este fin, los virus no pueden ser eliminados. Para dar una idea: las bacterias se miden en micras, los virus en nanómetros. Esto quiere decir que los últimos son mil veces más pequeños y que los acueductos no logran atraparlos; incluso acueductos con sistemas óptimos de potabilización, aunque mejoran la prestación del servicio, no retiran en su totalidad los virus existentes en el agua.
Los virus están formados por una proteína y un ácido nucleico; en la investigación, su presencia se midió por la proteína. Este método demostró que los virus sí estaban en el agua. Lo anterior no significa necesariamente que tales virus sean infecciosos; para que un virus lo sea necesita de un medio favorable. Además, hay que precisar que no todos los virus presentes en el medio ambiente afectan a los humanos pues muestran especificidad por individuos: los virus vacunos, por ejemplo, afectan a las vacas y es poco probable que infecten a los perros o al hombre. Sin embargo, según la investigadora María Fernanda Gutiérrez la discusión no se puede centrar en la infección del virus; su sola existencia es razón más que suficiente para justificar la investigación.
Lo infinitamente pequeño
El método utilizado para la detección de los virus fue la ultrafiltración, un proceso en donde el agua atraviesa una membrana de filtración muy pequeña. Un filtro usado en microbiología es normalmente de 0,8 micras, el cual clarifica las sustancias a filtrar. Los siguientes son de 0,45 micras, que quitan bacterias. Los de 0,2 micras son filtros “esterilizantes”, pero tampoco garantizan que el líquido quede libre de microorganismos pues lo virus son diminutos y los filtros normales no sirven para separarlos. Por eso se usan ultrafiltros que trabajan en la gama de los nanómetros.
Para detectar los virus, que normalmente están muy diluidos, deben concentrarse grandes cantidades de agua. Además, se pueden presentar varios inconvenientes: primero, que en el agua tomada inicialmente para la concentración no haya partículas virales, lo que no significa que no las haya en el resto del agua; segundo, que la técnica para detectarlas no las capture. Por esta razón, un resultado negativo, incluso en una muestra grande de agua, no es el todo confiable. Un resultado positivo muestra la existencia del virus, pero, como se dijo antes, no establece su capacidad infecciosa. Todos estos factores hacen que la detección de los virus sea muy costosa y que a las empresas distribuidoras del líquido les resulte difícil hacerla. Además, como la legislación no dice nada respecto a virus, se trata más de un asunto ético que de un problema legal.
Cuando comenzó la investigación se planteó presentar las conclusiones y los resultados al Gobierno de Facatativá, pero un cambio en el equipo encargado de estos temas hizo muy difícil una interlocución adecuada. El propósito final de la investigación es ofrecer elementos para discutir las regulaciones sobre el agua de consumo humano, pero se requiere voluntad política de todas las entidades y personas que tienen incidencia en la prestación de servicios básicos y en la salud pública.
Una segunda investigación del grupo de Enfermedades Infecciosas-Virología del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana se llevó a cabo en Quibdó, donde se realizó un análisis diferente. Allí se hicieron pruebas para detectar el ácido nucleico viral, en vez de la proteína; este método, además de ser útil para probar la presencia de los virus, sirve para determinar su origen. De esta forma se logró demostrar que el rotavirus encontrado en Quibdó era de origen humano.
Mientras tanto, se espera una recepción mayor de estas investigaciones por parte de quienes pueden aprovechar el conocimiento para convertirlo en transformaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.