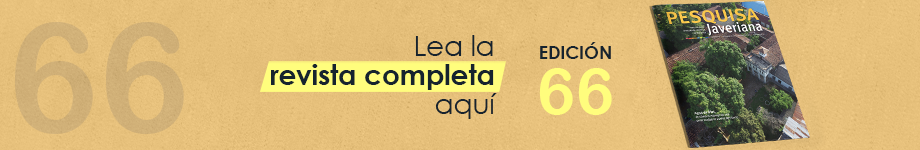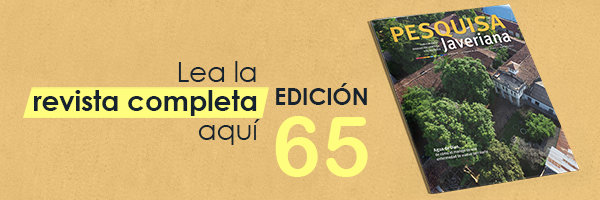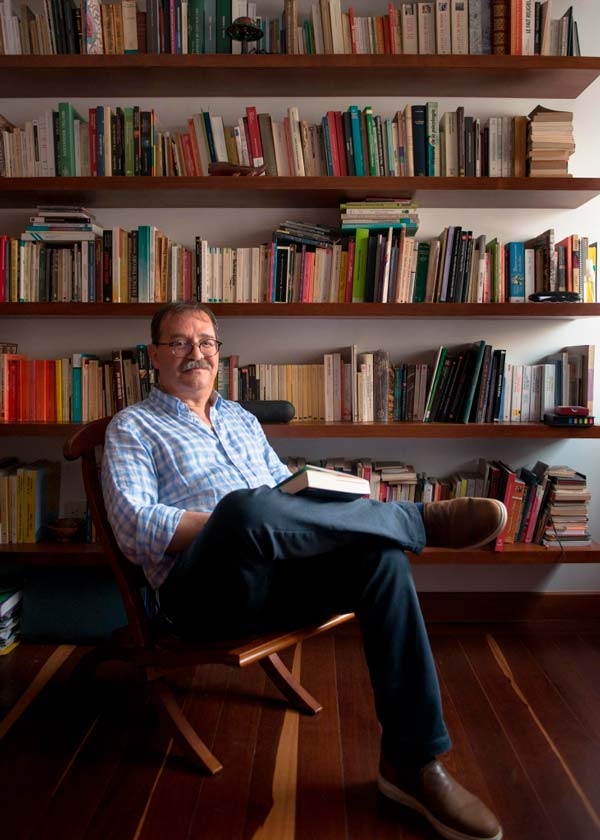
“El ‛pisco’ pa’l tema de la historia de la pedagogía en Colombia es Oscar de Jesús Saldarriaga”, dicen los intelectuales y colegas en tono cachaco al referirse a quien para ellos es el experto y gran estudioso de ese campo. Hoy, a sus 63 años, con bigote lineado y su boina bien puesta, señala que sus experiencias lo condujeron, casi sin darse cuenta y por azar, a convertirse en tal personaje. “En cierto sentido estaba escrito, las distintas conexiones de mi vida fueron marcando el camino”, dice.
Este hijo de padres paisas y el mayor de tres hermanos es oriundo de Boyacá. Por una fuerte malaria que le impidió a Oscar, su padre, ingeniero agrónomo, trabajar en zonas cálidas, la familia Saldarriaga Vélez empezó a transitar por zonas frías del país. Así, llegaron a Duitama, donde nació Oscar, a finales de los años cincuenta. Al poco tiempo se trasladaron a Pasto, lugar donde creció entre paisajes andinos, las colchas de retazos coloridos de las parcelas campesinas y un gran océano de trigales.
Allí, en la denominada Ciudad Sorpresa, al perseguir los pasos de su padre por los campos, en medio del frío, aprendió acerca de las variedades de papa, trigo y maíz, al tiempo que se fue enamorando de la investigación. “La palabra experimento me vino con él casi como la leche”, dice jocosamente al recordar aquella época y el legado silencioso que le dejó ese jovial agrónomo, cabeza paterna de los Saldarriaga. “Más que el agro, mi papá me transmitió el gusto por la observación detallada y juiciosa”.

La unión de esta herencia con su propio carácter fue la raíz de lo que años más tarde le representaría un profundo cariño por la ciencia hecha con rigor y dedicación, pues su espíritu explorador apareció en él desde muy pequeño. Mientras los niños jugaban fútbol en una zona rocosa y desértica de Pasto, él quería escudriñar las montañas erosionadas, recuerda Jaime, su hermano menor. En uno de sus rastreos dentro de una cueva vio algo exótico, blanco, como una flor con púas largas. Corrió a invitar a papá y a mamá a que vieran tan suntuoso hallazgo. Al verlo, el grito alarmado de Martha Vélez, su madre, lo aterrizó: “¡Es un gusano!”. Y así pasaba su tiempo, de expedición en expedición, o leyendo durante horas.
Hoy, este historiador cuenta con más de cincuenta capítulos de libros a su nombre y tres libros acerca de la práctica pedagógica y sobre cómo se constituyó el sistema educativo de Colombia. En este momento, la Editorial Pontificia Universidad Javeriana tiene en prensa su tesis doctoral, un mamotreto de dos mil páginas sobre el papel de la filosofía católica enseñada durante cien años en la educación secundaria colombiana. Este interés llegó antes de que él mismo lo supiera.
Terminaba la década de los años sesenta, y abrazados por las arcadas gigantescas, los rincones oscuros y los patios adoquinados del Colegio San Francisco Javier, dos ejércitos de estudiantes se enfrentaban sin piedad, unos representando a Roma y defendiendo su bandera azul, y al otro lado los de Cartago, con bandera roja en mano. El fuego cruzado era un bombardeo de preguntas, las más rebuscadas, para corchar y así dar el golpe más fuerte. Quien ganaba tenía el privilegio de vigilar a toda la clase la semana siguiente. El goce y el dolor que le despertó esta experiencia de aprendizaje serían premonitorios para su camino como estudioso del pasado de la pedagogía, cuando las lecturas le revelaron que se trataba del mismo “sistema de decurias” inventado por los jesuitas en el siglo XVII.
Ya entrados los años setenta, y con la adolescencia andando, la familia se movió de nuevo, esta vez a Medellín, lo que le implicó vivir un salto en el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, viajó del siglo XVII al siglo XX, dice. Pasó de una vida deslumbrante en campos y montañas, aunque un tanto lúgubre, fría y colonial, de mucho temor a la autoridad, a una urbe agitada, de movimientos estudiantiles, actitud revolucionaria y el jipismo en furor. En sus palabras, “fue un aterrizaje a la modernidad”. A su llegada, en el Colegio San Ignacio, les hacían corrillo a él y a sus hermanos para oírles hablar pastuso, acento que con el tiempo parece haberse quedado en la armoniosa tierra de su infancia. Ahora su acento suena paisa.
Antes de entrar a la universidad, quiso incursionar en el noviciado, pero decidió dar rienda suelta a sus pasiones ―la literatura, el teatro y el arte― y desertó antes de pisarlo. Sin embargo, después de transitar entre amores y odios por su fe cristiana, le quedó una marcada espiritualidad que hasta el día de hoy lo identifica y que sigue explorando como un niño aventurero, pasando de su religiosa huella familiar al conocimiento y a la aplicación de los saberes indígenas en su vida.
Aunque le hubiera gustado ser literato, insiste en que no tenía la suficiente fuerza creativa para ser un novelista. Pero, en medio de sus conversaciones, no es difícil encontrar expresiones que denotan el alma de poeta que lleva dentro. Teatrero de profesión tampoco fue, aunque las tablas lo sedujeron por mucho tiempo. Al final, se fue por la historia y se graduó en la Universidad de Antioquia, pero con el arte al lado: “Mis estudios fueron: en las mañanas, historia y, en las tardes, teatro”. Ahora, las funciones en el escenario pasaron a ser una actividad que traslada a sus clases y que emplea para enseñar.
Dice que la vida misma lo fue llevando a decantarse por el estudio de la pedagogía, y, aunque no es fantasía, de por medio hubo mucha dedicación. Por casualidad se presentó, en 1979, a una convocatoria como monitor de un proyecto en la Facultad de Educación, en el grupo interuniversitario Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, fundado por los licenciados Olga Lucía Zuluaga y Jesús Alberto Echeverri, a quienes reconoce como sus maestros y formadores. El objetivo que perseguía este trabajo investigativo era estudiar la pedagogía del siglo XIX. Esto lo llevó a hacer maletas y arrancar para la capital, donde estuvo por tres años trabajando en la Biblioteca Nacional, rastreando documentación de archivo y fuentes impresas sobre el tema. En 1990 se vinculó al Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, donde es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales.
Desde entonces, ha dedicado su vida a excavar y reconstruir detalladamente y a modo de rompecabezas la historia de los maestros en el país, entretejida con su ancestral interés por el lugar del catolicismo en nuestra sociedad. Su amigo y colega Rafael Reyes comenta que el trabajo de Saldarriaga, que se extiende por más de cuatro décadas, ha consistido en reivindicar el papel del maestro y su saber: “Él llega a preguntarse por qué ha sido subalterno este oficio y por qué la pedagogía siempre ha aparecido como un saber inferior frente al saber de la escuela. Leer su obra es ponerse los lentes para adentrarse en una realidad poco explorada”. Por todo esto, en el 2019 fue reconocido con el Premio Bienal como uno de los mejores investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana.
Quienes conocen al profesor Saldarriaga saben de su solidaridad y de la conmoción que le despiertan la desigualdad, la vulneración de derechos y la extinción de saberes, así como de su emoción por las luchas de todos los que han sido históricamente marginados. En su papel de científico, muestra una profunda sensibilidad por la gente y la vida del maestro. “La pedagogía, además de ser un objeto de investigación fascinante y poderoso para leer la historia colombiana, se volvió un asunto personal. Esto de ser pedagogo es diferente a hacer historia de la pedagogía y yo represento las dos partes”.
En la academia es minucioso, dice su amigo Reyes. “Destaca por su mística y la profunda honradez intelectual de sus textos, al punto de que le frustra la arrogancia académica”, asegura. Este buen conversador que es Saldarriaga, y también doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Lovaina, fue uno de los participantes del Movimiento Pedagógico colombiano en 1982, que convocó a maestros, intelectuales y sindicalistas para manifestarse, a través del conocimiento, en torno al maestro como trabajador cultural y a la pedagogía como un saber de resistencia política.
Oscar de Jesús Saldarriaga es un referente que continúa robusteciendo el árbol histórico de la pedagogía en Colombia y, sin saber si es su realidad o su deseo, define su vida como un viaje hacia el amor y el conocimiento. Un viaje al que muchos jóvenes se han sumado para seguir sus pasos, y en el que otros más viejos admiran su trabajo.
Para leer más: Saldarriaga Vélez, O.; Sáenz Obregón, J. y Ospina López, A. Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-1946. 2 vols. Medellín: Colciencias-Uniandes-Foro Nacional por Colombia-Universidad de Antioquia, 1997.
Saldarriaga Vélez O. Del oficio de maestro: prácticas y teorías de la pedagogía moderna en Colombia. Bogotá: Editorial Magisterio.
Saldarriaga Vélez, O., Nova et vetera: filosofía neotomista, educación y modernidad en Colombia, 1878-1930. Manuscrito en proceso de publicación.